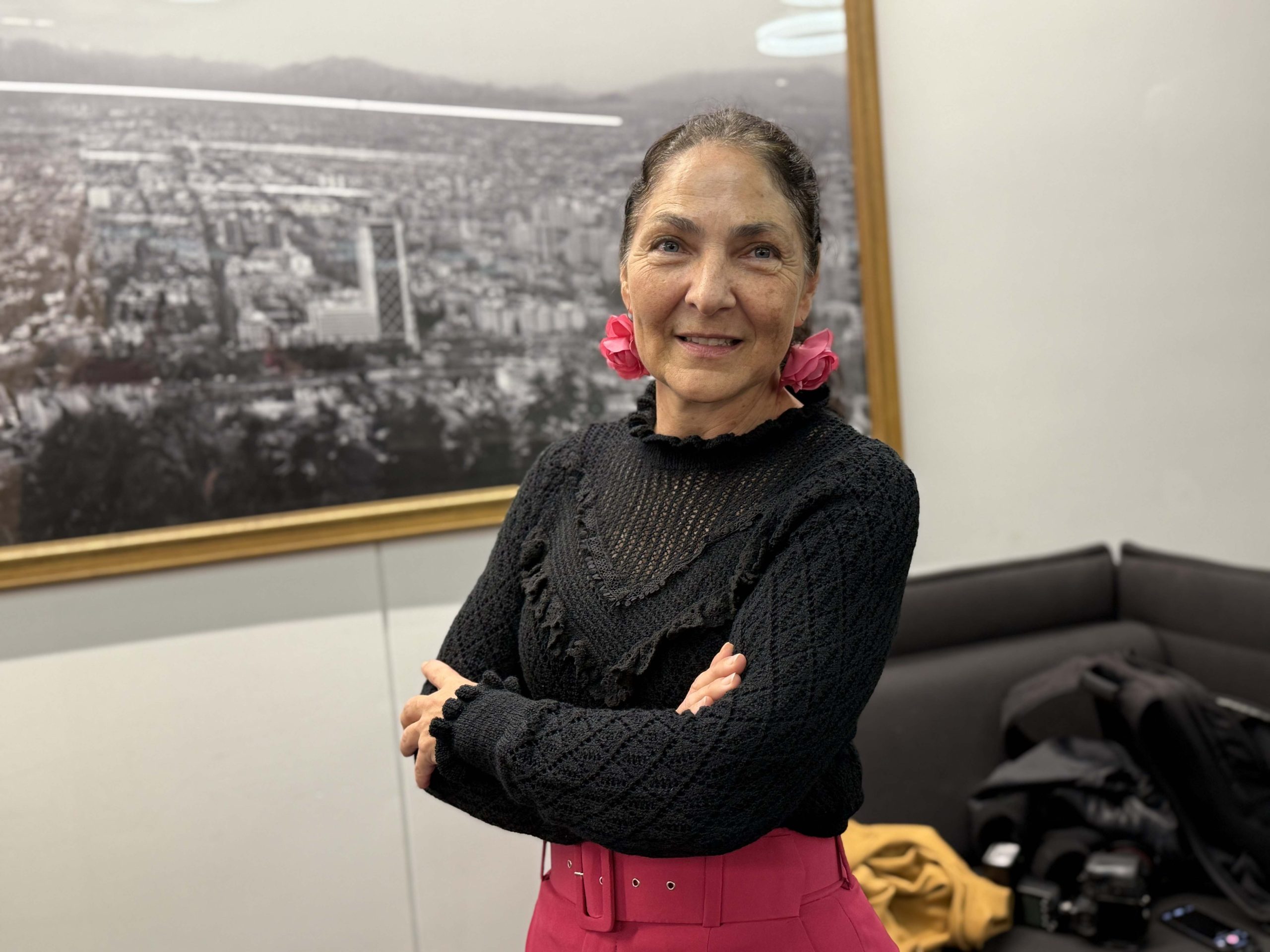El martes 15 de julio se desarrolló la tercera sesión del Comité Táctico de la Acción 8 de la Hoja de Ruta para la Adopción de BIM en Chile, instancia clave donde se trabajó en la validación de la estrategia de difusión y en la construcción de una metodología para levantar casos reales de implementación BIM a lo largo del país.
La primera jornada se desarrolló el 30 abril el Comité revisó la Propuesta Metodología, definió aquellos aspectos que determinarían un caso éxito y propuso categorías del alcance de clasificación del instrumento para levantar casos.
Durante la segunda sesión fue el 11 de junio fue validar la propuesta de Criterios de selección de casos y ajustar el instrumentos y formatos de recolección de información, clasificada en Caracterización de la empresa y el proyecto, ii) Implementación BIM y iii) Beneficios, desafíos e impactos en la empresa.
Esta tercera jornada se llevó a cabo a través de un taller colaborativo en formato mind map, que reunió a representantes de instituciones de la Mesa HdRBIM como CIPYCS, CTEC, CDT, Construye2025, CChC, MOP, MINVU, GTBIM CChC, además de empresas y actores relevantes del ecosistema.
El foco del encuentro fue responder colectivamente a una pregunta central: ¿Cómo identificamos y difundimos los casos BIM más representativos de Chile?
Para ello, los participantes se organizaron en mesas de trabajo según tipología de proyecto: Edificación, Montaje Industrial e Infraestructura.
Cada grupo abordó tres tareas principales:
1. Proponer canales y medios para difundir el instrumento de levantamiento.
2. Identificar empresas referentes en cada tipología.
3. Señalar casos destacados, junto a los actores clave involucrados en su implementación.
Un elemento clave del taller fue la diversidad territorial y sectorial representada en las mesas, que permitió recoger múltiples miradas y enriquecer la propuesta. Además, se acordó que los casos a levantar no serán únicamente “de éxito”, sino que también incluirán buenas prácticas y lecciones aprendidas, aportando una visión más real y útil para toda la industria.
Dentro de las principales reflexiones, de cada mesa fueron:
Mesa Montaje Industrial: se habló que las grandes empresas suelen subcontratar la gestión de BIM, lo que dificulta identificar a quienes realmente participaron en su implementación dentro del proyecto. En esta mesa se discutió que los mandantes no siempre aplican BIM de forma transversal, y que quienes ejecutan el montaje no necesariamente acceden a esta información. Se destacó que el enfoque debe centrarse en las empresas de ingeniería, ya que son ellas quienes mayormente trabajan con herramientas BIM.
Mesa Edificación, se conversó sobre la importancia de los encuentros gremiales intersectoriales como medio de alcance para la llegada de la encuesta, donde si bien tanto la visión de la alta dirección como la del coordinador de BIM son validadas, quién más información de utilidad puede entregar fue el encargado de la implementación de BIM en el caso y es a quien se debería llegar a preguntar en primera instancia.
Mesa de Regiones, se conversó sobre el alcance de este trabajo, se sugiere que más que casos éxito sean casos de valor o casos relevantes, ya que el proceso de transformación digital es un cambio cultural que considera ensayo y aprendizajes constantes, para así, concientizar el valor BIM del proceso. Por lo mismo, los casos deben aportar con datos para la decisión estratégica en torno a la información. Sobre casos, se releva la importancia de levantar casos vinculados a industrialización y en el caso de infraestructura se menciona la interoperabilidad como un aspecto clave ya que no hay software únicos para todos los procesos.
Durante agosto se espera realizar el lanzamiento oficial del levantamiento de casos BIM, abierto a toda la industria de la construcción, con el objetivo de visibilizar experiencias que inspiren y enseñen.
Este proceso reafirma que la transformación digital en la construcción la construimos entre todos, con colaboración, visión territorial y compromiso sectorial.
¿Conoces un caso BIM que debería ser visibilizado? ¡Muy pronto podrás postularlo!
Para mas información visitar www.rutabim.cl o escríbenos a rutabim@cdt.cl
























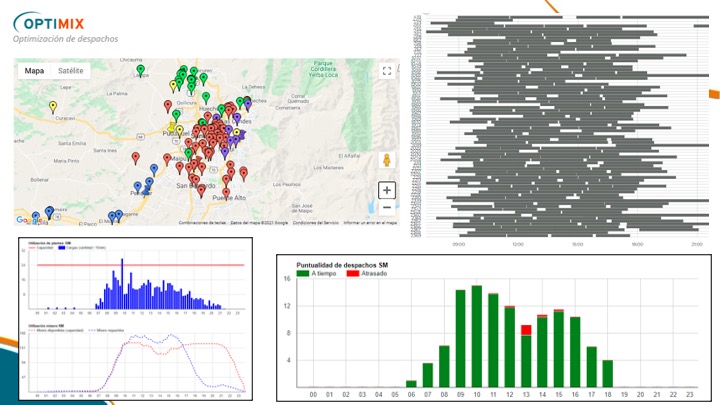

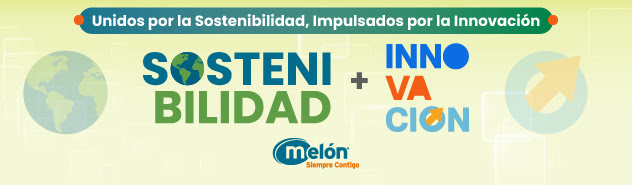


 El informe propone tres ejes estratégicos para una inclusión sostenible:
El informe propone tres ejes estratégicos para una inclusión sostenible: