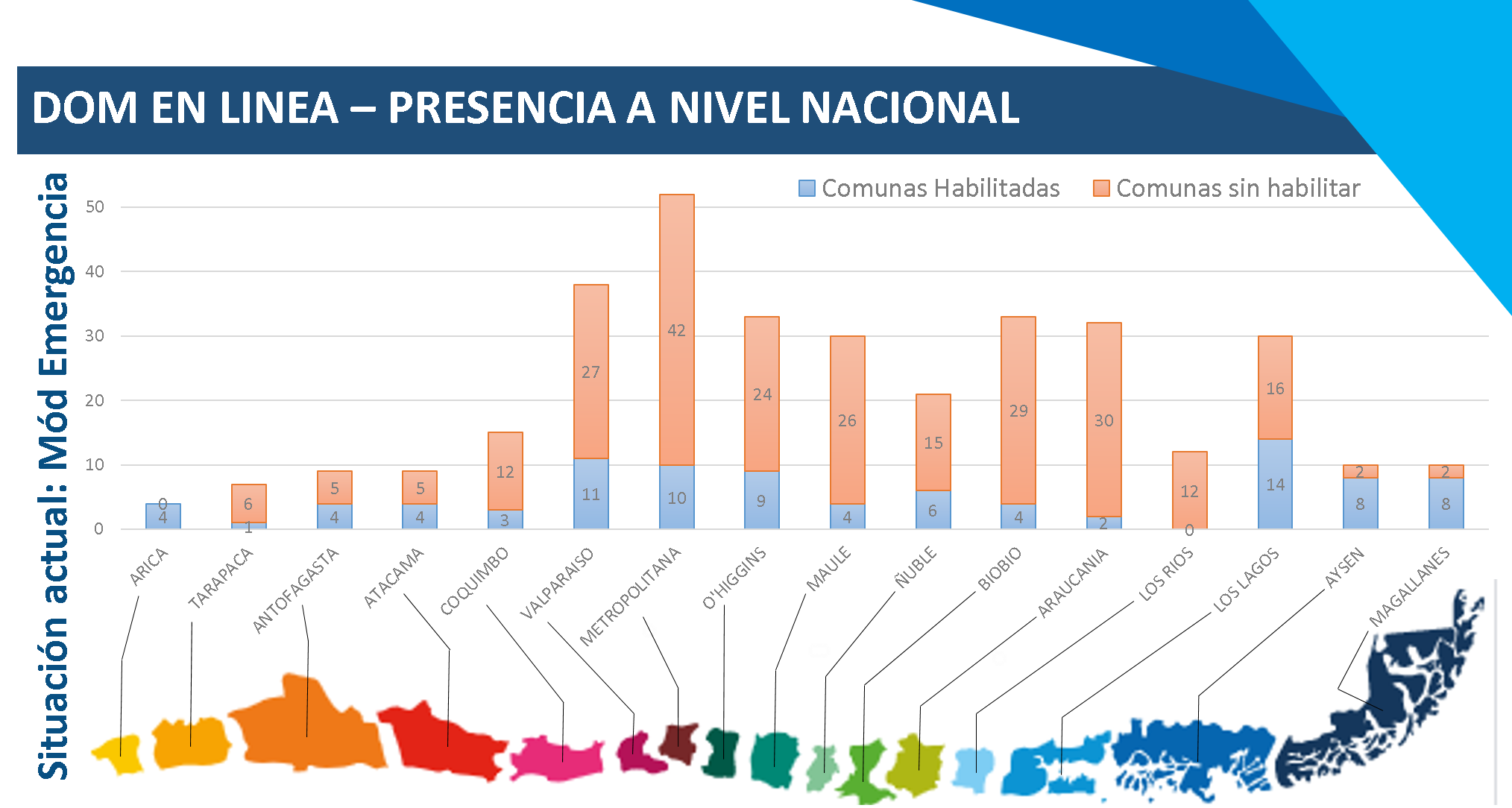Conformado en 2019 con el objetivo de definir metodologías para promover la gestión y disminución del CO2 en la industria, hoy ya cuenta con una hoja de ruta proyectada a tres años. ¿Lo más urgente? La implementación de una estrategia a largo plazo que permita combatir y tratar de forma eficiente este tipo de contaminación para lograr la neutralidad de carbono el año 2050.
El reto claramente no era menor: realizar un plan de trabajo a mediano plazo y formalizar una mesa técnica en el Instituto de la Construcción para definir una visión estratégica asociada al impacto de la huella de carbono al llevar a cabo una obra. De esta forma, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el Instituto de Cemento y Hormigón de Chile (ICH) conformaron hace tres años una mesa público privada con el propósito de definir procedimientos que apuntan hacia esta meta.
Mediante la convocatoria a diez actores claves (ministerios de Medio Ambiente, Obras Públicas y de Energía, Instituto Chileno del Acero (ICHA), Madera21 de Corma, Compañía Industrial El Volcán, Asociación Gremial Chilena del Vidrio, Aluminio y Pvc (Achival), la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable (SECS) de la DITEC del Minvu y el mencionado ICH, se realizó una nivelación de conocimiento y alianzas por parte de todas las instituciones y se acordaron actividades, productos y técnicas de financiamiento.
El primer año fue dedicado principalmente a gestionar acuerdos y a la mencionada nivelación de información. Luego, se concertó formalizar una mesa técnica para definir una visión estratégica y un plan de trabajo a mediano plazo asociado a actividades, productos y estrategias de financiamiento.
De esta forma fue como en el Instituto de la Construcción, a mediados de 2019, se consolida el Comité de Huella de Carbono del Sector Construcción como una de las iniciativas del programa de trabajo derivado del convenio entre el mismo Instituto y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (en el cual también participó el jefe de Certificación de Edificio Sustentable (CES)). Paola Valencia, secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable del Minvu, es quien preside esta comisión, la cual invita a expertos que representan a instituciones del sector público y privado y que están interesados en la gestión responsable de las emisiones de CO2 en la construcción. La vicepresidencia del Comité la ocupa en la actualidad Chile Green Building Council.
Para ponerse en marcha, una de las prioridades era marcar directrices de trabajo. Al respecto, se definieron tres puntos clave: el levantamiento de base de datos de huella de carbono para el ciclo completo de la edificación, una metodología de monitoreo, reporte y verificación de la misma y un plan de cálculo para estimar impactos ambientales desde la etapa de diseño de la obra.
Mediante este procedimiento se cubren objetivos primordiales como, por ejemplo, tener una línea base de la realidad nacional para establecer distintos niveles de avance a través de datos validados que aseguren confianza, trazabilidad e interoperabilidad.
Estrategia nacional
Para poner en acción una ruta de trabajo, se requiere previamente de una estrategia que defina los pasos a seguir para ir logrando los macros y micro objetivos de cada ítem. En este lineamiento, se estableció un método a nivel nacional que apunta a la consecución de metas responsables e indicadoras de seguimiento para fomentar que el sector de la construcción gestione de forma sustentable sus recursos y gestione, a su vez, la huella de carbono a lo largo de todo el ciclo de vida (incluyendo tanto el carbono incorporado como el operacional).
Teniendo esto como base para lanzar directrices, se definió trabajar en tres niveles: sectorial, de edificación y de productos. En el primer punto se abarcan todos los antecedentes que sean de utilidad para actores como el gobierno y la academia, considerando los requerimientos de diferentes ministerios y la identificación de la calidad de información necesaria para satisfacerlos. Para comprender mejor, se puede ejemplificar concretamente mediante el Ministerio del Medio Ambiente, el cual necesita información sobre el consumo de energía en la construcción para la elaboración del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.
El tópico orientado a la edificación, en tanto, comprende la información que sea de utilidad a los entes relacionados al acto mismo de planificar, diseñar, construir, operar y ocupar inmuebles. Éste posee requerimientos asociados al alcance de certificaciones y esquemas para demostrar la sustentabilidad de las obras.
En cuanto al apartado referido a los productos, la dirección va hacia el ecodiseño. Sobre todo teniendo en cuenta que la huella de carbono de los materiales, equipos y sistemas utilizados afecta directamente el carbono incorporado (suma del impacto de todas las emisiones de gases de efecto invernadero atribuidas a un material durante su ciclo de vida), por lo que resulta un desafío sumamente necesario.
Logros del Comité
Es cierto que es temprano como para poder visibilizar una permeabilidad de la industria a partir de las acciones que se han llevado a cabo (pues sólo se lleva un año y medio de funcionamiento). Sin embargo, los logros obtenidos a la fecha corresponden a etapas prematuras relevantes en el camino a poner en marcha una estrategia nacional. Como muestra, hasta el momento se han definido los lineamientos principales de una hoja de ruta y desarrollado un completo estudio de análisis del estado del arte en huella de carbono a nivel nacional e internacional para los tres niveles señalados anteriormente (titulado “Estado del arte nacional e internacional de alternativas metodológicas para levantamiento de datos, monitoreo, reporte, verificación y calculadoras de Huella de Carbono”).
Como segunda etapa de este mismo trabajo, se definió el objetivo general, los objetivos específicos, el alcance y el trazado de los próximos tres años para este Comité. Entre ellos, por supuesto, aparece como primera necesidad el desarrollo e implementación de un método a largo plazo para la gestión de la huella de carbono del sector.
Destaca, también, la puesta a disposición de documentos correspondientes al proyecto, como el “Manual para la Implementación de Declaraciones Ambientales de Productos de Construcción”, el “Resumen para Tomadores de Decisiones” y la “Hoja de Ruta Comité Huella de Carbono Sector Construcción”.
En base a estos productos, en la actualidad se desarrolla una consultoría para elaborar la primera versión de la estrategia, la cual esperan esté lista para finales de 2021. Ésta, incluso, será sometida a consulta para ajustar su contenido durante el segundo semestre del presente año. De hecho, las instituciones que participan (provenientes de los sectores público, privado y de la academia), han demostrado su preocupación y su real compromiso para lograr la neutralidad del carbono en 2050, disponiendo de profesionales expertos que asisten bimensualmente a sesiones de trabajo para definir ese camino.
Fuente: Madera21









 Arquitecto titulado con Distinción Máxima en la Universidad Católica de Chile, recibiendo también el Premio Excelencia Académica y la distinción al Mejor Proyecto de Título de su promoción el año 2009. Máster en Diseño Arquitectónico Avanzado en la Universidad de Columbia, recibiendo el Honor Award for Excellence in Design y Lucille Smyser Lowenfish Memorial Prize el año 2014.
Arquitecto titulado con Distinción Máxima en la Universidad Católica de Chile, recibiendo también el Premio Excelencia Académica y la distinción al Mejor Proyecto de Título de su promoción el año 2009. Máster en Diseño Arquitectónico Avanzado en la Universidad de Columbia, recibiendo el Honor Award for Excellence in Design y Lucille Smyser Lowenfish Memorial Prize el año 2014.

 Elemental es un Do Tank creado en 2001, dirigido por el ganador del premio Pritzker Alejandro Aravena y sus socios, Gonzalo Arteaga, Juan Cerda, Victor Oddó y Diego Torres.
Elemental es un Do Tank creado en 2001, dirigido por el ganador del premio Pritzker Alejandro Aravena y sus socios, Gonzalo Arteaga, Juan Cerda, Victor Oddó y Diego Torres. Estudió arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso, diseño y luego arquitectura en la PUC. También tiene formación en la Escuela Moderna de Música.
Estudió arquitectura en la Universidad Católica de Valparaíso, diseño y luego arquitectura en la PUC. También tiene formación en la Escuela Moderna de Música.