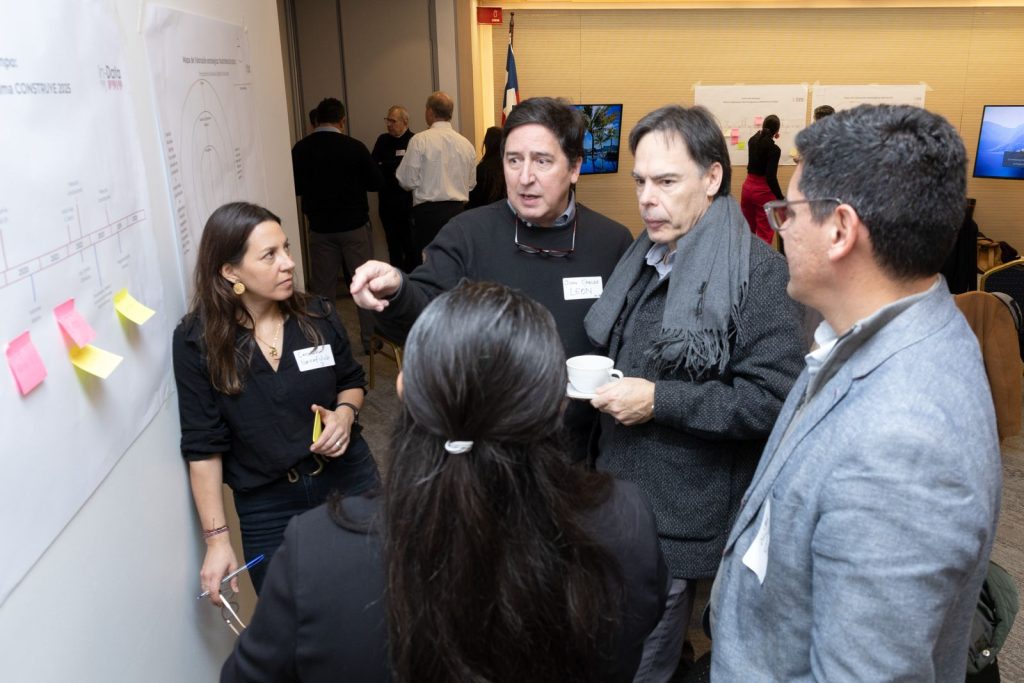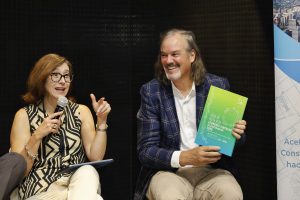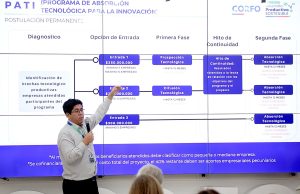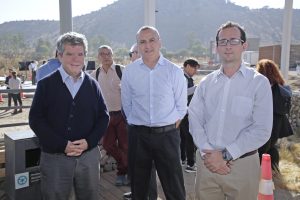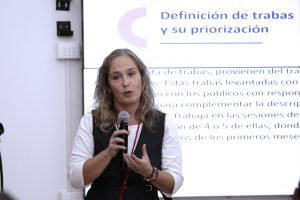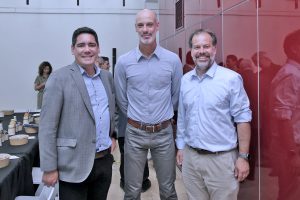Construye2025 celebró 10 años con resultados concretos en productividad, sustentabilidad y colaboración sectorial
La iniciativa impulsada por Corfo desde 2015 mostró su impacto en cifras, avances normativos y articulación público-privada y académica, en una ceremonia que reunió a autoridades, gremios y actores clave del sector construcción.
Con cifras contundentes, hitos concretos y una visión compartida de futuro, el programa Construye2025, impulsado por Corfo, celebró sus 10 años de existencia en una ceremonia realizada el pasado 22 de enero en la Casa de la Cultura Anáhuac del Parque Metropolitano. La actividad contó con la participación del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente; el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Claudio Cerda; el presidente de Construye2025, Francisco Costabal, y autoridades de diversas carteras ministeriales y organismos vinculados.
Durante el evento se hizo un balance de la gestión, que abarca tres gobiernos y en el que destacan, entre otros, los siguientes logros:
- Creación, en 2017, del Consejo de Construcción Industrializada CCI.
- Publicación, en 2019, del Estándar BIM, cuya adopción pasó del 22% al 46%.
- Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035.
- Implementación de cinco Acuerdos de Producción Limpia.
- Promoción del Índice de Productividad Laboral de la Construcción.
- Captación de $270.000 dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para el desarrollo del proyecto RED ECC.
- Consolidación de dos centros tecnológicos de referencia, CTEC y Cipycs.
Calidad de vida de las familias
El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, evocó la figura de su antecesor en el cargo, Eduardo Bitran, en los comienzos del proyecto, resaltando “la visión que hubo en ese tiempo en la autoridad pública, junto con el mundo privado, para instalar un espacio de coordinación y de trabajo conjunto”. En la ocasión, puntualizó que “se han invertido más de 2.400 millones de pesos solamente en el programa Construye2025 directamente, y más de 50.000 millones de pesos que se han apalancado, tanto en el mundo público como en el mundo privado en estos últimos años”.
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Claudio Cerda, comentó que “dentro de las muestras que comparamos, que eran peras con peras, en promedio, la productividad ha subido un 8%”. Además, llamó la atención sobre la diferencia significativa que se produce en “las empresas que adoptan las políticas o programas que hemos diseñado acá, como, por ejemplo, en los métodos modernos de construcción, donde no es un 8% de mejora, sino un 20%, o un poquito más”, respecto de las compañías que no han acogido esas orientaciones.
En tanto, el presidente de Construye2025, Francisco Costabal, recordó que, hace 10 años, cuando este proyecto era apenas un plano del escritorio de Corfo, muchos se preguntaban si era posible sentar en una misma mesa al Estado, a las empresas y a la academia para pensar la construcción a largo plazo”. En esa línea, manifestó que “juntos hemos logrado consolidar este espacio que permite validar, priorizar y codiseñar instrumentos que hoy son fundamentales para Chile”, pues “de eso se trata nuestro trabajo: de que las familias chilenas tengan una mejor calidad de vida, mejores casas, mejores barrios, mejores ciudades. En definitiva, un mejor Chile tan querido por todos nosotros”.
Premios y recuerdos imborrables
Durante la velada, el aporte de los tres personeros fue distinguido con galardones, los que también fueron otorgados a los expresidentes de Construye2025 Pablo Ivelic y Carolina Garafulich; a Daniel Bifani, jefe de la División de Desarrollo Sostenible de la DGOP, en representación del Ministerio de Obras Públicas; a Macarena Ortiz, secretaria ejecutiva de Construcción Sustentable, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo; y a Marcos Brito, exgerente de Construye2025 y actual director ejecutivo del Instituto de la Construcción.
Tras ello, los micrófonos fueron abiertos, a fin de que los diversos actores involucrados en esta década de historia hicieran de manera distendida su propio recuento en torno al camino andado y los objetivos conseguidos.
Marcos Brito, quien fuera gerente del programa por 10 años, relató que su primer día de trabajo en Construye2025, el 4 de septiembre de 2015, coincidió con su cumpleaños: “Fue un tremendo regalo, por supuesto, que siempre llevé con mucha pasión, con mucho cariño”.
Al recapitular los desafíos, comentó que “para nosotros uno de los desafíos más grandes aquí es la Cámara Chilena de la Construcción”, un “gremio enorme” al que hubo que decirle “miren lo que está pasando con los residuos, lo que está pasando con la productividad”. El cambio fue muy grande, indicó. “La Cámara de hoy día es mucho más moderna, dinámica, está involucrada en las temáticas. Yo creo que eso para nosotros ha sido un tremendo logro”, observó, concluyendo que por ello “estamos tremendamente orgullosos”.
A su turno, Carolina Garafulich, gerenta general de PlanOK, se reconoció “impactada de lo que puede hacer un pequeño grupo de personas apostadas por algo”. Al referirse a la tarea puesta en marcha, recordó que “cada vez que nos juntábamos en un consejo, en un comité, donde fuera, nos dábamos cuenta de que no había mucho que consensuar porque más allá de dónde viniera cada persona, la visión que teníamos era similar y completa”. Añadió que todo ello pudo materializarse porque “hubo una motivación que fue mucho más allá de un rol”, y que dio lugar “a una organización tan generosa, que se dedicó a plantar semillas, a generar nuevas organizaciones, y al final son ellas las que toman vida y se multiplican”. De un proyecto así, sostuvo, “es imposible no enamorarse”.
Paola Molina, quien ha representado al Colegio de Arquitectos en diversas instancias, calificó a Construye2025 como “el gran faro que nos lleva hacia adelante, el camino que ha ido alimentando la visión de hacia dónde ir avanzando”. La profesional hizo hincapié en desafíos como la sostenibilidad, los más recientes instrumentos incorporados y el horizonte de la economía circular. “Si tenemos a las personas más sanas, con mejor calidad de vida, con mejor bienestar, salud y educación, de la parte laboral eso mejora también. Entonces, al final es economía para el país”, reflexionó.
En la oportunidad, asimismo, Enrique Loeser, presidente del Consejo de Construcción Industrializada, se refirió al proceso que ha implicado el programa en todos estos años. “Al comienzo había cosas ineficientes, y buscamos precisamente soluciones que incorporaran la eficiencia y la formación”, explicó el ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica, quien puso énfasis al valorar la ruta recorrida “por Construye2025 durante tres gobiernos de distinta tendencia”.
Edelmira Dote, coordinadora de la Unidad Articulación Sectorial en la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo, subrayó el papel estratégico que adquiere el quehacer colectivo en una instancia como esta, de cuya acción se mostró personalmente agradecida, a la vez que orgullosa, reconociendo la gestión de cada uno de los que han trabajado para hacer finalmente realidad la iniciativa. Y añadió que “cuando trabajamos colaborativamente se pueden producir cambios profundos, proyectar y plasmar de una manera distinta”.
Otros personeros que tomaron la palabra para compartir su experiencia dentro del programa fueron Pablo Ivelic, expresidente y CEO de Echeverría Izqquiero; Tatiana Martínez, Past President del CCI y gerenta general de Hormipret; Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, y Ricardo Flores, gerente de Desarrollo de IDIEM.
Por su parte, un emocionado Erwin Navarrete, gerente del programa, resaltó que “somos una familia, una tremenda familia que tiene mucho que entregar al país, a la sociedad. Todo lo construido sobre la faz de Chile lo hizo un constructor, un ingeniero o un arquitecto. Por ende, somos importantes para Chile, económicamente y también socialmente. Y eso lo tenemos que relevar. Ser una industria que se posicione a nivel nacional, y en estos próximos diez años también poder llegar a hacer algo muchísimo más grande junto con todos ustedes”.
Las sentidas palabras de quienes intervinieron en la ceremonia concitaron el entusiasta aplauso de los presentes, quienes luego del brindis ofrecido por el presidente, Francisco Costabal, compartieron un animado cóctel, fraternizando por los diez años de vida cumplidos por Construye2025.
Para más información sobre la memoria de los 10 años de Construye2025, visita el siguiente LINK.
Construye2025 cierra su ciclo de 10 años con un legado de transformación en la construcción chilena
El programa impulsado por Corfo durante la última década finalizó con resultados concretos en productividad, sustentabilidad, innovación y articulación pública-privada, consolidando una nueva forma de hacer construcción en Chile.
A 10 años de su creación, el programa Construye2025 finalizó su implementación dejando un legado tangible en el sector construcción chileno. Impulsado por Corfo, administrado por el Instituto de la Construcción y articulado con más de 150 instituciones del ámbito público, privado y académico, el programa se consolidó como una plataforma efectiva para la transformación productiva, sustentable y digital de la industria.
El balance del período 2015–2025 destaca avances en cuatro ejes estratégicos: capital humano y articulación, construcción industrializada, economía circular en construcción y transformación digital.
“Hoy cerramos un ciclo que demuestra que la colaboración intersectorial no solo es posible, sino necesaria para enfrentar los desafíos estructurales de la construcción en Chile”, señala Francisco Costabal, presidente de Construye2025.
Entre los principales logros de la década, están:
- Más de 10.000 personas capacitadas, incluyendo mandantes públicos y privados, empresas y trabajadores.
- 30 pilotos ejecutados y 22 manuales técnicos publicados para fomentar buenas prácticas.
- 5 Acuerdos de Producción Limpia (APL) implementados, con resultados como el 92% de cumplimiento en Valparaíso.
- Adopción del Estándar BIM en proyectos públicos, aportando al crecimiento del uso de esta metodología en el país.
- Participación en la elaboración de 14 normas sectoriales, incorporando criterios de sustentabilidad y eficiencia.
- Creación y consolidación del Consejo de Construcción Industrializada, impulsando nuevas formas de construir.
- Conformación de un ecosistema colaborativo con más de 150 organizaciones aliadas.
Sin embargo, aún hay desafíos pendientes, como la necesidad de continuar fortaleciendo capacidades en las instituciones públicas y fomentar la adopción masiva de modelos constructivos más sostenibles.
“La transformación no depende solo de tecnología, sino de construir una visión común. Y eso es lo que hicimos con Construye2025”, afirma Costabal.
Contexto del balance
Creado en 2015 bajo el alero de Corfo, Construye2025 fue uno de los programas de especialización inteligente desarrollados en el marco de la Hoja de Ruta Nacional de Productividad. Su propósito fue transformar el sector construcción en Chile, mejorando su productividad, sustentabilidad, digitalización y calidad de vida, mediante una visión compartida y estrategias colaborativas entre el mundo público, privado y académico .
Durante su ejecución, el programa alineó políticas públicas, normas técnicas, estándares de gestión y formación de capacidades, abordando brechas históricas del sector como su baja industrialización, informalidad, baja digitalización y alto impacto ambiental.
Construye2025 trabajó con una gobernanza abierta y colaborativa, con más de 150 actores. Su hoja de ruta se dividió en cinco ejes estratégicos:
- Capital humano y articulación
- Construcción industrializada
- Sustentabilidad
- Transformación digital
- Innovación
Cada eje fue gestionado mediante mesas técnicas, pilotos, acuerdos voluntarios, publicaciones técnicas, desarrollo normativo y actividades de formación. Además, el programa actuó como plataforma de coordinación interinstitucional y motor de propuestas regulatorias.
Principales resultados por eje estratégico
- Capital humano y articulación
- Más de 10.000 personas capacitadas, incluyendo funcionarios públicos, trabajadores, empresas y estudiantes.
- Implementación de un mapa de actores y fortalecimiento de redes de confianza.
- Generación de instancias permanentes como el Consejo de Construcción Industrializada.
- Integración de más de 150 instituciones al ecosistema Construye2025.
- Construcción industrializada
- Apoyo directo a 30 pilotos de innovación industrializada.
- Generación de estudios clave para medir productividad y promover modelos como panelizado, prefabricado y construcción modular.
- Aceleración de casos de éxito mediante difusión de buenas prácticas y vinculación con gremios.
- Aumento de adopción de sistemas industrializados en proyectos públicos y privados.
- Sustentabilidad
- Diseño y difusión de la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular 2035, firmada por cuatro ministerios y actores gremiales.
- Implementación de 5 Acuerdos de Producción Limpia (APL), con cumplimiento destacado como el 92% en la región de Valparaíso.
- Generación de lineamientos, normativas y herramientas para la correcta gestión de residuos de la construcción (RCD) y promoción de la circularidad en infraestructura y edificación pública.
- Transformación digital
- Participación en la creación y actualización del Estándar BIM para proyectos públicos, hoy exigido por ley en licitaciones públicas.
- Articulación con la Plataforma BIM y ministerios mandantes.
- Formación de profesionales públicos y privados en BIM, incluyendo herramientas abiertas y de libre acceso.
- Aumento del uso de BIM en Chile del 22% en 2015 a 46% en 2025.
Desafíos y mirada al futuro
El balance reconoce importantes avances, pero también destaca desafíos pendientes para los próximos años:
- Fortalecer la capacidad de implementación de herramientas digitales y sustentables en municipios y gobiernos regionales.
- Consolidar los nuevos estándares como práctica habitual en la industria.
- Mejorar la trazabilidad y seguimiento de indicadores de impacto.
- Integrar de forma sistémica la sustentabilidad y circularidad en normativas urbanas y habitacionales.
- Ampliar la industrialización hacia proyectos de infraestructura pública, vivienda social y edificación educacional y hospitalaria.
“Construye2025 no fue solo un programa, fue una forma distinta de pensar el futuro de la construcción. Una plataforma para articular confianzas y acelerar cambios necesarios. Su legado está en quienes hoy construyen con nuevas herramientas y una visión más colaborativa”, concluye Francisco Costabal.
Consejo Estratégico N°53 de Construye 2025 entrega balance y se prepara para definir la nueva hoja de ruta del programa
Durante la jornada se presentaron indicadores clave, entre los que destacan la generación de 22 manuales técnicos y el salto cuantitativo en viviendas industrializadas, sentando las bases para una nueva etapa de innovación y resiliencia territorial.
El viernes 9 de enero se llevó a cabo el Consejo Estratégico número 53 de Construye2025, una instancia que marcó un punto de inflexión para el programa de Corfo. Tras diez años de funcionamiento, el equipo y los representantes de la gobernanza se reunieron para analizar el balance de gestión e iniciar el proceso de prospección hacia una nueva era programática.
Durante la sesión, Erwin Navarrete, gerente del programa, destacó cifras que demuestran el impacto del programa en la industria nacional. Según el Índice de Productividad Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), las empresas que midieron sus índices en 2020, en el Estudio de Matrix Consulting, y se midieron nuevamente en el IPLC, aumentaron su productividad en un 17%. Además, se resaltó el avance en la industrialización, con un incremento desde 180 unidades en 2019 a cerca de 14.000 viviendas industrializadas reportadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Por su parte, el presidente de Construye2025, Francisco Costabal, enfatizó la necesidad de mirar hacia el futuro con una perspectiva que trascienda lo realizado hasta ahora. El llamado del presidente fue a “abstraernos y, más que tener la mirada en los últimos 10 años, pensar en el sector de la construcción, de acuerdo a la mirada que tenemos desde la institución que representamos y de nuestro rol profesional”.
Hitos de una década de gestión
El balance de estos 10 años, presentado por la gerencia, arroja resultados tangibles en áreas como industrialización, digitalización y sustentabilidad. Navarrete detalló que el programa ha participado en cinco Acuerdos de Producción Limpia (APL) a nivel nacional y ha apoyado la vigencia de los centros tecnológicos CTEC y CIPYCS.
Otros logros relevantes son los siguientes:
- El posicionamiento como referente técnico en más de 60 apariciones y la realización de 60 seminarios nacionales e internacionales.
- La creación de 10 comités gestores que trabajaron periódicamente en temas como gestión de residuos, capacitación y el Consejo de Construcción Industrializada (CCI).
- El apoyo en la producción de manuales e instrumentos técnicos, incluyendo guías para proyectos de salud y estándares de roles BIM.
- La colaboración en 14 normas nacionales, destacando las de industrialización, gestión de residuos, economía circular, áridos reciclados y artificiales, entre otras.
Visión de Estado y capital social
Edelmira Dote, coordinadora de la Unidad Articulación Sectorial en la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo, se refirió al programa como un “niño símbolo” por el rigor y orden que lo han caracterizado, subrayando que el éxito radica en el capital social generado. “Este programa nos ha mostrado muchas buenas prácticas para lograr este tránsito en el tiempo, así que estamos contentos de haber llegado a los 10 años, y también esperanzados en poder seguir trabajando en un desafío nuevo”, enfatizó.
Dote enfatizó que la clave ha sido el trabajo colaborativo entre el sector público, privado y la academia. Asimismo, se reconoció el aporte de figuras históricas como Helen Ipinza y el exgerente Marcos Brito, por su resiliencia en los inicios del programa.
Desafíos hacia el 2035: Innovación y personas
La jornada incluyó un taller de prospección donde se discutió la necesidad de superar el “cortoplacismo normativo” que a menudo impide cambios de largo plazo en la industria. Los asistentes coincidieron en que el nuevo ciclo debe enfocarse en:
- El talento humano: La inclusión laboral femenina y la atracción de jóvenes profesionales se identificaron como ejes críticos para que la construcción sea vista como una industria tecnológica y segura.
- Nuevas tecnologías: La integración de inteligencia artificial, robótica y blockchain para la gestión de datos y toma de decisiones.
- Resiliencia climática: El desarrollo de soluciones ante la sequía y el financiamiento verde.
La nueva hoja de ruta 2035 se desarrollará durante los próximos cuatro meses, en un proceso participativo que incluye etapas de diagnóstico y validación técnica.
Construye2025 celebró 10 años con auspicioso balance en productividad, capital social y desarrollo humano
La articulación público-privada promovida por Corfo desde 2015 arroja ya no solo números positivos y lecciones relevantes a la hora del análisis, sino que abarca ya tres gobiernos en un camino que rediseña las formas de invertir y brindar sustentabilidad.
Contundentes cifras y promisorias proyecciones marcaron la conmemoración de la primera década de vida de Construye2025, el programa de Corfo que impulsa la transformación del sector construcción con miras a alcanzar un desarrollo nacional que favorezca sus dimensiones social, económica y medioambiental.
La ceremonia, desarrollada el 22 de enero en Casa de la Cultura Anáhuac del Parque Metropolitano, contó con la participación del vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente; del vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Claudio Cerda, del presidente de Contruye2025, Francisco Costabal, y del gerente de esta entidad, Erwin Navarrete, entre otros personeros.
El evento pasó revista a una gestión que abarca tres gobiernos y en el marco de la cual la puesta en marcha de más de 60 seminarios, 85 talleres y jornadas y al menos 65 mesas técnicas, ha generado 22 manuales e instrumentos, implementando 30 pilotos, aportando técnicamente a la elaboración de 14 normas sectoriales, capacitando a más de 10.000 personas y vinculando a medio millar de empresas.
¿El resultado? Una serie de realizaciones, entre cuyos hitos destacan:
- Creación, en 2017, del Consejo de Construcción Industrializada (CCI).
- Publicación, en 2019, del Estándar BIM, la metodología colaborativa para Proyectos Públicos.
- Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035.
- Implementación de cinco Acuerdos de Producción Limpia, entre los que sobresale el de Valparaíso, con 92% de cumplimiento de las acciones comprometidas.
- Incremento en la adopción del BIM, del 22% en 2015 a 46% en 2025.
- Promoción del Índice de Productividad Laboral de la Construcción para estandarizar la medición del desempeño en obras.
- Captación de 270.000 dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para la Red de Economía Circular de la Construcción, Red ECC.
- Consolidación de dos centros tecnológicos de referencia para pilotaje y transferencia tecnológica.
Una apuesta arriesgada
Al hacer uso de la palabra, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, evocó la figura de su antecesor en el cargo, Eduardo Bitran, en los comienzos del proyecto, resaltando “la visión que hubo en ese tiempo en la autoridad pública, junto con el mundo privado, para instalar un espacio de coordinación y de trabajo conjunto”. En ese sentido, subrayó que “fue una apuesta bien arriesgada”.
“La incorporación de la digitalización, sobre todo a través de la incorporación de BIM, que también un elemento de formación de competencia y capital humano, los temas de circularidad empezaban a tomar fuerza, particularmente con los temas de residuos y un sector que era tremendamente intensivo en energía, en agua y otras cosas”, recordó la autoridad, puntualizando que esa agenda tomaba peso en la ciudadanía, que “estaba tomando conciencia de que esto era un tema bien importante”.
Benavente señaló que “el trabajo que ha hecho Construye2025 ha sido enorme”, y llamó a “rescatar justamente lo que en el fondo el programa ha conseguido, que es generar capital social, es decir, un espacio de confianza, de trabajo conjunto entre un sinnúmero de actores”. Asimismo, puso de relieve los desafíos que atiende el sector, por ejemplo, en demandas estratégicas como las viviendas sociales, y el peso del sector en la generación de empleos.
“Se han invertido más de 2.400 millones de pesos solamente en programas Construye2025 directamente, y más de 50.000 millones de pesos que se han apalancado tanto en el mundo público como en el mundo privado en estos últimos años”, puntualizó. Tras precisar que transmitirá a la administración entrante lo que ha significado esta iniciativa, deseó “larga vida a Construye2025”.
Un ecosistema donde las ideas se comparten
El vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Claudio Cerda, intervino durante la conmemoración situando en perspectiva el proceso. “Junto con la Comisión Nacional de Productividad hicimos un estudio sobre cómo estaba nuestra industria, que fue en 2020, o sea, ya habían pasado cinco años de la noticia de que teníamos problemas, y había que hacer algo distinto, y de ese estudio salieron varias de las cosas que en 2025 estamos tratando como logro ahora”.
Junto con mencionar avances tales como la digitalización, BIM, la Hoja de Ruta y la economía circular, hizo hincapié en el Observatorio de Productividad. “El problema que teníamos es que hacíamos estos grandes estudios, nos daban un número y después pasaban siete años hasta que hacíamos otro estudio y no veíamos cómo íbamos”, explicó.
A ese respecto, comentó que “las cosas que hemos estado haciendo han generado que en promedio la productividad dentro de las muestras que comparamos, que eran peras con peras, en realidad, haya subido un 8%. Ahí siempre va a haber comentarios de si es mucho o poco, pero hay un quiebre de tendencia importante, a una historia de productividad empatando a la baja, en particular en nuestra industria”.
Cerda, además, llamó la atención sobre la diferencia significativa que se produce en “las empresas que adoptan ciertas las políticas o procesos o programas que hemos diseñado acá, como, por ejemplo, en los modelos modernos de construcción, donde no es un 8% de mejora, sino que es un 20%, o un poquito más”, respecto de las que no han acogido esas orientaciones. “O sea, ya ahí hay un impacto significativo”, recalcó, manifestando que en esta colaboración público-privada “tenemos que compartir ideas, tenemos que ir apoyando entre nosotros, mostrar las mejores prácticas”, porque “esos son los ecosistemas que sobreviven”.
Mejorar la vida de las personas
“Hace 10 años, cuando este proyecto era apenas un plano del escritorio de Corfo, muchos se preguntaban si era posible sentar en una misma mesa al Estado, a las empresas y a la academia para pensar la construcción a largo plazo”, recordó el presidente de Construye2025, Francisco Costabal, al constatar que hoy la iniciativa integra a más de 150 entidades que colaboran activamente.
En esa línea, reflexionó sobre la “colaboración que conectó la urgencia de la vivienda con la eficiencia de la industrialización; la urgencia de la sostenibilidad de un sector con la realidad de la economía circular, por dar algunos ejemplos”. Luego de remarcar que “esa transformación no ocurrió por inercia”, hizo un especial reconocimiento al trabajo realizado tanto por quienes integran el proyecto como por las diversas carteras ministeriales, los planteles académicos, gremios, organizaciones de la sociedad civil, organismos técnicos y un gran número de profesionales que han acompañado este quehacer en la última década.
“Juntos hemos logrado consolidar este espacio que permite validar, priorizar y codiseñar instrumentos que hoy son fundamentales para Chile”, dijo, antes de concluir que, “al final del día, de eso se trata nuestro trabajo: de que las familias chilenas tengan una mejor calidad de vida, mejores casas, mejores barrios, mejores ciudades. En definitiva, un mejor Chile tan querido por todos nosotros”.
La Red ECC avanza con fuerza: Gobernanza, tecnología y nuevos modelos de inversión marcan sus hitos intermedios
Con avances concretos en gobernanza territorial, innovación tecnológica y estudios de oferta y demanda, y un llamado a acelerar normativas e infraestructura habilitante, la Red ECC presentó su primer balance en un encuentro que reunió a actores clave de la industria, el mundo público, la academia y la sociedad civil.
Con un fuerte llamado a la colaboración multisectorial y la urgencia de destrabar barreras regulatorias, se presentaron los primeros avances del proyecto Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC), una iniciativa público-privada que busca transformar los residuos de obras en recursos y dinamizar la inversión en infraestructura sustentable en la Región Metropolitana.
En el encuentro moderado por Katherine Martínez y realizado en la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), autoridades y representantes del sector destacaron los hitos alcanzados durante el primer año de ejecución de este ambicioso plan financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y liderado por Corfo, Construye2025, CDT, el Gobierno de Santiago y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Marisol Cortez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la CChC y presidenta de la Red ECC, puso sobre la mesa la urgencia de habilitar infraestructura adecuada. “Los espacios de valorización deben estar disponibles no solo en Santiago, sino en todo el país. La mirada debe ser territorial e integral”. Llamado que obedece al cumplimiento de metas de la Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción 2035.
“El año 2018 definimos una hoja de ruta para avanzar hacia una economía circular en el sector. Hoy, la urgencia es mayor, y no basta con buenas intenciones: requerimos del compromiso de todos los actores para construir un nuevo ecosistema productivo”, expresó Francisco Costabal, presidente de Construye2025.
La coordinadora de sustentabilidad del programa, Alejandra Tapia, advirtió sobre los desafíos pendientes, especialmente en materia normativa. “Este proyecto es un piloto con vocación replicable, pero necesitamos certeza jurídica, permisos más ágiles y una reglamentación clara para activar el mercado de valorización de residuos de construcción”, señaló.
Avances para un modelo replicable
Durante la jornada, Bárbara Silva, profesional de la CDT a cargo de la coordinación del proyecto, presentó tres líneas de avance concretas:
1. Gobernanza territorial robusta
- Se constituyó un modelo de gobernanza compuesto por un comité técnico y un comité consultivo, que se reúnen periódicamente para convertir brechas en oportunidades concretas.
2. Plan de innovación con foco en tecnología aplicable
- Una gira tecnológica al Reino Unido permitió identificar maquinaria móvil de valorización aún inexistente en Chile.
- Más de 80 representantes del sector visitaron plantas operativas en la RM, lo que permitió reducir la incertidumbre sobre la viabilidad local de estas soluciones.
“Estamos facilitando la toma de decisiones al mostrar tecnologías disponibles y casos concretos. Eso ayuda a que más empresas se animen a tratar sus residuos como recursos”, comentó Silva.
3. Estudios de oferta, demanda e inversión
Iván Jensen, constructor civil del área de Acción Climática y Economía Circular de EPB Chile, presentó los hallazgos preliminares de la estimación de RCD y el análisis de la capacidad productiva en la RM.
- Metodologías de Estimación de Oferta: Se están levantando y validando cinco metodologías para estimar los RCD, incluyendo tasas de generación basadas en área (INE y SINADER), listas de cantidades (itemizados de obra), clasificación manual en obras, y flujo de materiales.
- Desfase en la Región Metropolitana: El análisis preliminar de permisos de edificación versus residuos declarados en SINADER muestra una brecha significativa, señalando la necesidad de mejorar los indicadores y la declaración de RCD.
- Capacidad Productiva y Brecha de Infraestructura: Las estimaciones iniciales indican que la capacidad actual de las plantas de valorización abarca sólo entre el 2% y 4% del total de residuos generados en la RM. Para procesar la totalidad de los RCD de la región, se necesitan aproximadamente 25 plantas de 50 toneladas por hora.
- Modelo de Inversión y Operación: Las inversiones para una planta de valorización se estiman entre $1,5 y $3 millones de dólares. Hoy, la banca cuenta con productos financieros para empresas que pueden mejorar indicadores ambientales, entre ellos, plantas de valorización de RCD y también empresas que en sus procesos productivos contribuyan a la descarbonización. Los modelos de negocio se centran en el reciclaje mecánico y químico, la extensión de vida de productos, y el cierre de ciclo para empresas.
Para Jensen, el principal reto no está en la generación de residuos, sino en la activación del mercado para los productos valorizados. “Tenemos flujo de RCD suficiente en la región, pero falta demanda e incentivos claros para productos reciclados y compras públicas sustentables”, enfatizó.
Colaboración público-privada: condición indispensable
La jornada incluyó un panel con actores de distintos ámbitos, quienes coincidieron en que el marco normativo y la habilitación de terrenos son barreras críticas.
“Sin terreno, no hay proyecto. Necesitamos definir criterios claros para instalar plantas de valorización en la Región Metropolitana”, enfatizó Paola Cofré, jefa del área de economía circular de la Seremi de Medio Ambiente RM.
Desde el sector privado, Julio Manterola, jefe de Sostenibilidad y Comunicaciones de Eco AZA, destacó que el desarrollo normativo técnico ha sido esencial para validar productos como el árido artificial, pero que ahora el desafío es masificar su uso en el mercado formal, especialmente a través de exigencias en proyectos públicos.
En tanto, Jorge Romero, gerente de Operaciones de MSUR, subrayó el valor estratégico de la red como espacio de conexión entre iniciativas y actores: “Esta red no solo visibiliza lo que se está haciendo, sino que también permite articular soluciones concretas, desde el mundo privado, público y académico. Nos abre la posibilidad de actuar como ecosistema”.
Por su parte, Marisol Cortéz recalcó que muchas empresas del rubro ya están avanzando a través de Acuerdos de Producción Limpia (APL), lo que ha permitido reducir significativamente la generación de residuos y mejorar procesos desde el diseño.
“Queremos reciclar más, pero también generar menos residuos. Esta red nos da la oportunidad de abordar el problema desde todos los frentes”, puntualizó.
Lo que viene: pilotos, plataformas y guía territorial
El proyecto, que culmina en octubre de 2026, contempla:
- Modelo de oferta y demanda: Entrega de una guía con el diseño de la región, que incluirá sugerencias de ubicación, tamaño y tipo de plantas de valorización.
- Modelo de inversión y operación: Diseño y factibilidad técnica y económica de dos proyectos piloto escalables para la implementación dentro de la RM.
Innovación: Desarrollo de una plataforma digital para visibilizar soluciones, casos de estudio y proyectos de I+D. También se realizarán capacitaciones para transferir herramientas de diagnóstico y modelos de negocio al sector privado.
Hacia un ecosistema circular para Santiago: Red ECC avanza en modelación y diagnóstico regional
En una jornada realizada el 2 de diciembre, los integrantes de la gobernanza y del comité técnico de la Red ECC pudieron validar los avances en los estudios que definirán las capacidades productivas, oportunidades de valorización y escenarios de inversión para la Región Metropolitana.
El martes 2 de diciembre se realizó el Taller de Presentación de Resultados del proyecto Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC), instancia dedicada a validar avances técnicos de los estudios del Modelo Territorial que busca habilitar un ecosistema circular en la Región Metropolitana.
Durante la jornada expusieron la arquitecta Paola Valencia y el constructor civil Iván Jensen, del área de Acción Climática y Economía Circular de EPB Chile, quienes presentaron los progresos de los módulos de trabajo asociados a oferta y demanda de recursos valorizables; análisis territorial y capacidades productivas; y diagnóstico financiero y modelo de inversión y operación.
Este proyecto —liderado por Corfo junto a Construye2025, el Gobierno Regional Metropolitano, la CDT y Cámara Chilena de la Construcción, con el financiamiento del BID— tiene por objetivo diseñar un modelo territorial escalable para la implementación de una Red de Economía Circular de la Construcción que fomente la valorización de residuos/recursos, el encadenamiento productivo y la simbiosis industrial.
Estudio de oferta y demanda de recursos valorizables: primeros resultados
El primer módulo abordó la metodología para estimar la generación de residuos de construcción y demolición (RCD) y su potencial como materiales secundarios (áridos reciclados, madera, metales, entre otros).
Los expositores explicaron que el levantamiento actual constituye un primer ejercicio de validación, cuyo objetivo es proyectar la disponibilidad futura de recursos valorizables a partir del crecimiento de la superficie construida y las tendencias del mercado. En esta fase, el equipo logró avanzar en la cuantificación de volúmenes y en la elaboración de escenarios preliminares que servirán de base para futuros análisis territoriales.
Desde Construye2025, Alejandra Tapia introdujo un elemento crítico: la importancia de cerrar el círculo verificando si existe demanda real por los productos resultantes. En su intervención, enfatizó que “sabemos que va a haber oferta suficiente de residuos para procesar, pero su valor de venta y quiénes lo compran es algo que hay que validar” .
Además, Tapia subrayó la necesidad de contar con claridad respecto a los modelos de negocio priorizados internacionalmente y en Chile, para orientar correctamente las oportunidades de reconversión industrial.
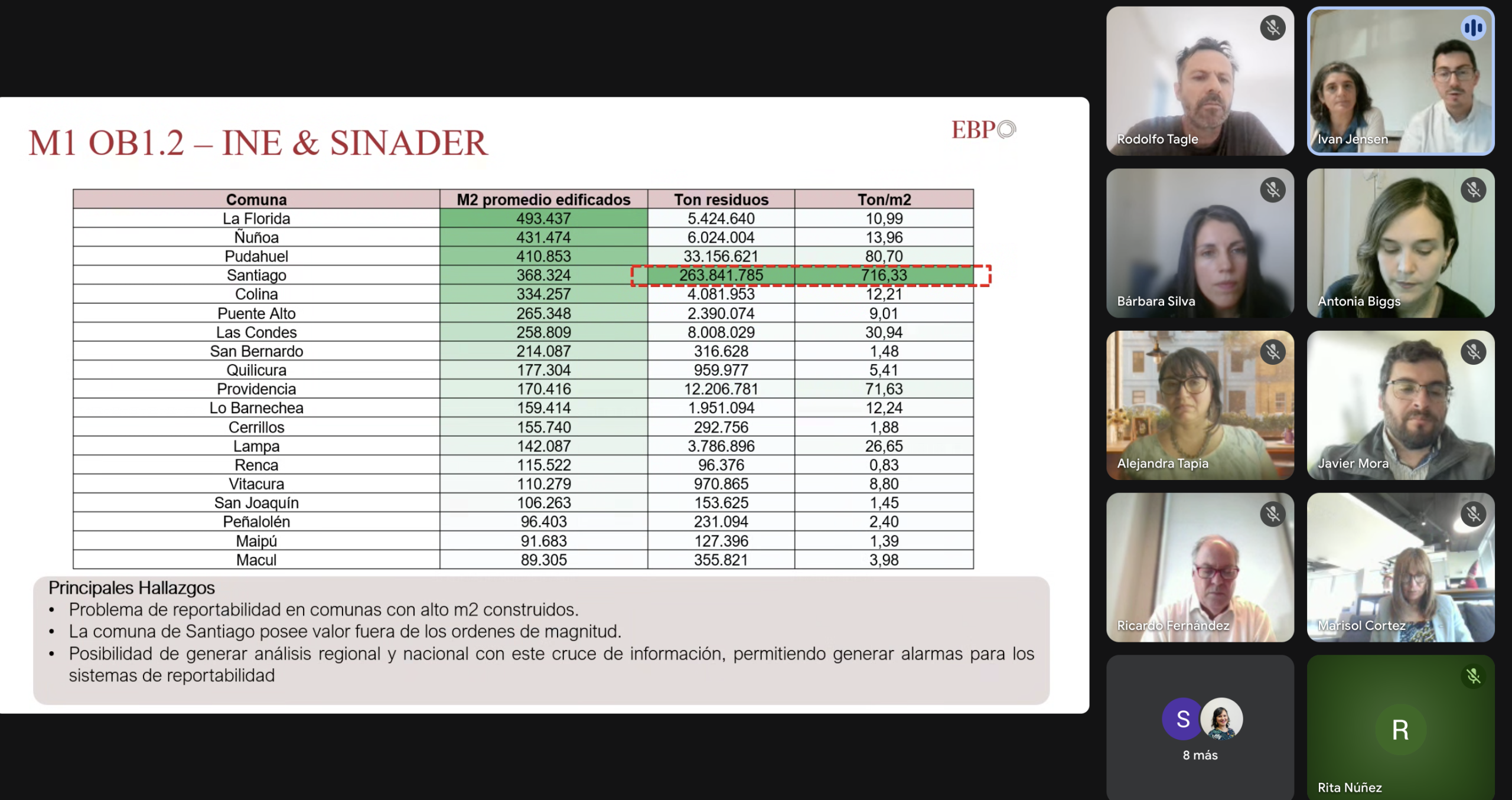
Análisis territorial y mapa de actores
En el segundo módulo se presentaron los avances del análisis territorial, que incluye identificación de actores relevantes, capacidades productivas y georreferenciación de fuentes de generación y demanda de materiales.
El estudio se articula con los antecedentes recogidos en el Modelo Territorial, donde se establece que el proyecto busca fortalecer la cadena de valor y propiciar el encadenamiento productivo con materias primas secundarias y subproductos del coprocesamiento.
Asimismo, la región cuenta con iniciativas como Santiago Industria Circular, impulsada por el Gobierno Regional Metropolitano, cuyo objetivo es facilitar y monitorear el intercambio de materias primas secundarias en la RM. Este ecosistema permitirá acelerar la adopción del modelo propuesto por Red ECC.
En el espacio de diálogo, varios actores aportaron visiones complementarias. Desde la Cámara Chilena de la Construcción, Marisol Cortez, presidenta de la Gobernanza de la RED ECC, valoró que el análisis territorial integre los avances ya establecidos en la Hoja de Ruta RCD y las normativas emergentes, subrayando la importancia de alinear este trabajo con los desafíos normativos y de mercado que enfrenta el sector. Cortez también destacó la importancia de contar con datos reportados en Sinader, e investigar la brecha que hay entre quienes deciden compartir con esa data y las motivaciones que tienen para hacerlo y quienes aún no están reportando.
Por su parte, Ricardo Fernández, gerente técnico & Desarrollo Sostenible en Volcán y presidente de la Certificación Edificio Sustentable (CES), reforzó la relevancia de conectar estos resultados con los estándares de construcción sustentable y certificaciones, abriendo oportunidades para que los materiales reciclados sean incorporados en lineamientos técnicos y criterios de evaluación. Además, llamó la atención sobre los datos efectivamente declarados versus lo ocurrido en la realidad, y sugirió ahondar en las declaraciones de las constructoras que no están declarando para no tener conclusiones erradas.
Modelo financiero y de inversión: hacia proyectos icónicos de valorización
El tercer módulo abordó el modelo de inversión y operación, cuyo objetivo es orientar al sector privado sobre viabilidad técnica, comercial y financiera de nuevas instalaciones para la valorización de RCD.
El estudio sigue los lineamientos del Modelo Territorial, que establece la necesidad de propiciar la inversión en centros de reciclaje, estaciones de transferencia y otras instalaciones, además de promover un proyecto piloto icónico para atraer inversionistas.
Paola Valencia destacó que el modelo debe entregar información útil para que los privados evalúen riesgos, proyecten retornos y comprendan el comportamiento del mercado. En esta línea, las brechas detectadas en el proceso —como falta de datos de costos operacionales, demanda efectiva o precios de mercado— serán abordadas en la siguiente fase del estudio.
Este enfoque fue valorado por los asistentes, quienes señalaron la importancia de identificar dónde y cómo la inversión privada puede entrar al ecosistema, y qué incentivos se requieren para que ello ocurra.
Conclusiones
La jornada dejó en evidencia el avance sustantivo del proyecto y la relevancia de contar con metodologías robustas para calcular oferta y demanda de materiales, así como la importancia de integrar a los actores territoriales en la validación de supuestos y resultados.
Entre las principales conclusiones destacan las siguientes:
- Existe oferta suficiente de residuos, pero es crucial validar la demanda por materiales reciclados.
- El análisis territorial debe articularse con normativas, iniciativas regionales y certificaciones.
- El modelo de inversión debe ofrecer certezas para atraer capital privado.
- La gobernanza público–privada será clave para destrabar barreras e impulsar medidas habilitantes.
Alejandra Tapia: “La economía circular en la construcción es una gran oportunidad para transformar toda la cadena de valor”
La coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025 y miembro del Comité Técnico de la Red ECC, habla sobre los avances, desafíos y aprendizajes claves para consolidar un modelo territorial que habilite infraestructura, gobernanza y nuevos negocios circulares en el sector construcción.
Alejandra Tapia ha sido una de las voces más influyentes en la construcción de una visión de largo plazo para la economía circular en el sector construcción. Desde su rol como coordinadora de Sustentabilidad del programa Construye2025, ha liderado el desarrollo de la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035 y ha impulsado la Estrategia de Economía Circular 2025, iniciativas que hoy dialogan directamente con los objetivos de la Red Circular de la Construcción (RED ECC).
Con la mirada puesta en el año 2035, Tapia imagina un escenario ambicioso, pero alcanzable, donde el 70% de los residuos de construcción y demolición (RCD) sean valorizados, el 100% de las licitaciones públicas gestionen sustentablemente sus residuos, y donde exista infraestructura para la valorización en todas las regiones del país. “La economía circular en la construcción es una oportunidad para transformar toda la cadena de valor. Pero para lograrlo, necesitamos habilitantes reales: normativas, plataformas, inversión y articulación”, afirma.
En cuanto a iniciativas habilitantes, Tapia plantea 11 propuestas concretas —seis para el sector público y cinco para el privado y la academia—, que se basan en experiencias europeas, buenas prácticas nacionales, y buscan cerrar brechas normativas, operativas y de trazabilidad.
Las iniciativas para el sector público incluyen la integración de planes de gestión de residuos en los permisos de edificación y recepción final; mejoras en los permisos de demolición con trazabilidad de residuos; permisos temporales para acopio en vía pública; implementación obligatoria de planes de gestión en obras públicas; concesiones para plantas de reciclaje; y licitaciones públicas que habiliten la simbiosis industrial. En tanto, las propuestas dirigidas al sector privado abarcan desde la reutilización adaptativa y el flipping inmobiliario, hasta la gestión circular de la demolición, las auditorías previas, y el desarrollo de plataformas de valorización para la trazabilidad y el reuso de materiales.
“La clave está en anticipar. Desde el diseño mismo, se puede pensar en cómo los materiales volverán al ciclo productivo”, sostiene. En esa línea, destaca la importancia de incorporar normativas como la NCh3727 y la NCh3562, que permiten planificar las demoliciones y valorizar materiales, aportando también a la generación de nuevos empleos y soluciones digitales.
Sobre el rol de la Red ECC, Alejandra es clara: “Será un ecosistema habilitador de valorización de RCD”, donde toda obra —grande o pequeña— podrá gestionar sus residuos de forma fácil y a costos razonables. Esta red permitirá, según afirma, reducir la extracción de materias primas vírgenes, generar oportunidades de inversión, habilitar nuevas cadenas de valor, e integrar a actores que hasta hoy han estado fuera del radar de la circularidad.
Finalmente, destaca la importancia de una gobernanza transversal, que reúna al sector público, privado, la academia y la sociedad civil. “Los programas Transforma de Corfo, como Construye2025 han demostrado que el trabajo colaborativo, con un orquestador neutro, permite avanzar con propósito común y generar compromisos de largo plazo. La Red ECC recoge esa experiencia y la proyecta a nivel territorial”, concluye.

Una visión al 2035
Tapia proyecta que, si el sector avanza decididamente, al 2035 Chile podría contar con:
- Infraestructura para la valorización de RCD (residuos de construcción y demolición) en todas las regiones.
- Zonas habilitadas en las áreas metropolitanas para estaciones de transferencia y disposición final autorizada.
- 60% de los municipios participando en asociaciones que impulsen la circularidad.
- 100% de las licitaciones públicas incorporando gestión sustentable de residuos.
- 70% de los RCD valorizados, ya sea mediante reutilización o reciclaje.
“Desde Construye2025 hemos impulsado principalmente la valorización de residuos como medida de urgencia, desde las normativas técnicas, el reglamento y el fomento a la innovación. No obstante, hay muchos temas más que abordar en los próximos 10 años para consolidar una industria sin desechos ni pérdidas”.

Propuestas habilitantes
La propuesta de Tapia para el acuerdo incluye 11 iniciativas habilitantes, basadas en experiencias europeas y buenas prácticas nacionales:
Seis iniciativas para el sector público:
- Permisos municipales para edificación y recepción final: incorporar planes de gestión de residuos (NCh3562:2019) en los informes exigidos por la OGUC, incluyendo guías de despacho, certificación y trazabilidad de los residuos.
- Permisos de demolición: mejorar los formularios actuales para incluir información sobre tipo, cantidad y gestión de residuos generados.
- Permisos temporales de acopio en vía pública: permitir acopio segregado en zonas urbanas con logística y gestión adecuada.
- Plan de gestión obligatorio en obras públicas: seguir el ejemplo del MOP y replicar su experiencia de trazabilidad y registros.
- Concesiones para plantas de reciclaje: promover modelos público-privados con tecnologías modulares y equipamiento especializado.
- Licitaciones públicas con simbiosis industrial: escalar experiencias como las de Casablanca y Melipeuco con reutilización de materiales viales.
Cinco iniciativas para el sector privado y academia:
- Reutilización adaptativa: rehabilitación de inmuebles en desuso, alargando la vida útil de materiales y evitando demoliciones innecesarias.
- Flipping inmobiliario: compra, rehabilitación y venta de activos construidos, integrando criterios de circularidad desde el diseño.
- Gestión circular de la demolición: planificación anticipada para maximizar reutilización, minimizar residuos y proteger la salud y el ambiente (NCh3727:2021).
- Auditoría e inventario previo a la demolición: diagnóstico del activo construido antes de su intervención, obligatorio en Europa para obras mayores a 1000 m2.
- Plataformas y guías de valorización: desarrollo de herramientas digitales para trazabilidad, gestión de datos y promoción de nuevas soluciones.
“Estas acciones pueden generar nuevas oportunidades de negocio, empleo e innovación. Hay que dejar de ver los residuos como un problema y verlos como recursos”, subraya Tapia.
Rutas de Economía Circular muestran el camino hacia una construcción más sostenible en ENAMAC 2025
Más de 80 profesionales participaron en experiencias en terreno para conocer soluciones reales en valorización de residuos y construcción sustentable en Santiago.
En el contexto del Encuentro Nacional del Medio Ambiente en la Construcción (ENAMAC 2025), la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC) lideró una ruta temática que convocó a más de 80 personas de distintos puntos del país. El objetivo fue acercar al ecosistema de la construcción a experiencias concretas de sostenibilidad, economía circular y gestión de residuos.
La ruta denominada “Residuos y Economía Circular”, recorrió cinco instalaciones clave: EcoAza, Volta, Refil, GreenRec Lepanto y Río Claro, donde se visibilizó el potencial de valorización de residuos de construcción y demolición (RCD) y residuos domiciliarios en el país, considerando las oportunidades de replicabilidad.
“Estas visitas cumplen con el propósito central de la Red: que los distintos actores de la cadena de valor puedan ver, desde su rol, cómo avanzar en el tránsito hacia la economía circular. Tuvimos más de 80 personas participando en estas rutas en simultáneo, lo que muestra el interés real del sector por conocer qué residuos hoy ya se pueden valorizar, identificar cuáles son peligrosos y cómo gestionarlos correctamente”, explicó Bárbara Silva, coordinadora del proyecto Red ECC, impulsado por Corfo, Construye2025, la CChC, CDT y el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, con apoyo del BID.
Voces desde EcoAZA: inspiración para una construcción más circular
La parada en la planta EcoAZA dejó una profunda impresión en los asistentes. Desde distintas regiones del país y con diversos perfiles, los participantes coincidieron en el valor transformador de esta experiencia:
Ángela Reinoso, jefa de sostenibilidad y medioambiente de Melón: “Nosotros ya utilizamos este árido artificial, pero no conocíamos todo el proceso. Fue muy interesante ver cómo separan los materiales y visualizar dónde podemos generar nuevas sinergias”.
Alex Vidal, responsable de sostenibilidad e innovación de Concremag (Punta Arenas), empresa que presta servicios de elaboración y despachos de hormigón premezclado, extracción, venta de áridos, confección y venta de prefabricados de hormigón: “El proyecto de áridos artificiales es muy interesante porque mejora la sostenibilidad del hormigón. Vamos a tratar de replicar algo de esto en nuestra región, aunque las condiciones son distintas”.
Rodrigo Salvatierra, estudiante de magíster en Ecología Industrial (Países Bajos): “Este tipo de iniciativas permiten ver cómo se pone en práctica la economía circular en la industria. Es clave para entender y aplicar estos conceptos”.
Marco Berríos, jefe de planta EcoAZA: “Para nosotros no son escorias, son valor. Lo que hacemos es dejar una huella para que nuestros hijos y nietos puedan disfrutar ríos y paisajes que hoy estamos evitando intervenir”.
Volta: una experiencia reveladora sobre el destino de nuestros residuos
En la planta de gestión de residuos Volta, ubicada en Quilicura, los asistentes pudieron ver de cerca cómo se valorizan residuos industriales, domiciliarios y peligrosos, alineados con la ley REP y los principios de economía circular.
Cristian González, jefe de planta Volta, contó que “mostramos cómo clasificamos y valorizamos cartón, plásticos, film y gestionamos residuos peligrosos como aerosoles, tubos fluorescentes o restos de pintura. La invitación es a que nos contacten para mejorar su gestión de residuos”. En tanto, Yilei Salgado, del equipo Volta, comentó que “los visitantes conocieron el tratamiento de residuos industriales no peligrosos y también nuestra línea de residuos peligrosos gaseosos”.
Entre los testimonios, Óscar Morales, supervisor de sostenibilidad en Socovesa, cree que “fue impresionante ver que están logrando valorizar un 70% de ciertos residuos. Esto nos permite visualizar qué pasa con lo que desechamos en nuestras obras y hogares”.
Claudio Dapelo, gerente general Grupo ECO1 -que impulsa la innovación y sostenibilidad, apoyando a empresas y comunidades hacia un futuro más limpio y sustentable-, también considera que “fue una experiencia muy satisfactoria”, poder conocer “en detalle procesos muy alineados con nuestro rubro”.
Osvaldo Pardo, ingeniero de desarrollo SKC Circular, valoró ambas rutas: “Ver la diferencia entre EcoAZA y Volta fue muy enriquecedor. Son enfoques distintos pero ambos 100% enfocados en economía circular”.
Héctor Sanhueza, administrador de la empresa SV Ingeniería y Construcción, cree que “lo visto hoy muestra cómo se puede agregar valor desde la basura y otros procesos industriales, con un impacto directo en la huella de carbono”.
GreenRec y Río Claro: dos modelos concretos de economía circular en acción
Durante la ruta “Residuos y Economía Circular” del ENAMAC 2025, los participantes también visitaron dos experiencias que destacan por su capacidad de transformar residuos en recursos con impacto tangible en la industria: GreenRec Lepanto y Río Claro.
En GreenRec, los asistentes pudieron conocer una operación pionera en la recuperación de residuos de la construcción, impulsada con visión de liderazgo y propósito. Su gerente general, Pedro Pablo Larraín, recalcó que iniciativas como esta no solo son posibles, sino que necesarias: requieren voluntad, una inversión razonable y, sobre todo, un cambio de mentalidad en la industria. “Nos sentimos en la obligación de mostrar hacia dónde va la tendencia. Lo que estamos haciendo es replicable y tiene un impacto real con un costo acotado. Es más esfuerzo, sí, pero el beneficio en sostenibilidad es incuestionable”, comentó.
Esta visión fue muy valorada por representantes del sector privado como Rodrigo Cabrera, de Melón Áridos, quien destacó la madurez de las iniciativas vistas y la relevancia de que las empresas abran sus puertas para compartir buenas prácticas y soluciones. En la misma línea, José Miguel Valdés, de Inmobiliaria Maestra, comentó que “conocer estas experiencias permite proyectar cómo avanzar como industria, superando dificultades y aprendiendo de lo que ya se está implementando en otros proyectos”.
La visita a Río Claro permitió a los asistentes observar el proceso de transformación de escorias negras y hormigón endurecido en ecoáridos, es decir, áridos artificiales que pueden reincorporarse a la cadena de valor de la construcción. Carla Salinas, asesora de proyectos de la planta, explicó cómo este modelo de negocio integra visitas regulares para mostrar en terreno su impacto y metodología, y enfatizó que la simbiosis industrial es clave para alcanzar una economía circular real. “No se trata solo de reciclar, sino de lograr una trazabilidad completa del residuo y avanzar hacia el residuo cero”, dijo.
Estas experiencias demuestran que la economía circular en construcción ya no es una promesa futura, sino una realidad en expansión que requiere ser amplificada, replicada y escalada territorialmente.
Las rutas fueron una muestra concreta de la visión de la Red ECC: diseñar e implementar un modelo territorial escalable que fomente el encadenamiento productivo, habilite inversiones verdes y active una economía circular real en la construcción chilena.
Erwin Navarrete asume la gerencia de Construye2025 con el desafío de consolidar, proyectar y trascender lo logrado
El nuevo líder del programa impulsado por Corfo detalla en exclusiva sus metas: consolidar a Chile como referente regional en productividad y sostenibilidad, impulsando la transformación digital y el desarrollo del capital humano.
El programa Construye2025, impulsado por Corfo y clave para acelerar la transformación de la construcción hacia un país más productivo y sustentable, inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Erwin Navarrete como su nuevo gerente general. El ejecutivo toma el timón en un momento crucial, en el que la industria necesita avanzar en sostenibilidad, productividad e innovación.
Navarrete tiene una trayectoria de 25 años, ha sido director de la Carrera Ingeniería en Construcción de la Universidad Autónoma sede Temuco y jefe de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), así como Seremi Minvu de la región de Los Ríos.
El nuevo líder del programa se refiere en esta entrevista a su visión de largo plazo y los desafíos inmediatos para el programa que busca consolidar a Chile como un referente en la región. Navarrete es claro al definir su rol, destacando la trascendencia del programa en la colaboración entre los sectores.
“Este cargo representa un compromiso profundo con la transformación del sector construcción hacia un modelo más sostenible, productivo e innovador. Es una oportunidad de dar continuidad y liderar un programa que ha sido pionero en articular el trabajo entre el mundo público, privado y académico; y que hoy debe proyectarse con una mirada de largo plazo, integrando la industrialización, la digitalización y la sostenibilidad como pilares estratégicos del país”, comenta.
Asimismo, su visión y misión será que Construye2025 evolucione hacia un ecosistema colaborativo de innovación que impulse la industrialización sostenible, la construcción circular, el uso intensivo de tecnologías digitales y posicionar a la industria como un real aporte a la economía y la sociedad. “Creo que el programa debe consolidarse como una plataforma que no solo articule iniciativas de productividad, sino que genere capacidades instaladas y políticas públicas permanentes que impulsen un nuevo estándar para la construcción chilena”, precisa.
Metas estratégicas y ejes cruciales
En el corto plazo, Navarrete apunta a fortalecer la gobernanza del programa, consolidar alianzas estratégicas y diseñar una hoja de ruta con indicadores claros de productividad, carbono neutralidad y digitalización.
En el mediano plazo, su objetivo es claro: aumentar la adopción de tecnologías de construcción industrializada y modelos BIM; posicionando así a la industria de la construcción como un motor de desarrollo nacional y situando a Chile como un referente latinoamericano.
La hoja de ruta se basa en la firme convicción sobre la interdependencia de los pilares de la modernización. Para Navarrete, los cinco pilares fundamentales para alcanzar un sector competitivo son los siguientes:
- Industrialización: impulsa la productividad y sostenibilidad mediante la estandarización y prefabricación.
- Innovación: impulsa nuevos materiales, roles y procesos.
- Sustentabilidad: asegura resiliencia frente al cambio climático.
- Transformación digital: potencia la toma de decisiones basadas en datos.
- Reconocimiento de la industria: posicionamiento de la industria como motor país, con un aporte social, productivo y económico.
¿Cómo ves el rol de Construye2025 en la transformación de la industria de la construcción?
Construye2025 debe ser el motor articulador del cambio, promoviendo una transformación estructural basada en colaboración, innovación abierta y sostenibilidad económica y ambiental. Su rol debe ser conectar las políticas públicas y la academia con las necesidades reales del sector productivo, no podemos desvincularnos entre los sectores y para esto Construye2025 debe cumplir un rol clave, debe ser un puente entre el ecosistema de la industria de la construcción.
Desafíos de capital humano y adopción tecnológica
Uno de los puntos críticos abordados por el nuevo gerente es la gestión del talento, especialmente dadas las cifras del último censo, nada optimistas para la industria. Por ello, potenciar el capital humano es esencial. La estrategia del programa contempla vincularse activamente con instituciones de educación técnica y universitaria, promover la formación dual y desarrollar certificaciones en competencias digitales, industriales y verdes.

La meta es que cada actor del sector, “desde el maestro hasta el gerente de proyectos”, cuente con las herramientas necesarias para adaptarse a la nueva forma de trabajar, reencantando al sector y mostrando sus atributos y cuánto se aporta al desarrollo del país. Navarrete también tiene claros los retos que le esperan desde su nuevo cargo.
¿Cuáles son los principales desafíos actuales de la construcción en Chile?
Entre los principales desafíos destacan la baja productividad, la fragmentación del sector, la escasez de mano de obra calificada, y la baja adopción tecnológica. Además, debemos enfrentar el desafío de construir más y mejor con menos impacto ambiental, integrando criterios de economía circular y eficiencia energética en toda la cadena de valor, no perdiendo la calidad de nuestras construcciones.
No obstante, estos desafíos vienen de la mano de oportunidades concretas que el programa busca capitalizar.
¿Qué oportunidades identificas para acelerar la transformación del sector?
Existen oportunidades concretas en la industrialización de la vivienda, la construcción modular, el uso de materiales reciclables, y la digitalización de los procesos constructivos, debemos mirar la normativa para que se haga cargo de estos cambios que ya estamos realizando y los cambios futuros que queremos hacer en la industria, creo que también debemos aprovechar las alianzas regionales e internacionales para transferir conocimiento y atraer inversión en innovación y tecnologías limpias.
Un llamado a la colaboración ética
Para cerrar la entrevista, el gerente general de Construye2025 enfatiza que la única forma de materializar el cambio es a través de una colaboración robusta y multisectorial como se ha hecho hasta ahora. El mensaje a los actores públicos, privados y académicos que forman parte del ecosistema Construye2025 es claro: la transformación de la construcción chilena no puede hacerse en solitario; requiere una visión compartida y trabajo coordinado.
La invitación es a fortalecer la colaboración y apostar por una industria que impacte en productividad, sostenibilidad y bienestar social. El futuro de la construcción, concluye Navarrete, es una tarea para el país.
¿Qué mensaje darías para que más organizaciones y personas se sumen a esta hoja de ruta hacia un país más productivo y sustentable?
Chile necesita una nueva manera de construir, y cada actor tiene un rol en ello. Los invito a sumarse al programa con convicción y propósito: construir mejor, construir juntos y construir para las personas con una visión país. Avanzar hacia un país más productivo y sustentable no es solo un desafío técnico, es un compromiso ético con las futuras generaciones.

Asociación de municipios MSur se suman a la Red ECC para gestionar y valorizar residuos de la construcción y demolición
Más de 50 representantes municipales participaron en el Comité Técnico de la Asociación de Municipios MSur, donde se presentó el proyecto Red de Economía Circular para la Construcción. La instancia promovió la colaboración público-privada para diseñar soluciones territoriales que enfrenten el desafío de los residuos de construcción y demolición (RCD).
En el marco del Comité Técnico realizado el martes 14 de octubre en el Estadio El Llano de San Miguel, la Asociación de Municipios MSur recibió la presentación del proyecto Red de Economía Circular para la Construcción (Red ECC), iniciativa público-privada que busca impulsar modelos territoriales sostenibles mediante la valorización de residuos y el fomento de inversiones verdes.
La Asociación de Municipios MSur, conmemoró en agosto 10 años de funcionamiento, y está compuesta por 32 municipios de la Región Metropolitana, con representación de áreas urbanas, mixtas y rurales. Se dedica a promover la gestión ambiental sostenible y la valorización de residuos en la RM, a través de un enfoque integral que articula de manera estratégica a municipios, recicladores de base y la comunidad.
La actividad, organizada por MSur, reunió a más de 50 representantes municipales, mayoritariamente de departamentos de medioambiente. En la instancia expusieron Bárbara Silva, coordinadora de Proyectos de la CDT, y coordinadora de la Red ECC, junto con Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, quienes detallaron los avances del proyecto y sus oportunidades de colaboración con los gobiernos locales.
“Presentamos el proyecto de la Red de Economía Circular ante el Comité Técnico de la Asociación de Municipios MSur. Hablamos de la colaboración de esta mesa público-privada, tanto para la formulación del fondo ante el BID como en su operación y modelo de gobernanza territorial”, explicó Bárbara Silva.

Durante su exposición, el equipo técnico presentó el objetivo del proyecto: diseñar un modelo territorial escalable para la implementación de una red circular en la construcción, que promueva el encadenamiento productivo y la simbiosis entre obras y centros de producción, con foco en la valorización de residuos.
Uno de los puntos clave de la jornada fue el llamado desde la Red ECC a los municipios a colaborar en el diseño de un anteproyecto piloto que permita evaluar técnica y económicamente soluciones locales. “Estamos buscando con esta presentación motivarlos, invitarlos a ser parte de los actores para este diseño de proyecto piloto, pensando en que puedan tener programas o iniciativas de recolección de residuos de construcción y demolición, que sirvan de punto de partida para este diseño”, señaló Silva.
Durante la jornada, también se aplicó una encuesta presencial a los municipios, orientada a levantar información sobre programas actuales de gestión de RCD, presupuestos asignados y disposición para participar en el diseño del piloto. Según Silva, “hubo una muy buena recepción. Fuimos con la expectativa de que no hubiese muchos programas enfocados a este tema y, sin embargo, nos sorprendió que habían más de lo esperado”.
La exposición de Alejandra Tapia incluyó referencias a casos internacionales y líneas de acción aplicables a contextos municipales, como permisos de demolición, estrategias de recolección diferenciada y experiencias exitosas en Europa. La profesional también complementó la presentación con ejemplos y metas vinculadas a la Hoja de Ruta RCD Economía Circular 2035 y la Estrategia de Economía Circular para la Construcción 2025.
Para Silva, la participación municipal es clave: “En general, reconocen que es un tema relevante y algo que deberían adoptar. Vimos bastantes respuestas positivas en cuanto a que se puede diseñar en conjunto”.
La instancia finalizó con el respaldo explícito de la Asociación de Municipios MSur. “En esta instancia se mostró el claro interés de los municipios por enfrentar y encaminar el tema de los RCD”, destacó Silva.
El proyecto Red ECC es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y liderado por una alianza entre Corfo, Construye2025, Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, la Cámara Chilena de la Construcción y la CDT. Su enfoque es implementar soluciones concretas para cerrar brechas en la gestión de residuos en el sector construcción, con un enfoque de economía circular y desarrollo territorial.
“Historias que Construyen”: el nuevo podcast que celebra una década de transformación en la construcción
En el contexto de sus 10 años, Construye2025 impulsó la creación del podcast conducido por Ignacio Peña y patrocinado por la CDT. Se trata de un ciclo de 10 conversaciones, en el que rescatan las trayectorias personales de líderes que están cambiando la industria en Chile. El primer episodio es con Pablo Ivelic, CEO de Echeverría Izquierdo.
Con el impulso de Construye2025 y el patrocinio de la CDT, se lanzó “Historias que Construyen”, un podcast que invita a conocer el lado más humano de la transformación del sector construcción. A través de 10 episodios, el conductor y destacado ingeniero Ignacio Peña conversa con protagonistas clave del cambio cultural, productivo y sostenible que vive la industria en Chile, en el contexto de los 10 años del programa impulsado por Corfo.
Este espacio sonoro busca rescatar historias, aprendizajes y experiencias personales de quienes han liderado el tránsito hacia una construcción más industrializada, sustentable e innovadora, con un fuerte foco en el capital humano y el propósito.
“Con este podcast queremos visibilizar el valor de las personas que han sido clave en la evolución de nuestra industria. En estos 10 años hemos construido una red potente, y estas historias reflejan cómo el compromiso, la innovación y el propósito pueden transformar no solo proyectos, sino también culturas y formas de construir en Chile”, señala Erwin Navarrete, gerente de Construye2025.
“Desde la CDT, nos sentimos muy orgullosos de patrocinar y ser parte de esta gran iniciativa. ‘Historias que Construyen’ nos invita a conocer de cerca a las personas que dan vida a nuestra industria, compartiendo sus experiencias, visiones y aprendizajes. Es un proyecto que, sin dudas, inspira, conecta y aporta al desarrollo del sector construcción”, indica Carlos López, gerente general de la CDT.
“En el marco de los 10 años de Construye2025, queremos escuchar a personas destacadas del sector, conocer su historia y cómo han sido sus éxitos y fracasos para llegar donde están hoy”, comenta Marco Brito, exgerente del programa y director ejecutivo del Instituto de la Construcción.
El primer episodio tiene como invitado a Pablo Ivelic, CEO de Echeverría Izquierdo y Past President del Consejo Directivo de Construye2025. En una conversación íntima, Ivelic comparte sus motivaciones, desafíos y visión sobre el futuro del sector. “Creemos que su testimonio será una fuente de inspiración para más personas comprometidas con una construcción más productiva y humana”, comenta Ignacio Peña.
“Historias que Construyen” está disponible a partir del martes 21 de octubre en YouTube y Spotify:
Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=p3Rc7-yinvE
Link Spotify: https://open.spotify.com/episode/0kvZloeQiCj42M6xdT
El futuro de la construcción es ahora: Resiliencia y tecnología marcan el camino
El programa Construye2025 convocó a líderes de la industria en un taller participativo para proyectar los pilares de una nueva década, abordando desafíos desde el cambio climático hasta la atracción de talento.
En el taller “CÓMO PROYECTAR EL SECTOR CONSTRUCCIÓN A 10 AÑOS” organizado el 3 de septiembre por Construye2025, se congregaron en Corfo diversos actores del sector de la construcción para reflexionar sobre el futuro de la industria y proyectar una visión compartida hacia el año 2035. El encuentro se centró en la metodología del Backcasting, que, como explicó una de las organizadoras, busca mirar hacia atrás, pensar qué es lo que queremos en el futuro y construir algunos pilares que nos permitan llegar a esa meta.
El evento destacó la importancia de trascender la simple valoración del presente para tener un enfoque más prospectivo. Se enfatizó la necesidad de una industria que no solo reaccione a los problemas, sino que sea proactiva y se anticipe a los desafíos.
María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva de Chile GBC, destacó la representación de múltiples sectores: público, privado, academia,” con miras a armar los próximos 10 años, y las metas que esperamos para este programa tan importante para la contingencia de la construcción sostenible y productiva a nivel nacional”.
Diagnóstico y oportunidades clave
Durante la jornada, los participantes identificaron varias tendencias y problemáticas globales que impactan directamente en la industria chilena, tales como el cambio demográfico, la urbanización acelerada, la crisis climática y la necesidad de construcciones más resilientes. Se señaló que la industria de la construcción es responsable de aproximadamente el 40% del impacto en el uso de energía y recursos naturales.
Asimismo, se discutió la urgente necesidad de:
- Atraer y retener talento humano: El sector debe volverse más atractivo para las nuevas generaciones y para la inversión, ya que actualmente existe una fuga de talentos hacia otras áreas como la minería o el sector forestal. Un participante lo describió como un sector que necesita ser más “sexy” para el talento joven.
- Acelerar la transformación digital: La pandemia del COVID-19 aceleró la adopción de tecnologías. Sin embargo, la industria debe seguir avanzando en la digitalización de procesos, la estandarización de datos y el uso de tecnologías como BIM para mejorar la productividad y la calidad.
- Fomentar la colaboración y la integración: Es crucial superar la visión fragmentada de los proyectos. La colaboración debe ir más allá de los contratos y convertirse en una práctica efectiva para alcanzar objetivos comunes.
- Mejorar la productividad: La productividad del sector se ha estancado, y es fundamental implementar modelos de negocio innovadores, como la “productización” que se enfoca en ofrecer servicios y productos de construcción replicables y eficientes, en lugar de tratar cada proyecto como algo único.
La propuesta: una industria resiliente y conectada
En las mesas de trabajo, los participantes discutieron posibles soluciones y se reafirmaron en el valor de un programa como Construye2025 para articular esfuerzos y generar confianza entre los diferentes actores del ecosistema.
Uno de los asistentes reflexionó sobre la necesidad de una revisión profunda del sector, ya que, si bien la tecnología y la innovación “llegaron”, el verdadero desafío radica en cómo se integran y aplican para resolver los problemas existentes, en lugar de simplemente tener “datos por tener datos”.
“Estamos muy contentos con el resultado de esta actividad, salieron temas muy interesantes, algunos que ya se venían trabajando y que es necesario profundizar, pero lo mejor de todo es que salieron temáticas que hasta ahora no han sido abordadas por el programa y que nos evidencian una oportunidad de trabajo en áreas nuevas, que nos permitan transformar este sector en uno más productivo”, precisó Edelmira Dote, coordinadora del Programa Construye2025 en Corfo.
Para Roberto Moris, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, “fue muy interesante ser invitados a esta actividad, sabemos que la construcción lleva 10 años trabajando con el programa y esta instancia es relevante pensando en las transformaciones que se están viniendo y cómo tiene que venir una nueva etapa de aquí al 2035, que requiere procesos mucho más innovadores y acelerados en procesos de participación colaborativa”.
El encuentro concluyó con un llamado a la acción para sentar las bases de un sector “mucho más eficiente, pero de una unidad mucho más territorial” , con un rumbo claro hacia la descarbonización (NetZero) y la sostenibilidad. Las mesas de trabajo permitieron a los participantes desglosar los grandes desafíos en iniciativas y acciones concretas, demostrando que existe el compromiso y la visión para transformar la industria de la construcción chilena de cara al 2035.
La economía lineal está en crisis; la economía circular, ES NUESTRA RESPUESTA
Por Joaquín Cuevas, CEO de Obra Limpia
En diciembre de 2024, fuimos testigos del lanzamiento de la Red de Economía Circular de la Construcción (RED-ECC), una Red que se presenta como un modelo pionero para impulsar la sostenibilidad y el desarrollo económico territorial del sector. Financiada por el BID, esta alianza público-privada busca quebrar el paradigma lineal, fomentando la valorización de residuos de construcción y demolición (RCD) y habilitando la inversión verde.
Casi 8 meses después, el MMA presenta el proyecto: ‘Transitando hacia una construcción circular y descarbonizada en Chile”, un ambicioso proyecto que tiene una duración de cuatro años y busca acelerar la Estrategia Climática de Largo Plazo del país, promoviendo la economía circular y la baja en carbono en el sector. Financiado por el GEF con casi US $3 millones.
Frente a este escenario yo me pregunto: DÓNDE ESTÁ LA CRISIS.
Si bien la industria se enfrenta a una contracción sostenida impulsada por el alza de costos en materiales de construcción, la persistente inflación y el encarecimiento del financiamiento, lo que ha frenado el desarrollo de nuevos proyectos. Pareciera ser que la economía circular dentro de la construcción, está adquiriendo una particular importancia para posicionarse como un nuevo modelo a desarrollar en respuesta a una incapacidad del rubro, de ser productivo o eficiente en el uso de los recursos que hoy demanda una nueva visión sobre lo que significa el progreso .
Hoy más que nunca, el desarrollo de la economía circular se está viendo en el sector y está generando buenos dividendos para quienes han apostado y son pioneros en esta área que se consolida y que integra diversos aspectos estratégicos de la construcción. Las razones de este auge son diversas y es que en momentos de crisis, es cuando más necesitamos generar cambios radicales y es por esto que debemos prestar especial atención no a esta nueva tendencia, si no que a una nueva forma de trabajar más consciente de nuestras ineficiencias y de los impactos ambientales que genera la actividad.
Por otra parte es importante destacar que la Hoja de Ruta RCD Economía Circular 2035, desarrollada para el sector, ha sido fundamental para sentar las bases y plasmar una visión en común de este nuevo modelo circular, este ha sido un trabajo serio, profundo y con una mirada al largo plazo, que presenta metas y plazos claros para su implementación y que, a mi parecer, es el gran motor de muchas de las iniciativas que hoy vemos desarrollarse.
A continuación, me gustaría destacar algunas ideas relevantes de estos aspectos mencionados para que se pueda palpar de forma concreta la transformación que estamos viviendo.
- Educación: Actualmente, en el mercado existen diversas alternativas de capacitación, talleres, charlas y cursos a los que se pueden acceder, para implementar en obra y estos van desde cursos con 100% código SENCE, talleres, diplomados, hasta obras de teatro. Esto hace que tengamos más y mejores profesionales preparados para los desafíos de la implementación de los planes de gestión de residuos.
- Legislación: Con la entrada en vigencia de la LEY REP muchas constructoras e inmobiliarias se han tenido que ir interiorizando en nuevos conceptos relacionados a residuos, comenzando por responsabilizarse de las declaraciones en ventanilla única, y apoyados por la NCh3562.
- Emprendimientos: Estos últimos años hemos visto un auge de nuevas empresas que con innovación y talento han sabido aprovechar la tierra fértil que dejó la hoja de ruta, para acceder a fuentes de financiamiento, como Corfo o fondos internacionales e implementar y crear empresas. En ese sentido, por ejemplo, ya podemos ver en el país más oferta de maquinaria para el tratamiento de residuos y nuevos subproductos reciclados que son comercializados.
- Asesorías: Personalmente, me ha tocado ver de cerca que las empresas constructoras e inmobiliarias cada día están más abiertas a recibir ayuda mediante procesos externos de control y seguimiento en obra, para la implementación de planes de gestión de residuos, capacitación, control y seguimiento. Es por esto que decidí crear OBRA LIMPIA y aprovechar la oportunidad de crear nuevos servicios ambientales para las empresas. Esta puede ser la llave que acelere la implementación de la economía circular, ya que reduce costos para las empresas y permite un alcance de mayor número de empresas, al estandarizar procesos.
- Actividad Gremial: Para finalizar, he sido testigo y parte de lo importante que es para el desarrollo de nuevas ideas, la actividad gremial, el trabajo colaborativo y público – privado. Porque es aquí donde se dan los espacios para parar un segundo y pensar fuera de la caja, poder transmitir experiencias y acompañarnos en un fin común, ya que somos seres humanos que necesitamos de la actividad social, para compartir y soñar en grande un país más sostenible.
Construye2025 revisa su trayectoria, logros y aprendizajes con mirada colectiva en taller de evaluación cualitativa
El programa Transforma reunió a actores clave de los sectores público, privado y la academia en un espacio guiado por la consultora In-Data, para validar los principales hitos e impactos del programa en sus 10 años de trayectoria y preparar el camino para una nueva hoja de ruta.
Con la participación de representantes históricos y actuales del ecosistema de la construcción, el pasado 31 de julio se realizó el taller “Validación Diagnóstico y Evaluación de Aspectos Cualitativos del Programa Construye2025”, una instancia de reflexión y de análisis retrospectivo, liderada por la consultora In-Data, como parte del proceso de balance de los 10 años del programa.
La jornada —realizada en un formato participativo— buscó validar colectivamente el impacto que ha tenido Construye2025 en sus 10 años de existencia, identificando los principales logros, hitos estratégicos, aprendizajes y desafíos para el futuro.
“Cada uno de ustedes ha sido vital para este programa. Esta no fue una convocatoria abierta: los convocamos porque su mirada es clave, tanto para entender lo que hicimos como para construir lo que viene”, señaló en la apertura Francisco Costabal, presidente de Construye2025.
Durante el taller, se revisaron colectivamente los avances del programa desde sus inicios, vinculados a la Agenda de Productividad del 2014, hasta su consolidación actual en cinco ejes estratégicos: construcción industrializada, sustentabilidad, innovación, transformación digital y capital humano. La actividad incluyó ejercicios de memoria colectiva, mapeo de logros y aprendizajes.
Entre los aspectos más destacados, los participantes coincidieron en que Construye2025 ha sido un semillero de ideas y articulador de agendas estratégicas, permitiendo instalar temas como el Plan BIM, DOM en Línea, la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular 2035, la norma de construcción industrializada NCh3744, la gobernanza colaborativa, y la creación de instituciones como el CCI (Consejo de Construcción Industrializada), entre otros.
“Una de las frases que más se repitió en las entrevistas fue que Construye2025 es un programa semillero, donde se incuban ideas que luego escalan hacia instituciones públicas o privadas”, comentó Cristián Yáñez, gerente general de In-Data.
Asimismo, se discutieron brechas aún presentes, como la falta de mayor articulación regional, la necesidad de acelerar la adopción tecnológica, y la urgencia de avanzar en un plan integral para el desarrollo del capital humano, en sintonía con los desafíos demográficos y de productividad del sector.
Por su parte, Valentina Villegas, facilitadora de In-Data, valoró la participación activa y diversidad de miradas: “Queremos relevar el ‘top of mind’ del programa: qué nos marcó, qué se logró y qué quedó pendiente. Esta memoria colectiva es fundamental para tomar decisiones con sentido estratégico”.
El taller fue la primera de dos instancias de análisis, y se enmarca en un proceso mayor de evaluación y diseño de la nueva hoja de ruta de Construye2025, que será presentada a finales de este año.
Principales hitos recordados
- Origen (2012-2015)
- Antecedente: Programa de Innovación en Construcción Sustentable (2012).
- Construye2025 nace en 2015, en el marco de la Agenda Nacional de Productividad.
- Foco inicial en edificación sustentable, confort térmico, eficiencia energética y reducción del impacto ambiental.
- Plan BIM
- Instalación de la metodología en Chile y en América Latina.
- Desarrollo de perfiles de competencias laborales asociados.
- Expansión hacia ministerios (Minvu, MOP, Poder Judicial) y universidades.
- Centros tecnológicos y de innovación
- Creación de CETEC, CIPYCS y CCI como spin-offs de iniciativas promovidas por Construye2025.
- Inauguración de nodos regionales (Norte y próximamente Sur).
- Normativas y hojas de ruta
- Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035.
- Primera norma de residuos de la construcción NCh3562 y NC3727 de residuos de la demolición.
- Primeras normas de áridos reciclados y artificiales, normas bases generales y para aplicación en pavimentos.
- Norma NCh3744 sobre construcción industrializada y avances en estandarización.
- Colaboración para el desarrollo del Proyecto Reglamento sanitario para el manejo de residuos de la construcción y demolición, a cargo del MINSAL.
- Proyectos e hitos sectoriales
- Plan de Emergencia Habitacional con base en la construcción industrializada.
- DOM en línea, con avances y desafíos en su implementación.
- Desafío Construye Zero (vinculación con academia y nuevas generaciones).
- Experiencia con proyectos experimentales como Metabase, que aunque no prosperaron, dejaron aprendizajes relevantes.
- Impulso de Acuerdos de Producción Limpia (APL) regionales, como el de Valparaíso.
Reflexiones colectivas
- Impacto cultural y estratégico: Construye2025 ayudó a instalar en la agenda nacional conceptos que antes no existían, como sustentabilidad en construcción, industrialización y gobernanza colaborativa.
- Programas de largo plazo: Se destacó que los cambios estructurales en productividad y sustentabilidad no son inmediatos; requieren continuidad y visión a 10 años o más.
- Efecto multiplicador: Varios participantes subrayaron que muchas iniciativas nacidas en Construye2025 hoy son lideradas por ministerios, gremios o centros tecnológicos.
Brechas y desafíos identificados
- Capital humano:
- Falta de mano de obra capacitada y lentitud de la academia en actualizar mallas curriculares.
- Propuesta de crear una mesa intersectorial de capital humano enfocada en la crisis demográfica y necesidades de la construcción al 2030.
- Transformación digital y adopción tecnológica:
- Persisten brechas culturales para la adopción de herramientas digitales (ej. BIM).
- Necesidad de proyectos demostrativos y difusión de beneficios concretos.
- Innovación y startups:
- Baja articulación entre empresas constructoras y emprendedores tecnológicos.
- Se propone avanzar en modelos de innovación abierta y compras públicas innovadoras.
- Industrialización y estandarización:
- Aún falta resolver trabas normativas y marcos contractuales.
- Necesidad de fortalecer la estandarización de procesos y productos.
- Regionalización:
- Déficit de iniciativas en regiones; se requiere liderazgos territoriales para escalar la hoja de ruta de economía circular e industrialización.

Webinar: “Aprendizajes para la gestión y valorización de RCD Gira a Reino Unido”
Realizado el 31 de julio de 2025.
Construcción de triple impacto: una historia de colaboración y visión
Por Helen Ipinza Wolff, jefa de Departamento de Iniciativas Orientadas al Desarrollo e Innovación, Subdirección de Centros e Investigación Asociativa, Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID
El sector construcción, un sector habilitante para todos los otros sectores, otorgando las edificaciones y la infraestructura para todo, con tasas relevantes de aporte al PIB, al empleo y a las inversiones, pero muchas veces inadvertido.
La historia comenzó impulsada por funcionarios de los ministerios de Vivienda y Urbanismo y del Medio Ambiente, allá por el primer gobierno de Piñera, quienes tocaron la puerta de Corfo, interesados en impulsar una construcción sustentable, considerando todo el ciclo de vida de una edificación y toda su cadena de valor, para llegar a ser más sustentables. En Corfo buscamos cómo hacerlo y conformamos un Programa de Innovación en Construcción Sustentable, llamado PICS, y conseguimos financiamiento, echándolo a andar de la mano de la CDT, el brazo armado para la innovación de la Cámara Chilena de la Construcción, en esa época.
Todo fue posible gracias al interés colaborativo de muchos actores, esto no fue solo Corfo o yo o Minvu, fue la fuerza conjunta de muchos y sustentada en datos duros, lo que permitió convencer a Corfo de apostar en esta iniciativa. Fue un viaje tremendamente interesante y enriquecedor, donde conformamos un comité responsable de dar los lineamientos estratégicos y hacer el seguimiento y monitoreo, dejando la ejecución en manos de la CDT. Obtuvimos un diagnóstico y algunas iniciativas para un sector no tan presente hasta esa época en Corfo, donde la minería, agricultura y acuicultura la llevaban.
El salto grande vino con la llegada de Eduardo Bitran a Corfo, quien en el 2015 nos hizo transpirar a varios, teniendo que competir entre colegas, defendiendo distintos sectores productivos, formulando programas estratégicos que permitieran esperar grandes impactos en la competitividad. Tuvimos que pasar múltiples test ácidos frente a comités internos y externos, incluida la CEPAL. Y lo logramos. Una vez más, de la mano de la CDT y gracias a todo lo que habíamos avanzado en el PICS, pudimos armar un programa estratégico llamado Productividad y Construcción Sustentable, porque sin eso, dificulto que hubiésemos gestado un programa de estas características para el sector.
Y así nació el programa que luego pasó a llamarse Construye2025, uno con pantalones largos, con la venia de ministros, con recursos para tener un pequeño, pero potente equipo dedicado, con un sectorialista en Corfo dedicado casi plenamente a guiar en los inicios y a monitorear el desempeño durante la ejecución.
Lo primero fue armar una gobernanza robusta, donde estuviesen representados los diferentes eslabones de la cadena de valor, algo así como la triple hélice, para luego licitar la elaboración de un diagnóstico del sector y la construcción de una propuesta de hoja de ruta en base a este diagnóstico, todo lo cual fue difundido y consensuado con actores clave del sector en múltiples actividades, apoyados en una metodología de Cambridge.
Luego armar equipo y allí aparecen quienes han permanecido empujando el programa, Marcos y Alejandra, uno más en productividad y Ale en sustentabilidad, logrando mover el mindset de este sector.
Corfo disponibilizó su instrumental para darle viabilidad a varias de las iniciativas de la hoja de ruta de este programa como de otros programas estratégicos, lo que permitió tener resultados tempranos, que dieran confianza al sector sobre el potencial que poseía.
Así nacieron los centros tecnológicos CIPYCS y CTEC, el bien público DOM en Línea, y muchas más iniciativas, gracias a que otros actores del sector se atrevieron a innovar, como fue el caso de Construir Innovando, el que nació de la visión de la CChC para unir a los tres proyectos ganadores del Subsidio Semilla de Asignación Flexible de Corfo para el sector construcción.
Cabe destacar que, al unísono de Construye2025, Corfo apoyó otra iniciativa para el sector, el Plan BIM, liderada por una arquitecta tremenda, que conformó un equipo de lujo y supieron armar los cimientos para esta metodología crucial para la modernización del sector.
Con los años vinieron más y más iniciativas, donde cabe destacar el Consejo de Construcción Industrializada (CCI), un spin off de Construye2025.
Sin duda, el programa ha logrado consolidar una gobernanza potente, que merece continuar, otorgando una plataforma habilitante para que el sector siga asimilando desarrollos tecnológicos, los adapte y adopte e innove, porque esa es la forma en que se hacen cambios estructurales a la competitividad de las empresas, basadas en productividad y sustentabilidad, juntas de la mano.
Ahora le toca el turno a la inteligencia artificial, al análisis de datos, conectándolo también al servicio de la permisología, a materiales sostenibles, al reuso, al capital humano para todo esto, por nombrar algunos de los temas que debieran salir en las actualizaciones de la hoja de ruta.
Vamos por Construye2035, ¡¡¡los vale!!!
La Red de Economía Circular de la Construcción da un paso clave: Gobernanza inicia su trabajo con primer taller en Corfo
Con el objetivo de activar las comisiones estratégicas y articular un modelo de gobernanza colaborativo, se realizó el primer taller de la Red ECC con su gobernanza ya conformada. El encuentro se llevó a cabo en Corfo y contó con la participación de representantes públicos, privados y técnicos del ecosistema de la construcción circular.
El jueves 19 de junio, en las dependencias de Corfo, se desarrolló el primer Taller de Vinculación y Comunicación con la Gobernanza ya constituida de la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC). Este hito marca el inicio operativo de las comisiones que integran la gobernanza, articulando esfuerzos públicos y privados para la implementación de un modelo territorial circular en el sector construcción.
Durante la jornada se revisaron los avances del proyecto, entre ellos la reciente gira de prospección tecnológica al Reino Unido, que permitió conocer en terreno plantas de gestión y valorización de residuos en operación y maquinarias modulares aplicables al contexto chileno. También se presentó el modelo de gobernanza y se oficializaron los grupos de trabajo que abordarán brechas clave identificadas en etapas anteriores: inversión, habilitación normativa, articulación territorial e innovación circular.
De esta manera, la Gobernanza quedó conformada con un Comité Técnico, integrado por Corfo, Construye2025, el Gobierno de Santiago, la CDT y la Cámara Chilena de la Construcción (CCCh); y un Comité Consultivo, compuesto por representantes de los ministerios de Medio Ambiente, Hacienda, la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), Territorio Circular, Chile GBC, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Seremi Medio Ambiente de la RM, el Gobierno de Santiago, y Plataforma Industria Circular.
En tanto, se establecieron entidades clave dentro del grupo Actor Estratégico: ministerios de Obras Públicas y Vivienda, Salud, Colegio de Arquitectos, CTEC, Instituto de la Construcción, AZA, SKC y Greenrec Lepanto.
“Estamos muy felices de haber recibido esta sesión de gobernanza de la Red ECC, que nos demuestra cómo ha ido avanzando esta iniciativa tan importante para nosotros, porque nos permite contar con proyectos piloto, con experiencias que demuestren que se puede hacer circular la construcción”, destacó Edelmira Dote, coordinadora de la Unidad de Articulación Sectorial de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo.
La actividad destacó por el consenso en torno a simplificar las estructuras: las cuatro comisiones se reorganizarán en tres: 1.Inversión y Financiamiento Circular, liderada por María Fernanda Aguirre, directora ejecutiva de Chile GBC, 2.Habilitación Territorial y Normativa, liderada por Manuel Gómez, representante de la Seremi de MedioAmbiente RM, y 3.Gobernanza y Cultura Colaborativa, liderada por Rodolfo Tagle, consultor de Plataforma Industria Circular, con dos ejes transversales —información y articulación— que atraviesan todo el trabajo de la Red.
En estas comisiones, se incluirá la colaboración de los aliados estratégicos, que aportarán su expertise técnica. “La interacción e intervención multisectorial permite enriquecer las oportunidades para superar los desafíos, acelerar las acciones y aumentar las probabilidades de éxito”, puntualiza Bárbara Silva, coordinadora del proyecto.
Asimismo, fueron elegidas como presidentas del Comité Consultivo, Marisol Cortez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la CChC, y Patricia Pastén, jefa del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Santiago.
“Es importante seguir fortaleciendo nuestra Red de Economía Circular, hoy ya formamos las comisiones, con un trabajo profundo, ya están las metas y los objetivos claros, por lo que queremos seguir avanzando en esta transversalidad de poder trabajar públicos y privados con objetivos claros y poder tener pilotajes en Santiago, para después disponibilizar el modelo en todo el país”, afirmó Marisol Cortez.
De los diagnósticos a la acción
El facilitador del taller, Antonio Iturra, destacó la importancia de transformar barreras en oportunidades: “Pasamos de los diagnósticos a la acción. Este taller es un punto de inflexión para activar las comisiones con metas concretas y roles claros. La gobernanza no puede ser difusa; debe ser una palanca de liderazgo y articulación”.
De esta manera, una de las comisiones más activas fue la de Gobernanza y Cultura Colaborativa, la que anunció la elaboración de un mapa relacional de actores para visibilizar roles e interacciones. “Nos propusimos generar una visualización de la red, no sólo como una estructura funcional, sino como una comunidad activa, con mecanismos de comunicación efectiva y métricas de avance”, explicó Tagle.
Por su parte, María Fernanda Aguirre enfatizó la urgencia de mapear los instrumentos existentes. “Ya existen productos financieros desde la banca ética hasta la banca pública. Nuestro desafío es integrarlos y visibilizarlos para que las empresas del sector puedan acceder a ellos”, sostuvo.
En tanto, Manuel Gómez presentó el plan para desarrollar un webinar sobre normativas sanitarias, liderado por la Comisión de Habilitación Territorial y Normativa, que contará con el apoyo del Ministerio de Salud y la experiencia técnica de la empresa irlandesa Kiverco.
La Red ECC busca habilitar inversiones verdes y compras sustentables mediante la valorización de residuos, el encadenamiento productivo y la simbiosis industrial. Este taller fue un paso fundamental para consolidar su gobernanza y comenzar a ejecutar acciones concretas que impulsen una construcción más sustentable en Chile.
Una década construyendo innovación
Por Carlos Cayo, coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Construye2025
Este 2025 celebramos 10 años desde que comenzó a gestarse Construye2025 como un programa estratégico nacional con una misión clara: transformar el sector de la construcción en Chile hacia un modelo más productivo, sustentable y competitivo. Lo que comenzó como una hoja de ruta visionaria, impulsada por Corfo, hoy es una plataforma consolidada que articula a los principales actores públicos, privados y académicos del ecosistema. Y en estos años, si hay algo que ha sido transversal a todo nuestro trabajo, es la convicción de que la innovación no es opcional, es estructural.
Uno de nuestros principales avances ha sido instalar el concepto de innovación como eje productivo. Desde 2021, trabajamos sistemáticamente con empresas, gremios y startups para facilitar el acceso a instrumentos como la Ley de I+D, que permite deducción tributaria por actividades de investigación aplicada y desarrollo tecnológico. En 2024, dimos un paso clave con la creación del Comité Gestor de Innovación, que nos ha permitido activar alianzas, difundir casos exitosos y desarrollar herramientas prácticas como la Ficha de Orientación para la Ley de I+D, que lanzamos este año junto a Corfo, la Cámara Chilena de la Construcción y el Centro de Innovación UC.
Por otro lado, potenciar la relación entre startups con corporativos, participando en eventos como fue el Construye Lazos 2025, liderado por CTEC, donde empresas, startups y emprendedores se conectaron para intercambiar ideas, explorar nuevas oportunidades y fortalecer el ecosistema Contech, consolidándose como un espacio clave para la colaboración e impulso de soluciones disruptivas en el sector.
Nuestro enfoque ha sido siempre claro: la innovación no se trata de grandes laboratorios o tecnologías inalcanzables, sino de resolver problemas concretos del sector con soluciones creativas, sostenibles y escalables.
En estos diez años también hemos sido testigos de una evolución profunda en la digitalización del sector. La incorporación del Building Information Modeling (BIM) en proyectos públicos y privados ha dejado de ser promesa y se está convirtiendo en estándar. Desde Construye2025 impulsamos activamente la adopción de BIM desde sus primeras etapas, trabajando junto a la CChC, Planbim y el MOP. En 2024, consolidamos nuestra participación en la Aceleradora BIM, que entrega acompañamiento personalizado a empresas para incorporar esta metodología con enfoque en eficiencia, calidad y colaboración. Hoy en día nos enfocamos en identificar y documentar los casos de éxito de implementación de BIM en empresas chilenas, con el fin de visibilizar los beneficios de esta tecnología y fomentar su adopción en el sector.
Además, hemos promovido el uso estratégico de datos y tecnología en todo el ciclo de vida de los proyectos, desde el diseño hasta la operación, integrando herramientas como escáneres 3D, plataformas colaborativas y automatización de procesos. Lo que antes era visto como “tecnología para grandes”, hoy empieza a permear a la pyme, gracias a programas como los Programas de Absorción Tecnológica para la Innovación de Corfo, que articulamos en conjunto desde Construye2025.
La transformación digital no es un fin en sí mismo, sino una condición habilitante para una industria más inteligente, inclusiva y resiliente. Por eso, hemos apostado por crear una cultura digital que supere la barrera tecnológica y se enfoque en las personas. En cada capacitación, piloto o asesoría hemos buscado instalar nuevas capacidades, nuevas formas de trabajo, nuevas alianzas.
Hoy, a diez años de nuestro nacimiento, vemos con orgullo cómo muchos de los conceptos que impulsamos desde el inicio –como prefabricación, economía circular, trazabilidad o eficiencia energética– ya no son ajenos al lenguaje cotidiano del rubro.
Queda camino por recorrer, sí. Pero también hay una base sólida, una red de colaboración activa y una industria que, aunque desafiante, tiene la voluntad de cambiar.
Desde Construye2025, seguiremos impulsando la innovación con sentido, poniendo la tecnología al servicio del desarrollo sostenible y trabajando para que construir con ciencia, datos e impacto no sea la excepción, sino la regla.
Soluciones habitacionales e innovación: CTEC inaugura Nodo Norte en Antofagasta
El nuevo Nodo Norte de CTEC abre sus puertas en Antofagasta con un innovador modelo de vivienda social adaptado al desierto, marcando un paso clave en la descentralización de la innovación para una construcción más sostenible y pertinente al territorio.
Con la presencia de autoridades regionales, representantes del mundo académico, gremial y empresarial, el Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción (CTEC) realizó el lanzamiento oficial de su Nodo Norte, emplazado en el campus Coloso de la Universidad de Antofagasta. Este hito marca un nuevo avance en el proceso de descentralización de capacidades tecnológicas y fomento a la innovación en el sector construcción.
El Nodo Norte tiene como misión articular a los diversos actores del ecosistema regional para enfrentar desafíos locales, poniendo énfasis en el desarrollo de soluciones habitacionales pertinentes al territorio, procesos constructivos sustentables y tecnologías de alto impacto en contextos climáticos extremos como los del norte del país. Esta iniciativa responde al mandato original de CORFO, entidad impulsora de la creación de CTEC, y se enmarca en la consolidación de una red nacional de nodos tecnológicos.
Durante la jornada inaugural, se destacó la importancia de la colaboración entre instituciones, empresas y el mundo público, con el objetivo común de promover la sustentabilidad y la pertinencia territorial en el desarrollo del hábitat, tal como lo destacó Marcelo Cortés, director de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad de Antofagasta: “hoy nos reúne un hito que refleja de manera ejemplar lo que puede lograrse cuando las voluntades se articulan. El lanzamiento del Nodo Norte. Esta instancia marca la expansión territorial de un centro tecnológico de gran relevancia que representa una visión compartida, la de transformar el desarrollo mediante la colaboración efectiva entre el Estado, la academia y el mundo privado. Creemos firmemente en la necesidad de fortalecer estos espacios de encuentro, porque es justamente en la convergencia de saberes, experiencias y capacidades donde surgen las respuestas más potentes a los desafíos que enfrentamos como región y como país”.
Casa A0: un modelo innovador de vivienda social adaptada al norte
Uno de los hitos del Nodo es la culminación del prototipo habitacional Casa A0, desarrollado por la alianza AceroLab, conformada por el Instituto Chileno del Acero (ICHA), Cintac, Volcán, BBosh, Aza, Jonas, AMCS, Sinestesia, Ecological, Comgrap, Eminiciv, Smart Biomateriales, Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Antofagasta y el arquitecto Tomás Villalón. Esta vivienda fue uno de los proyectos seleccionados en el Desafío MODhabitar, financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta, y representa un nuevo estándar de habitabilidad sustentable para climas cálidos y secos.
“Como ministerio, vemos en este Nodo una oportunidad para articular conocimiento, empresas y políticas públicas hacia una vivienda más digna y adaptada a la realidad climática y geográfica de nuestra región. MODhabitar ha sido una muestra de cómo podemos innovar con sentido social incorporando la Construcción Industrializada como un componente muy relevante para dar respuesta al déficit habitacional que tenemos como región”, comentó Paula Monsalves Manso, SEREMI de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta.
La Casa A0 es una vivienda social de 54 m² habitables, diseñada para ser fácilmente ampliable gracias a que su estructura portante completa se entrega desde la etapa inicial. Su sistema constructivo permite eficiencia en tiempos de montaje, flexibilidad en su evolución y bajo impacto ambiental. Además, se adecúa especialmente bien a las condiciones climáticas, topográficas y de radiación solar de Antofagasta.
“Desarrollar esta vivienda nos permitió demostrar que es posible ofrecer soluciones sociales con estándares superiores, integrando tecnología, industrialización y pertinencia territorial. Este prototipo representa un cambio de paradigma en la vivienda social y una muestra palpable de cómo el acero puede aportar al desarrollo y bienestar de la sociedad, ya que es un material de bajo impacto ambiental y que asegura la calidad y durabilidad de estay otro tipo de viviendas”, expresó Juan Carlos Gutiérrez, director ejecutivo de ICHA y vocero de la alianza AceroLab.
La vivienda se orienta estratégicamente para maximizar la luz natural y favorecer la ventilación cruzada. El diseño distingue entre recintos húmedos (poniente) y habitables (oriente), logrando superar el 75% de iluminación natural exigida para el solsticio de invierno. A esto se suma un sistema de cubierta, muros y pisos ventilados, que propician el enfriamiento natural por convección del aire.
La Casa A0 incorpora soluciones pasivas y activas para enfrentar el calor extremo. Entre ellas, destacan: aleros y persianas exteriores que minimizan la radiación solar directa, sistemas de ventilación mecánica controlada por sensores de humedad, un innovador sistema de inyección pasiva de aire refrigerado mediante hidrotermia y una envolvente térmica optimizada para alcanzar la más alta calificación del Sistema de Calificación Energética de Viviendas (CEV). Gracias a esta integración de diseño, materialidad y control solar, la vivienda logra mantener temperaturas interiores confortables tanto en verano como en invierno, reduciendo la necesidad de sistemas activos de climatización.
Actualmente encuentra en proceso de monitoreo ambiental y energético, liderado por el Centro Desarrollo Energético Antofagasta de la Universidad de Antofagasta (CDEA-UA), a través de sensores que permiten registrar variables como: temperatura y humedad interior y exterior, material particulado, desempeño de los sistemas fotovoltaicos y funcionamiento del sistema de aguas grises, entre otros.
En ese mismo contexto, el CDEA-UA cumple un rol articulador y técnico clave en el desarrollo del prototipo de vivienda modular sustentable, desde su experiencia en energía solar y economía circular, aportando con la validación energética y ambiental del piloto, el acompañamiento metodológico en terreno, y la generación de evidencia técnica que permita proyectar esta solución habitacional como un modelo replicable para el norte de Chile. Su participación refuerza el compromiso institucional con la transición energética justa y el fortalecimiento de capacidades locales para el desarrollo de soluciones innovadoras con impacto social y territorial.
“Este piloto no es solo una demostración tecnológica, es una herramienta concreta para validar cómo la vivienda sustentable puede responder a los desafíos del norte de Chile. Al integrar energía solar, reutilización de materiales y eficiencia energética, generamos evidencia real que puede escalarse en políticas públicas y modelos habitacionales más justos y resilientes”, destacó el Dr. Jorge Rabanal Arabach, investigador y director alterno del CDEA-UA.
“El Nodo Norte es una pieza clave en la estrategia de CTEC para descentralizar la innovación en construcción y acercarla a los territorios. Lo que estamos impulsando en Antofagasta es un modelo de trabajo colaborativo que pone al servicio del ecosistema regional nuestras capacidades tecnológicas, metodologías de pilotaje y redes de articulación para enfrentar desafíos concretos como la vivienda, la eficiencia energética y la sustentabilidad. Más allá de una infraestructura o un piloto habitacional, este Nodo es una plataforma viva que busca acompañar a empresas, instituciones y emprendedores en sus procesos de transformación productiva, desde el desierto y para el desierto”, afirmó Carolina Briones, directora ejecutiva de CTEC.
Construir desde una transformación profunda, sustentable y eficiente: La era Costabal en Construye2025
El nuevo presidente del programa Transforma de Corfo proyecta una ambiciosa hoja de ruta, basada también en la sostenibilidad, productividad e innovación, con un llamado a mantener el trabajo colaborativo que caracteriza a los actores de Construye 2025.
Ingeniero civil, egresado de la PUC (1998), Francisco Costabal comenzó su carrera en la Constructora Salfa, donde ejerció en el Departamento de Estudios, en el área de Proyecto EPC, y finalmente como jefe de Oficina Técnica. Su segunda casa laboral fue la constructora Bravo Izquierdo, donde llegó a ser gerente de Operaciones, liderando el desarrollo de obras desde Iquique hasta la Antártica chilena.
“En mayo de 2021 decidí arriesgarme y dejar esa querida empresa para formar una nueva constructora junto a otros dos socios, dedicándonos al desarrollo de obras de edificación de mediana envergadura en el área comercial, educacional e industrial”, relata sobre su actual firma, que ya cuenta con cuatro años de historia.
Francisco ha participado activamente en la Cámara Chilena de la Construcción, como consejero nacional en el Comité Inmobiliario, miembro del Consejo de Sostenibilidad y presidente de la Comisión de Productividad. Roles que sin lugar a dudas le prepararon para abrazar un nuevo reto: la presidencia de Construye2025.
¿Qué lo motivó a asumir este desafío?
La construcción necesita adecuar su actividad según principios sostenibles y mejorar la productividad por medio de un trabajo de toda la cadena de valor. La labor de Construye2025 en este aspecto ha sido notable: múltiples iniciativas han sido fruto de este trabajo entre el mundo público, privado y la academia, gracias al gran apoyo de Corfo, mejorando la sostenibilidad y la productividad, pero aún hay mucho por hacer. Eso fue lo que me motivó: tomo la posta de la presidencia para seguir en la senda que han marcado estos diez años, y Corfo nos ha comentado que ve con muy buenos ojos proyectar un nuevo periodo.
¿Cuál es su visión para Construye2025 en esta nueva etapa?
Continuar en la senda de mejorar la productividad y sostenibilidad de la construcción, por medio de un trabajo en conjunto del mundo público y privado, junto a la academia, representando a toda la cadena de valor: mandante, diseñadores, proveedores, constructores y operador final. Así, en una conversación franca levantaremos los dolores que nos impiden avanzar, uniendo necesidades con soluciones.
¿Cómo avizora el traspaso del programa al Instituto de la Construcción?
Estrictamente, no existirá un traspaso del programa al Instituto de la Construcción. Seguirá siendo nuestra entidad gestora, pero son aguas divididas. Construye2025 tiene la mirada puesta en transformar la industria con innovación, articulación y creación de proyectos que tomarán vida propia. El Instituto de la Construcción deberá administrar el presente de la industria allí donde la articulación público y privada lo requiera. Estamos muy optimistas de un trabajo complementario de Construye2025 y el Instituto de la Construcción.

Prioridades y desafíos para una nueva etapa
Francisco Costabal proyecta un fuerte rol transformador para Construye2025, en un contexto en que dicha transformación se vuelve imperiosa. “Las necesidades de inversión en el mundo público y privado son muchas, pensemos cuántos millones se deberán invertir en obras en los próximos años. Si por medio de este programa logramos que las obras sean más baratas, entren en operación más pronto, con un nivel aceptable de impacto en el medio ambiente y en la sociedad para un desarrollo sostenible, continuaremos haciendo de este programa de transformación un gran logro de todos”, plantea.
En este sentido, las prioridades para su gestión buscarán lucir los avances alcanzados por el programa Transforma, creando iniciativas e instituciones cuyos frutos se ven hoy. “Y sobre esa base, desarrollaremos una nueva hoja de ruta para proyectar este programa por diez años más, no nos podemos quedar a mitad de camino”, sostiene el ingeniero.
La sustentabilidad y productividad son los pilares que sostienen los desafíos del sector, como dos caras de la misma moneda. “Si somos más eficientes en el uso de la energía, del agua, y los materiales, si logramos que nuestros trabajadores hagan más rápido su contribución en obra, seremos más productivos, generaremos menos residuos y seremos más eficientes en el uso de la energía y los recursos naturales”, analiza.
Así, traza un ambicioso plan para mejorar la sustentabilidad y productividad, que consiste en avanzar simultáneamente en los siguientes cinco ejes:
- Reimpulso del desarrollo del talento del capital humano en la construcción.
- Digitalización: bajar desde el diseño a la construcción.
- Industrialización del proceso constructivo con cambios en el modelo de negocio (financiamiento, estandarización, integración temprana).
- Marcos contractuales colaborativos enfocados más en el proyecto que en el contrato.
- Actualización del marco legal que rige la construcción.
Desde su perspectiva, ¿cómo podemos acelerar la transformación hacia una construcción más industrializada, digital y sustentable?
Por medio de un trabajo colaborativo. Si ponemos el foco en el proyecto, podremos entre todos ―mandante, proyectistas, proveedores, constructora y operación― hacer que la construcción sea más productiva y sustentable. Pero para esto requerimos plataformas de información (BIM), modelos contractuales ajustados a esta nueva forma de trabajo y procesos y productos estandarizados. De esta forma, podremos tener proyectos de construcción diseñados con la mayor cantidad posible de MMC (Métodos Modernos de Construcción), que no es otra cosa que sumar industrialización en la obra.

¿Qué papel cumplen la innovación y el fortalecimiento del capital humano en esta transformación?
Ambos son esenciales. La construcción se rige por ciclos de vida de proyecto. Muchas veces escuchamos la frase: “hagámoslo igual que en la obra anterior”, y ahí tenemos dos años más perdidos en la posibilidad de transformar la industria. Esa frase viene del desconocimiento, de no atreverse a cambiar. Ese cambio es posible, pero debe venir de arriba, de quien manda a construir. Si el mandante pide en sus términos de referencia que quiere cierto porcentaje de MMC en su obra, obliga el cambio. Pero para que el mandante asuma el riesgo de transformar la industria en su obra tiene que ver que el cambio es posible, y para ello el capital humano debe estar preparado a todo nivel: proyectistas, profesionales de terreno y trabajadores.
Finalmente, Costabal destacó la importancia de fortalecer el trabajo colaborativo que Construye2025 ha venido cultivando y articulando en sus diez años de historia. Su objetivo es continuar con ese clima de confianza que se ha forjado para todos los participantes de la mesa de la institución. “La suma de todos los actores logra lo que nadie por sí solo puede. El mundo público y el mundo privado tienen miradas distintas que requieren compartirse con confianza para lograr articular soluciones, y ahí, la academia tiene un rol esencial”, concluye.
Construir con Ciencia: Ley I+D como cimiento para la transformación de la industria
El encuentro “Construir con Ciencia 2025” reveló cómo la investigación y el desarrollo, impulsados por la Ley I+D, son la respuesta a los desafíos de productividad y sostenibilidad del rubro. Voces expertas de Corfo, Construye2025, la Cámara Chilena de la Construcción y el Centro de Innovación UC, junto a casos de éxito, demuestran que es momento de edificar el futuro de la industria con conocimiento y audacia.
Una notable participación fue la que tuvo el gerente de Construye2025, Marcos Brito, en el marco del encuentro Construir con Ciencia, realizado el 27 de mayo. El evento fue organizado en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), Corfo y el Centro de Innovación UC Anacleto Angelini, con el fin de impulsar la innovación y la adopción de nuevas tecnologías a través de la Ley de Incentivo Tributario para I+D.
En la oportunidad, Brito se refirió a los desafíos que el sector construcción enfrenta actualmente, mencionando la sostenibilidad como un pilar fundamental, especialmente en la gestión de residuos de construcción y demolición, un problema que ya se manifiesta en las ciudades y que requiere infraestructura adecuada, dado que solo nueve de las 16 regiones del país cuentan con centros de acopio autorizados.
A pesar de la difícil situación económica actual en la construcción, el gerente de Construye2025 destacó importantes avances, como la construcción del Aeropuerto de Santiago durante la pandemia con sistemas BIM y tecnologías 3D, y la muestra de avances en industrialización en el Parque CTEC y la feria Edifica, que sorprendió a participantes nacionales y extranjeros.
Como representante del programa, Brito invitó a más empresas a acceder a los beneficios que proporciona la Ley I+D y a verla como un instrumento para apalancar recursos, fomentando la interacción y colaboración entre actores del sector. “Utilicen la ley I+D, anímense a invertir en la investigación y el desarrollo, de tal manera que puedan generar nuevas soluciones, nuevas tecnologías, nuevas soluciones tecnológicas que les ayuden a hacer un trabajo más eficiente, más sustentable y a compartir ese ese conocimiento a todo el resto de la industria”.
Acelerar la innovación
El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, ofreció una perspectiva panorámica sobre el estado de la industria, destacando que “la mayoría de la innovación en los sectores productivos surge como respuesta a la desesperación y a las crisis, y en Chile tenemos muchos casos”.
En este sentido, hizo un llamado a contar con Corfo. “La idea de un programa Transforma Construye2025 es iluminar problemas que van ocurriendo sobre el camino, y el rol de la Corfo también va cambiando a través del tiempo, a medida que avanza, pues las necesidades son distintas”, sostuvo Benavente.
Por su parte, Romina Hidalgo, directora de I+D+i del Centro de Innovación UC, resaltó que la Ley I+D es una “aceleradora de la innovación que no está lo suficientemente aprovechada por las empresas chilenas”. Subrayó que “la universidad es un complemento y socio estratégico para las empresas que hacen I+D, fortaleciéndola, y en otros casos buscar en la universidad capacidades que aún no tienen instaladas”.
Jocelyn Olivari, gerenta de Innovación de Corfo, presentó cifras que demuestran la brecha del sector en I+D, señalando que solo el 9,7% de las empresas de la construcción reportaron alguna innovación en el periodo 2021-2022, una cifra por debajo del promedio nacional. Además, la construcción ocupa el decimonoveno lugar entre 24 sectores en inversión privada en I+D. No obstante, también destacó que la extensión de la Ley I+D, recientemente aprobada en el Congreso, representa una oportunidad clave para transformar la industria.
Casos de éxito apoyados por Ley I+D
- Ciclo completo del acero de un edificio: Rodrigo Pérez, socio de Spoerer Ingenieros, presentó este proyecto, cuyo propósito es aumentar la productividad en la construcción. El ciclo completo del acero abarca desde el diseño del acero por parte del ingeniero dentro de BIM, pasando por la ubicación y envío a una máquina de corte y doblado, hasta la instalación en obra cumpliendo con la normativa NCh211.
- CINTAC y fachadas industrializadas: La empresa desarrolló fachadas adaptables e industrializadas, fabricadas off-site para reducir tiempos de ejecución, ruido y residuos en obra. Este proyecto, financiado con la Ley I+D, busca mejorar la eficiencia energética y el confort de las viviendas.
- Construcción Acelerada de Pavimentos de Hormigón (CAPH SpA) por el Centro del Hormigón UC: Marcelo González expuso sobre CAPH, una tecnología que permite la prefabricación y montaje individualizado de módulos de hormigón. Esto se traduce en mayor durabilidad, reducción de CO2 y residuos, y una habilitación inmediata del tránsito, disminuyendo los tiempos de construcción de días a horas.
- Tecnofast y el Cenamad: A través de elementos industrializados, y mandatados por Angloamerican, ambas instituciones trabajaron en la ampliación de las instalaciones de la mina Los Bronces, dando como resultado ocho torres de seis pisos, con un importante retorno de la inversión.
- Lodos y hongos en la industria de la madera: Gonzalo Rodríguez, de la Escuela de Construcción Civil UC, se refirió al uso de lodos y hongos en Cenamad, para la fabricación de biomateriales aplicables en la construcción.
Estos ejemplos demuestran cómo la inversión apoyada por la Ley I+D no solo genera beneficios tributarios, sino que impulsa la colaboración y la transformación de la industria de la construcción hacia un futuro más sostenible y productivo.
“Este encuentro es el inicio de una nueva cultura de colaboración. Desde Construye2025 vamos a seguir conectando actores, impulsando proyectos y entregando apoyo técnico para que la I+D deje de ser algo lejano y se convierta en una práctica cotidiana para las empresas del sector”, concluye Carlos Cayo, coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Construye2025.
Construir con Ciencia 2025: La innovación se toma el sector construcción
El 27 de mayo se realizará un evento sectorial clave para impulsar el uso de la Ley de I+D en la industria de la construcción, con foco en sostenibilidad, productividad y transformación digital.
La industria de la construcción enfrenta importantes desafíos para avanzar hacia modelos más sostenibles, eficientes y digitalizados. En este contexto, Construye2025, en colaboración con el Centro de Innovación UC, CChC y la Gerencia de Innovación de CORFO, organiza el evento “Construir con Ciencia 2025”, una instancia sectorial que busca promover el uso estratégico de la Ley de I+D para acelerar la transformación del sector.
El evento se realizará el martes 27 de mayo, entre las 09:00 y 12:30 hrs, en el Centro de Innovación UC (CIUC), Campus San Joaquín. Durante la jornada, se presentarán herramientas clave como la Ficha de Orientación Técnica para la Ley de I+D, charlas magistrales, paneles interdisciplinarios y casos de éxito de empresas que ya están innovando en el rubro.
“Queremos derribar las barreras que hoy limitan el acceso a la Ley de I+D. Este evento es una oportunidad para que más empresas se sumen, certifiquen sus proyectos y accedan a los beneficios tributarios disponibles”, señala Carlos Cayo, coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Construye2025.
Además, se realizarán dinámicas de vinculación uno a uno entre empresas, startups, centros de I+D y organismos públicos, promoviendo una red de colaboración orientada a proyectos transformadores.
La actividad está dirigida a empresas del rubro, startups, centros de investigación, académicos, estudiantes y representantes de organismos de financiamiento.
Construir con Ciencia 2025 es el punto de partida hacia una industria más competitiva, innovadora y comprometida con el desarrollo sostenible del país.
Más información e inscripciones en: https://welcu.com/centroinnovauc/construir-con-ciencia-2025
Red de Economía Circular de la Construcción: así avanza el modelo que busca transformar el sector
Desde su exitoso lanzamiento en diciembre, la Red ECC ha movilizado a actores públicos y privados en torno a un objetivo común: impulsar una industria más sostenible mediante la valorización de residuos, la innovación y la inversión circular.
El martes 17 de diciembre de 2024, en el histórico Palacio Pereira, se dio el puntapié inicial a una de las iniciativas más ambiciosas para la transformación sostenible del sector construcción en Chile: la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC). Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y liderado por una alianza público-privada conformada por Corfo, Construye2025, el Gobierno de Santiago, la CDT y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el proyecto fue seleccionado entre 162 propuestas de toda América Latina y el Caribe y tendrá una duración de 24 meses.
“El 1% de los productos en América Latina y el Caribe se reciclan o reutilizan. Esta red trabaja en los componentes habilitantes para quebrar ese paradigma”, señaló Florencia Attademo-Hirt, representante del BID en Chile. Y ese quiebre ya comenzó a tomar forma.
El modelo de la Red ECC propone articular la valorización de residuos, la simbiosis industrial y la inversión verde a través de cinco componentes clave: gobernanza territorial, gestión de oferta y demanda de recursos, inversión y operación, innovación circular y medidas habilitantes.
Un esfuerzo colectivo con impacto estructural
Durante el lanzamiento, diversas autoridades coincidieron en que la articulación público-privada es esencial para el éxito del proyecto. “Cada uno de los actores no puede trabajar en forma aislada. Esta red es un espacio de coordinación clave”, afirmó José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Para Carolina Garafulich, presidenta de Construye2025 en ese momento (hoy Past President), la Red ECC permitirá “transformar la gran cantidad de residuos en recursos que aporten a la sostenibilidad del país a mediano y largo plazo”.
El proyecto también enfrenta uno de los principales dolores de la Región Metropolitana: los vertederos ilegales. El jefe del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Santiago, Mauricio Fabry, destacó que existen más de 50 vertederos de más de una hectárea y que el 80% de los residuos provienen del sector construcción y demolición. “Hemos cerrado seis de ellos, pero no basta con eso: queremos valorizar estos residuos”, recalcó.
Avanzando en la implementación: gobernanza y actores clave
Como parte del primer componente del proyecto, el 15 de enero se realizó un taller estratégico para consolidar la gobernanza territorial. En esta actividad, participaron representantes de toda la cadena de valor de la construcción, la academia, el sector financiero y organizaciones de la sociedad civil. “Es muy importante incluir actores más allá de la construcción: innovación, finanzas sostenibles, startups, I+D”, enfatizó Alejandra Tapia, coordinadora de sustentabilidad de Construye2025.
Durante el taller, se presentó el mapa de actores, priorizando 40 de los cerca de 500 identificados como relevantes, con miras a formar una red colaborativa sólida y estratégica. Asimismo, se identificaron nuevos aliados clave y se reforzó la necesidad de integrar al sector financiero y asociaciones internacionales en los procesos decisionales.
De esta manera, se dio paso al proceso de conformación de gobernanza. Este trabajo fue revisado en un “Taller de Conformación de Gobernanza Territorial y Validación de Protocolo de Funcionamiento”, desarrollado el 2 de abril, en el que participaron representantes de los sectores público y privado (ver nota).

Lo que viene
El plan de acción contempla nuevos encuentros, el diseño formal del modelo de gobernanza y la ejecución de proyectos piloto para habilitar la valorización de RCD en la Región Metropolitana. La meta: validar e implementar este modelo territorial en la RM y promover su escalabilidad a nivel nacional y/o internacional.
En las etapas siguientes se verán los modelos de gestión de oferta y demanda e inversión y operación, el plan de acción para la innovación circular, medidas de propuestas habilitantes para finalizar con hitos de difusión.
La Red ECC se proyecta como una iniciativa replicable que puede cambiar las reglas del juego en la industria de la construcción, posicionando a Chile como referente regional en economía circular aplicada al territorio y a la infraestructura.
La Red ECC avanza con taller clave para su gobernanza territorial
Representantes del sector público y privado participaron en el “Taller de Conformación de Gobernanza Territorial y Validación de Protocolo de Funcionamiento”, realizado el pasado 2 de abril en la CDT, marcando un nuevo hito en la implementación del modelo territorial circular para la construcción.
Con el objetivo de fortalecer la estructura colaborativa de la Red de Economía Circular de la Construcción (Red ECC), el taller del 2 de abril reunió a actores estratégicos para trabajar de forma conjunta en la validación del modelo de gobernanza territorial y del protocolo que orientará su funcionamiento. Esta actividad se enmarca en el desarrollo del primer componente del proyecto Red ECC, cuyo primer semestre ha finalizado.
Esta iniciativa está financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por una alianza público-privada integrada por Corfo, Construye2025, el Gobierno de Santiago, la CDT y la Cámara Chilena de la Construcción.
Durante la jornada, se fomentó el diálogo, la co-creación y el intercambio de visiones entre los participantes, abordando temas clave como el propósito común de la red, las condiciones para su sostenibilidad en el tiempo y los mecanismos de articulación entre instituciones. También se profundizó en los roles que tendrán los distintos actores involucrados y se identificaron oportunidades y desafíos para avanzar hacia una gobernanza efectiva.
“La economía circular requiere coordinación, transparencia y continuidad. Este taller nos permite comenzar a construir ese camino desde una base sólida y participativa”, señaló Bárbara Silva, coordinadora del proyecto.
Los participantes destacaron la importancia de fortalecer alianzas, generar capacidades y contar con información compartida que facilite la toma de decisiones. Asimismo, valoraron la posibilidad de construir un modelo replicable en otras regiones del país e incluso a nivel internacional, gracias a su enfoque territorial y escalable.
Paola Cofré, jefa de Economía Circular de la Seremi de Medio Ambiente RM, comentó que “trabajamos cómo será esta gobernanza para poder materializar en el territorio aquellos aspectos a potenciar, como pilotos interesantes para generar simbiosis para el reciclaje de la construcción, bajar al territorio la Hoja de Ruta de Economía Circular, viendo cuáles son las barreras, las limitantes, el marco normativo, qué es lo que tenemos que desarrollar, etc. Esta instancia nos permite seguir avanzando en economía circular, en particular, en el rubro de la construcción”.
El Gobierno de Santiago, representado por la jefa del Departamento de Medio Ambiente, Patricia Pasten, sostuvo que esta iniciativa es fundamental para avanzar en la gobernanza territorial, dado que “el Gobierno de Santiago ha tomado un liderazgo importante acerca de la línea de residuos”.
También participaron representantes de la Plataforma Industria Circular. El consultor de la PIC, Rodolfo Tagle, valoró positivamente la posibilidad de acordar mecanismos de gobernanza y de participación conjunta de diversos actores que son parte ya del ecosistema de la economía circular en el país, “discutir brechas, posibilidades de mejora y por cierto, articular esfuerzos que ya venimos realizando y que puedan generar una convergencia que nos permita establecer modelos que sean extrapolables a otras regiones”.
A su juicio, “resulta absolutamente importante generar una sinergia en términos de lo que son actores gremiales, públicos, privados, de acuerdo también al soporte tecnológico que den causa también a este tipo de necesidades y den cuenta de procesos de innovación que contribuyen este tipo de articulación y faciliten el trabajo conjunto”.
Este taller es parte del proceso de desarrollo de un modelo integral que busca transformar la forma en que se gestionan los residuos de construcción y demolición (RCD), promoviendo la valorización de recursos, el encadenamiento productivo y la habilitación de inversiones verdes y compras sostenibles.
La Red de Economía Circular de la Construcción sigue avanzando paso a paso en su implementación, y este encuentro marca un momento clave en su consolidación institucional.
En esta ocasión, participaron: Liliana Calzada (MOP), María Fernanda Aguirre (Chile GBC), María Teresa Alarcón (MOP), Javier Obach (Territorio Circular), Pedro Pablo Larraín (Greenrec-Lepanto, en representación de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje-ANIR), Lucas Apparcel (Ministerio de Hacienda), Paola Cofré (Seremi Medio Ambiente RM), Manuel Gómez (Seremi Medio Ambiente RM), Patricia Pasten (Gobierno de Santiago), Rodolfo Tagle (TICBlue), Ronaldt Bachler (Plataforma Industria Circular), Sergio Díaz (CChC), Marisol Cortez (Presidenta Comisión Medio Ambiente CChC), Carlos López (CDT), Carolina Manríquez (Gobierno de Santiago), Alejandra Tapia (Construye2025), Carlos Cayo (Construye2025), Edelmira Dote (Corfo), Jorge Andrade (Ematris Consultores), Bárbara Silva (CDT), Francisca Díaz (CDT) y Salomé Muñoz (CDT).
Construye2025 se suma a la renovada Mesa Público-Privada del proyecto DOM en Línea liderada por el IC
Francisco Javier Costabal, Marcos Brito, y Carlos Cayo, participaron en la primera sesión de este resurgimiento de la iniciativa, recordando el carácter señero de DOM en Línea para la hoja de ruta de Construye2025.
Con la presencia del nuevo presidente del Construye2025, Francisco Javier Costabal, se desarrolló la primera sesión de la Mesa Público-Privada de DOM en Línea, instancia que se encontraba en receso desde 2019. El objetivo de esta Mesa es contar con un espacio amplio de colaboración para el proyecto, que busca facilitar el acceso a diversos trámites, al realizarlos de manera remota en las distintas Direcciones de Obras Municipales (DOM) a lo largo del país.
En la oportunidad, Francisco Javier Costabal reveló que una de sus primeras acciones como presidente ha sido mostrar todo el trabajo realizado por el programa en estos años, y que está haciendo los trámites necesarios para que Corfo le dé el vamos a la continuidad de este proyecto, que originalmente cerraba en 2025.
Cabe señalar que Construye2025 fue una de las instituciones que participó en DOM en Línea desde su génesis en 2016. Marcos Brito, gerente de Construye2025, y actual director ejecutivo del Instituto de la Construcción, señaló que el objetivo de reiniciar este trabajo es “reactivar las confianzas y trabajar juntos para que esto funcione”.
Brito también destacó que, en esta segunda etapa, DOM en Línea contará con “un proveedor tecnológico experto que nos va a abrir posibilidades de lograr una plataforma de categoría mundial para los permisos de obra”, convirtiéndose en una herramienta vital para los directores de obra municipal.
La importancia de un proyecto como DOM en Línea es su capacidad para hacer que todas las municipalidades, independientemente de los recursos con que cuenten, puedan brindar la posibilidad de realizar trámites de manera remota. Es por esto que en la pandemia recibió una inyección de recursos, ante la imposibilidad de hacer trámites presenciales en las municipalidades, lo que causó el estancamiento de la construcción. Dom en Línea fue tomando impulso, registrando entre 50 mil y 60 mil trámites entre los años 2020 y 2022.
La mesa, realizada el pasado 11 de abril, también contó con la participación de Danilo Ulloa, coordinador de la Unidad de Digitalización de Sistemas Urbanos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), quien expresó que DOM en Línea representa uno de los principales desafíos actuales para la cartera, que lo afrontará con la creación de una nueva Unidad de Digitalización de Sistemas Urbanos, cuyo objetivo central será “lograr coordinar a entes públicos y posteriormente entes privados, en esta lógica que tiene que ver con los permisos”, explicó.
Por su parte, Isabel Millán, directora de la Secretaría de Modernización del Ministerio de Hacienda, destacó que uno de los objetivos a largo plazo de esta repartición es liderar la modernización del Estado, con foco en el servicio ciudadano, para recuperar la confianza pública en las instituciones. “Tenemos algunas acciones vinculadas a las direcciones de obras municipales orientadas a fortalecer sus capacidades, sus espacios, de estándares que provienen desde el Ministerio y estamos apoyando al ministerio en este eje de acción. Esto es un ejemplo realmente muy prioritario para el Ministerio”, concluyó Millán.
En esta primera reunión, también participaron: Slaven Razmilic, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI); Sol Pacheco, gerente de Vivienda y Urbanismo de la CChC; Daniel Kiverstein, consejero nacional y presidente Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción,; Agustín Pérez, presidente de la Asociación de Directores de Obras de Chile (ADOM), y Carlos Cayo, coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Construye2025.
Construye Lazos: el evento donde CTEC conecta innovación, tecnología y colaboración para transformar la construcción
El evento reunió a 550 asistentes, conectando a empresas, startups y líderes del sector en torno a la innovación y la sostenibilidad.
El pasado 26 y 27 de marzo de 2025, CTEC y la CChC llevaron a cabo Construye Lazos, un evento financiado por Corfo a través del Fondo Viraliza Eventos Región Metropolitana, con el respaldo del Comité de Desarrollo Productivo de la Región Metropolitana.
Con una convocatoria de 550 asistentes, el encuentro tuvo como propósito fortalecer la vinculación entre empresas, startups y emprendedores del sector construcción. Durante dos jornadas, se desarrolló una agenda dinámica que incluyó paneles de discusión, talleres prácticos, presentaciones de casos de estudio y exhibiciones tecnológicas, todas diseñadas para potenciar el ecosistema Contech y promover soluciones sostenibles de alto impacto.
Gloria Moya Coloma, directora metropolitana de Corfo, destacó la relevancia de la instancia, “Construye Lazos fue clave en la generación de redes dentro de la industria de la construcción en la Región Metropolitana. A través de una agenda dinámica, logramos conectar a empresas, startups, venture capitals, la academia y organismos públicos, facilitando la colaboración y el intercambio de conocimiento para impulsar una industria más sustentable. En Corfo, seguimos comprometidos con crear condiciones que fomenten la innovación y la sostenibilidad como motores de una construcción moderna y competitiva”.
Primera Jornada: innovación y venturing corporativo
El primer día estuvo enfocado en el venturing corporativo, las tendencias tecnológicas y los modelos de negocio innovadores en la construcción. Expertos nacionales e internacionales presentaron estrategias y casos de éxito en colaboración entre empresas y startups.
Uno de los momentos destacados fue la ponencia de representantes de Ferrovial España y La Mezcladora de Perú, quienes compartieron su experiencia en scouting y vinculación con startups para impulsar la innovación en el sector. Además, se presentaron dos casos de estudio nacionales: Salfacorp junto a SubCargo y Maqsa, y Echeverría Izquierdo con ObraLink, demostrando cómo la colaboración entre corporativos y emprendimientos genera soluciones eficientes y escalables.
Claudio Cerda, vicepresidente de la CChC y presidente del Consejo de Sostenibilidad, subrayó la importancia de la colaboración: “Para mejorar la productividad en la construcción, necesitamos cambiar la forma en que trabajamos. Conectar ideas, compartir experiencias y potenciar sinergias entre empresas, startups y emprendedores es el camino para lograrlo”.
En esta jornada también se presentaron los tres mapas del programa Construir Innovando: Mapa de Métodos Modernos de Construcción (MMC), Mapa Medio Ambiente y Mapa Contech. Además, se realizaron dos talleres clave en colaboración con empresas como Walmart, Sodimac, Cintac, ISA Vías, LD Constructora, Zacua Ventures, Startup Chile, Fundación Chile, Copec Wind Garage, CMPC Venturing y Transelec, donde se expusieron sus desafíos y experiencias en innovación.
Segunda jornada: feria de innovación y matchmaking
El segundo día, realizado en el Parque de Innovación CTeC, estuvo dedicado a la aplicación de soluciones tecnológicas. Más de 44 emprendedores exhibieron sus innovaciones en la Feria de Innovación, participando en instancias como el Demo Live y el Demo Day. Asimismo, se llevaron a cabo 60 sesiones de matchmaking, facilitando el acercamiento entre startups y empresas en busca de innovación aplicada.
Carolina Briones, directora ejecutiva de CTEC, enfatizó la importancia de estas conexiones: “Este evento se ha convertido en un punto de encuentro clave para la industria, donde las tecnologías emergentes pueden demostrar su impacto real en la productividad, sostenibilidad y competitividad del sector. Ver más de 40 soluciones desplegadas en nuestro Parque de Innovación confirma que este espacio se está consolidando como el polo de innovación del sector”.
El evento cerró con la premiación del mejor pitch del Demo Day, donde un jurado de expertos seleccionó a SOQUIMAT como la startup ganadora, con BuildaLab, BinarioTech y Flux como finalistas.
Finalmente, Construye Lazos culminó con una energética presentación de una banda tributo a The Beatles, cerrando dos días de innovación, aprendizaje y colaboración que marcaron un hito en el futuro de la construcción.
Francisco Javier Costabal asume la presidencia de Construye2025 en el inicio de una nueva etapa del programa
El programa Transforma del sector construcción comienza a ingresar en una nueva fase, con la presidencia de Francisco Javier Costabal, quien toma la posta de Carolina Garafulich, destacando el compromiso de continuidad, colaboración y fortalecimiento institucional.
En su primer Consejo Estratégico del año —y número 52 desde su creación— Construye2025 vivió un momento clave en su historia: el traspaso de la presidencia desde Carolina Garafulich a Francisco Javier Costabal, quien liderará el programa en esta nueva fase de proyección hacia 2035.
La instancia, realizada en el marco de los 10 años del programa impulsado por Corfo y administrado por el Instituto de la Construcción, marcó un hito no solo por el cambio de liderazgo, sino también por el inicio de un proceso de transformación hacia una política pública permanente. En este contexto, Carolina Garafulich entregó la posta tras dos años de intensa gestión, destacando el valor de Construye2025 como espacio colaborativo y transformador. “Este programa no se trata solo de construir edificios, se trata de construir bienestar, oportunidades y futuro. La construcción une miradas distintas para levantar soluciones concretas que impactan en la vida de las personas”, señaló al Consejo. Durante su gestión, Carolina Garafulich fue clave en articular el proceso de continuidad del programa, abriendo camino para consolidar su institucionalización dentro del Instituto de la Construcción.
Francisco Javier Costabal González, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, socio de Constructora Errázuriz de la Cuadra Costabal (EDC), con trayectoria en innovación y sostenibilidad, asumió el desafío con entusiasmo. “Construye2025 ha sido una gran idea, con resultados concretos y un impacto que aún puede ir mucho más allá. Estoy convencido de que los grandes cambios en la industria solo se logran en comunidad, con esfuerzos colaborativos como este programa”, comentó el nuevo presidente.

Durante el Consejo, también se abordaron temas clave para el futuro del programa, como la proyección hacia un Construye2035, la integración con el Instituto de la Construcción, el impulso a la economía circular, el fortalecimiento de la industrialización y los avances en transformación digital, productividad e innovación.
Desde su creación, Construye2025 ha sido un referente estratégico en la articulación del sector público, privado y académico, consolidándose como motor de transformación hacia una industria más sustentable y productiva. El nuevo ciclo, liderado por Costabal, buscará consolidar los logros alcanzados y proyectarlos hacia los nuevos desafíos del sector.
Este traspaso de liderazgo se produce en un momento clave para Construye2025, que este año cumple una década impulsando la transformación del sector construcción hacia una industria más productiva y sustentable.
El traspaso también marca una sinergia estratégica entre el Instituto de la Construcción y Construye2025, con la visión de potenciar la articulación entre ambas entidades para fortalecer la gobernanza, escalar iniciativas y continuar aportando desde la construcción al desarrollo sostenible del país.
Desde el equipo de Construye2025 se reconoció y agradeció la labor de Carolina Garafulich, destacando su liderazgo, compromiso y el impulso clave que dio al proceso de continuidad, especialmente frente a los desafíos organizacionales paralelos que enfrentó desde su rol en PlanOK.
Diez años construyendo transformación: el desafío que nos une
Por Marcos Brito Alcayaga, gerente de Construye2025
Hace una década, hablar de industrialización, gestión de residuos o transformación digital en la construcción parecía, para muchos, una meta lejana. Hoy, esos conceptos son parte del lenguaje cotidiano del sector y, lo más importante, comienzan a materializarse en proyectos concretos que mejoran la calidad de vida de las personas. Esta evolución no ha sido casual, sino fruto del trabajo persistente y articulado de una industria que entendió la urgencia de transformarse. Y en ese camino, Construye2025 ha sido un catalizador y un articulador clave.
Durante estos 10 años, el programa —impulsado por Corfo y administrado por el Instituto de la Construcción— ha sentado las bases para una construcción más productiva, sostenible y moderna. Hemos demostrado que es posible levantar viviendas industrializadas con altos estándares en tiempos reducidos, implementar modelos de economía circular con impacto real e implementar tecnologías como el BIM, para mejorar la eficiencia y disminuir el impacto ambiental de proyectos en todo el país.
Pero más allá de los logros técnicos, lo que ha hecho posible esta transformación es la convicción de que solo trabajando en conjunto —sector público, privado y academia— podremos cambiar estructuralmente nuestra industria. El Consejo de Construcción Industrializada (CCI), la Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción 2035, los centros tecnológicos de construcción (CTeC y CIPYCS), la Estrategia de Economía Circular en Construcción y Hoja de Ruta BIM, son ejemplos concretos de esa articulación efectiva.
¿Hemos avanzado? Sí. ¿Queda mucho por hacer? Sin duda. El déficit habitacional, la resiliencia ante el cambio climático, la capacitación de la mano de obra, el desarrollo normativo y la necesidad de digitalizar más profundamente nuestros procesos, entre tantos otros, son desafíos que no esperan. Y aunque las cifras importan, lo que realmente da sentido a nuestro trabajo es el impacto que esto tiene en las personas: viviendas de mejor estándar, ciudades más sostenibles, obras más eficientes y de menor impacto al entorno.
Estando ya en el 2025, solo resta poder cumplir con las metas planteadas, al menos en cuanto a haber hecho los esfuerzos por acercarnos y poder mostrar que avanzamos, analizar resultados a través de un balance en profundidad y proyectar la hoja de ruta hacia un nuevo periodo. Durante el año, se trabajará en construir la memoria de Construye2025, ofreciendo un relato de lo trabajado, que establezca un nuevo caso base para los próximos años. Asimismo, proyectar un nuevo programa, que plantee nuevas metas, temáticas e iniciativas, para los desafíos del sector que aún no están resueltos.
Los próximos 10 años exigirán aún más colaboración, más y mejores datos para la toma de decisiones, más audacia para innovar y una mayor participación de la tecnología. Ahora, en forma conjunta con el Instituto de la Construcción y un apoyo cada vez mayor del sector, el programa buscará seguir acelerando el proceso de transformación sectorial, hacia una mayor productividad y sustentabilidad. En Construye2025, seguiremos siendo parte activa de esa transformación. Porque el desafío es de todos. Y juntos, ya demostramos que podemos lograrlo.
Lanzamiento Red de Economía Circular de la Construcción #RedECC
Realizado el 17 de diciembre de 2024
La Red de Economía Circular de la Construcción avanza con taller para consolidar su Gobernanza Territorial
Representantes clave del sector público, privado, academia y sociedad civil participaron en un taller para fortalecer la colaboración y garantizar el éxito del modelo territorial de economía circular en la construcción.
En el contexto del proyecto “Red de Economía Circular de la Construcción”, se llevó a cabo un exitoso primer taller para la presentación del mapa de actores y aliados, con el objetivo central de avanzar en la conformación de la gobernanza territorial. Esta iniciativa es un paso clave para impulsar la transición hacia una economía circular en el sector de la construcción, promoviendo la valorización de residuos y la creación de sinergias productivas en la Región Metropolitana.
El taller, realizado en la CDT, con la participación activa de representantes del sector público, privado, academia y sociedad civil, permitió identificar y priorizar actores estratégicos para una gobernanza efectiva. El equipo técnico trabajó en la categorización de cerca de 500 actores relevantes, seleccionando a los 40 más influyentes. Así, los participantes trabajaron sobre esta base para formar parte de una red colaborativa orientada al desarrollo sostenible.
“Es muy importante la participación de todos los actores de la cadena de valor y ecosistemas relacionados a la economía circular, más allá de la cadena de valor de la construcción, es clave incluir a actores relacionados a las finanzas sostenibles, la innovación, I+D, emprendedores y startup, entre otros”, agrega la coordinadora de sustentabilidad de Construye2025, Alejandra Tapia.
Resultados del taller
Entre los logros destacados de la jornada, se identificaron nuevos aliados estratégicos, incluyendo gremios, consultoras y asociaciones internacionales. Además, se discutió la importancia de incorporar representantes del sector financiero y fortalecer la participación de actores clave en la toma de decisiones.
El taller marcó el inicio de un plan de acción dinámico que incluirá la organización de nuevos encuentros y la implementación de proyectos piloto para validar el modelo territorial en la Región Metropolitana. En los próximos dos meses, se trabajará en robustecer el mapa de actores para conformar la gobernanza territorial y aliados estratégicos, luego se diseñará un modelo de gobernanza que permita la participación activa e inclusiva de sus actores, actividades que son parte del primer componente Modelo de Gobernanza Territorial.
En esta ocasión, participaron Hernán Madrid, de CES; María Fernanda Aguirre, de Chile GBC; Sergio Díaz, de la Cámara Chilena de la Construcción; Paola Molina, del Instituto de la Construcción; Guillermo Silva de Achival; Solange Fuentes, de Banco Itaú; Benjamín Ramírez, de Greenrec Lepanto; Maria Renee Oliva de CIPYCS; Paola Valencia y Matías Dueñas de EBP Chile; Danae Haase de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Karla Llanos del área de Residuos de la Municipalidad de Independencia; Natalia Reyes de CTEC. La facilitación estuvo a cargo de Antonio Iturra de Ematris; Francisca Díaz, María José Cobo y Salomé Muñoz, de la CDT.
En tanto, del equipo técnico estuvieron presentes: Sergio Diaz (CChC), Alejandra Tapia (Construye2025), Edelmira Dote (Corfo), Katherine Martínez (CDT), Carolina Manríquez (Gobierno de Santiago), Sergio Díaz (CChC) y Bárbara Silva (CDT), coordinadora del proyecto.

El proyecto, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y liderado por instituciones como Corfo, Construye2025, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Cámara Chilena de la Construcción, reafirma su compromiso de transformar la industria de la construcción hacia un modelo circular y sostenible.
Cinco componentes
El proyecto “Red de Economía Circular de la Construcción” se articula en torno a cinco pilares fundamentales:
- Gobernanza Territorial: Establecer un modelo participativo y estratégico que garantice la sostenibilidad del proyecto.
- Gestión de Oferta y Demanda: Identificar residuos valorizables y oportunidades para su reincorporación en nuevos ciclos productivos.
- Inversión y Operación: Desarrollar modelos de negocio que promuevan la inversión privada y pública en infraestructura circular.
- Innovación Circular: Fomentar soluciones tecnológicas y nuevos modelos de negocio para la valorización de residuos.
- Medidas Habilitantes: Superar barreras normativas y regulatorias para consolidar un ecosistema circular.
Se lanzó Red de Economía Circular de la Construcción: un modelo para el desarrollo territorial sustentable del sector
El proyecto financiado por el BID y liderado por una alianza público-privada, busca implementar un modelo territorial escalable que fomente la valorización de residuos, la innovación circular y la inversión verde en el sector construcción, impulsando la sostenibilidad y el desarrollo económico en Chile.
En un esfuerzo sin precedentes por avanzar hacia la sostenibilidad y la valorización de recursos en el sector construcción, el martes 17 de diciembre se llevó a cabo el lanzamiento oficial del proyecto Red de Economía Circular de la Construcción (RED-ECC). El evento se realizó en el histórico Palacio Pereira en Santiago y contó con la presencia de autoridades clave del ámbito público y privado, además de líderes de la industria y actores estratégicos del territorio.
La iniciativa, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y seleccionada entre 162 propuestas en Latinoamérica y el Caribe, tiene como objetivo diseñar un modelo territorial que permita implementar una red circular en la construcción escalable en nuestro país. Esta red busca fomentar la valorización de residuos, el encadenamiento productivo y la simbiosis industrial, habilitando inversiones verdes y promoviendo compras sustentables.
Florencia Attademo-Hirt, representante del Grupo BID en Chile, cree que es fundamental que Chile continúe avanzando en economía circular, dado que “sólo 1% de los productos que usamos en América Latina y el Caribe se reciclan o reutilizan, es decir, somos mayormente una economía lineal, por lo que una red como esta crea los incentivos correctos, trabaja en los componentes habilitantes, en un plan de acción para ir quebrando ese paradigma y pensando que cada producto que cumple con su vida útil se puede reutilizar y darle un nuevo uso”.
El proyecto surge gracias a una alianza público-privada integrada por: Construye2025, Corfo, el Gobierno de Santiago, la CDT y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), lo que para José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, es muy valioso.
“Fomentar a un sector tremendamente importante, ya que ha estado un poco deprimido este último tiempo, pero que es muy intensivo en mano de obra, desde el punto de vista de la política pública es clave”, precisó. También ve un valor importante en esta iniciativa que crea una oportunidad de “generar estos círculos virtuosos que tienen relación con el reciclaje y otro tipo de iniciativas, incorporando partes y desechos del sector, para generar oportunidades de negocios para terceros que produzcan, no solamente un valor económico, sino también y, a través del empleo y de la inversión, un valor social y particularmente medioambiental”.
Algo que justamente valora Conrad von Igel, gerente de Innovación y Sostenibilidad de la Cámara Chilena de la Construcción, entidad que ve muy importante impulsar esta red, ya que “para poder facilitar el surgimiento de productos, de soluciones, que puedan ser utilizados por las constructoras, las inmobiliarias, ser incorporados en los diseños, necesitamos que exista un ecosistema rico, que crezca, que escale, que pueda proveer soluciones de simple implementación y utilización por parte del sector”.
Por otra parte, José Miguel Benavente destaca el trabajo en red, puesto que “cada uno de los actores no puede trabajar en forma aislada. Aquí hay mecanismos de coordinación y tener una red como un espacio de coordinación de estas iniciativas es tremendamente relevante, en la cual como Corfo hemos estado apoyando y vamos a seguir apoyando”.
En ese sentido, Carolina Garafulich, presidenta de Construye2025, confirma que la articulación y la colaboración entre públicos y privados es fundamental: “estoy segura de que, en conjunto, vamos a poder movilizar a la industria a dar pasos relevantes en la creación de esta red de economía circular en la construcción, que nos permitirá transformar la gran cantidad de residuos que se generan en recursos que pueden ayudar a la sostenibilidad en el mediano y en el largo plazo en nuestro país”.
“Generar una red circular en la región Metropolitana puede ser el inicio de una tremenda oportunidad a nivel país y para todo el sector, en general, para poder trabajar en la circularidad”, opinó Carlos López, gerente general de la CDT.

Los dolores del sector
Como señaló Mauricio Fabry, jefe del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Santiago, uno de los dolores más grandes de la región Metropolitana está en los vertederos ilegales y los microvertederos. “Tenemos más de 50 vertederos de más de una hectárea y el 80% de los materiales son residuos de la construcción y demolición, por lo que como Gobierno de Santiago, estamos muy interesados, no solamente en combatirlo, ya hemos cerrado seis de ellos, sino que también en que esto no se siga produciendo”, enfatizó.
Por ello, Fabry calificó la creación de esta alianza como un hecho tremendamente innovador, puesto que les ayudará a “desarrollar distintas herramientas de gobernanza, de innovación y de implementación, para que nos permitan valorizar los residuos de la construcción, es decir, que estos puedan ser reutilizados o reciclados”.
Para Marisol Cortez, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Chilena en la Construcción, esta Red de Economía Circular de la Construcción, equivale a un avance más para la industria y se suma a iniciativas como “el mapa de Economía Circular, con empresas que prestan servicios y ofrecen insumos; los Acuerdos de Producción Limpia; el Reto Economía Circular, entre otras. Además, cree que la evolución natural de la circularidad en el sector pasa por “los lugares de valorización, para que podamos tener integrados esos materiales y de verdad estos residuos los podamos convertir en materia prima, pero es una colaboración en forma permanente público-privada y la idea es poder generar confianza y seguir trabajando cada vez más fuerte, para que esto se pueda convertir en una realidad, sobre todo en nuestra región Metropolitana”.
Resultados esperados
El lanzamiento de la RED-ECC sienta las bases para una transformación estructural en la industria de la construcción, con impactos positivos en el medioambiente, la economía y la productividad del sector. Se espera generar sinergias entre obras, centros de producción y el territorio, fortaleciendo así las capacidades locales para la oferta de productos y servicios de valorización de residuos, promoviendo un modelo replicable a nivel regional y nacional.
Los componentes del proyecto son:
- Modelo de Gobernanza Territorial: Una estructura que garantizará la articulación entre actores y la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.
- Gestión de Oferta y Demanda de Recursos: Metodologías para la valorización de residuos de construcción y demolición (RCD), fomentando su reutilización y reciclaje.
- Inversión y Operación: Desarrollo de proyectos piloto e identificación de incentivos y financiamiento para habilitar instalaciones de valorización.
- Innovación Circular: Promoción de tecnologías, modelos de negocio y soluciones innovadoras en la gestión de recursos.
- Medidas Habilitantes: Propuestas concretas para superar barreras normativas y promover inversiones circulares.
Para conocer más sobre la iniciativa, puedes escanear el siguiente QR:

Construye2025 impulsa la transformación del capital humano en la construcción
Con la conformación del Comité Gestor de Capital Humano, en el que participaron 12 instituciones, el programa impulsado por Corfo comenzó a delinear las actividades para 2025.
En el contexto de la hoja de ruta de Construye2025, se llevó a cabo la primera reunión del Comité Gestor de Capital Humano, en el que quedó conformada esta instancia clave para la transformación del sector.
En la instancia, se discutieron los desafíos y propuestas para enfrentar las brechas en capacitación, certificación y atracción de talento femenino en el sector de la construcción. Este comité, que articula esfuerzos entre el sector público, privado y académico, reafirma su compromiso de mejorar la productividad y sustentabilidad en la industria.
Según los representantes, el sector enfrenta desafíos importantes relacionados con la certificación de competencias laborales y la incorporación de mujeres y jóvenes en roles estratégicos. Un diagnóstico compartido durante la reunión evidenció que la certificación sigue siendo limitada: menos del 1% de los trabajadores cuenta con certificaciones en oficios esenciales, como albañilería y carpintería. Esto, según el análisis, afecta directamente la calidad y productividad del sector.
Además, se subrayó la importancia de diseñar incentivos para que los trabajadores perciban la certificación como un beneficio personal y no solo empresarial. Durante la discusión, se enfatizó que “el trabajador debe sentir que la certificación le otorga ventajas concretas para su desarrollo profesional”, comentó uno de los participantes.
Pilares del cambio
Claudia Petit, del Colegio de Constructores Civiles e Ingenieros Constructores, destacó la necesidad de trabajar en una mayor inclusión femenina y señaló: “Las mujeres aún enfrentan barreras estructurales en la construcción, pero la industrialización está ayudando a superar algunas de ellas, transformando un trabajo tradicionalmente asociado a la fuerza física”. También añadió que para retener a más mujeres, es crucial garantizar condiciones laborales básicas, como infraestructura adecuada en obras y oportunidades de crecimiento profesional.
En paralelo, la atracción de jóvenes al sector sigue siendo un reto. “La construcción debe proyectarse como una industria atractiva y viable para las nuevas generaciones”, se señaló en el comité. La falta de programas sólidos de orientación vocacional y de condiciones laborales comparables con otros sectores, como la minería, se identificó como un factor que desalienta la participación juvenil.
Propuestas para avanzar en 2025
Como parte del plan de acción para el próximo año, el comité se propuso tres líneas estratégicas:
- Promoción de la certificación laboral: Implementar estrategias de comunicación para evidenciar los beneficios directos de certificarse.
- Incentivos a la capacitación y certificación: Diseñar modelos que involucren tanto a trabajadores como a empleadores, fomentando su compromiso con el desarrollo de competencias.
- Impulso a la inclusión femenina y juvenil: Fortalecer políticas que promuevan una participación diversa, equilibrada y sostenible en todos los niveles de la industria.
Las instituciones participantes fueron: Cámara Chilena de la Construcción (CChC), ETC, ChileValora, CORFO, SENCE, Colegio de Constructores Civiles e Ingenieros Constructores, OTIC CChC, SIMOC, Mutual de Seguridad, Corporación Mujeres en Construcción (MUCC) y Construye2025.
Evaluación a dos años del lanzamiento de la actualización de la Hoja de Ruta 2022-2025 de Construye2025
El equipo de Construye2025 hace una evaluación del documento lanzado en junio de 2022 y del camino que resta ad portas de cumplir 10 años del programa.
A poco más de dos años del lanzamiento de la Hoja de Ruta 2022-2025, el programa creado por Corfo en 2015, continúa acelerando de manera decidida la transformación de la industria y de manera conjunta.
Pese a las complejidades que este trabajo implica, el gerente de Construye2025, Marcos Brito, reconoce que “tenemos la convicción de estar en el lugar y en el tiempo correcto”, destacando la visión compartida de los actores de la industria, lo que ha permitido proyectar acciones de largo plazo para -en forma estratégica- instalar la competitividad sectorial como una meta que debe y necesita ser más exigente.
Para ello, el apoyo de las instituciones y profesionales que conforman el Consejo Estratégico, es crucial, dado que han estado junto al programa desde el inicio.
“Estamos súper orgullosos de llevar nueve años recorriendo este camino, no ha sido fácil, hemos pasado distintos momentos políticos, administraciones, situaciones y aquí estamos y creemos que todavía podemos seguir aportando. Tenemos que llegar al 2025 con las metas cumplidas pero, todavía queda camino por recorrer”, analizó.
En ese sentido, están en pleno desarrollo compromisos de la hoja de ruta como el Comité Transversal de Instituciones Académicas, que pasó a ser el Comité Gestor Académico, en el eje de Capital Humano, así como el Comité Gestor de Innovación, en el eje del mismo nombre.
En materia de Sustentabilidad, se ha difundido con mayor énfasis los áridos reciclados, a través del Webinar “Avances y tecnologías para el procesamiento y uso de áridos reciclados”, organizado por Universidad de La Frontera, Pontificia Universidad Católica de Chile, Construye2025 y Río Claro y la certificación en los nuevos perfiles de competencias laborales, a través del Webinar “Desafíos y nuevas competencias laborales en economía circular para trabajadores”, organizado por ETC, Reduciclo y Construye2025.
Otra de las acciones cumplidas en este eje ha sido la de “Colaborar en el desarrollo de capacidades que requiere el sector para implementar la medición y reportabilidad de la huella de carbono”, lo que se llevó a cabo a través del Concurso Desafío NetZero2030, culminado en noviembre de 2023, y que entre el 17 y 26 de mayo de 2024 tuvo una gira a la Universidad de Nottingham, Inglaterra, con los ganadores del concurso universitario.
Por otra parte, el equipo de Construye2025 participó en el cierre del primer Acuerdo de Producción Limpia de economía circular de la industria de la construcción, en Valparaíso, lo que, además, forma parte del trabajo de apoyo a la Estrategia de Economía Circular en Construcción 2025, impulsada por la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de la Construcción y Construye2025, con el apoyo técnico, coordinación y facilitación de la CDT.
En Industrialización, el programa avanza a partir de la presencia en el directorio del Consejo de Construcción Industrializada (CCI), en el desarrollo de la primera Guía de Constructabilidad, para mejorar la calidad de las obras desde las etapas tempranas de proyecto, la que está pronto a ser lanzada; en fomentar la estandarización de componentes en el proceso constructivo, a través de una Guía de Integración Temprana para la Industrialización, desarrollada por el CCI; levantar la oferta de soluciones constructivas, productos y servicios disponibles a nivel nacional, que permitan facilitar la adopción en la industria; articular actores para despliegue de medición de KPI’s de industrialización y en levantar y difundir casos existentes de industrialización y prefabricación en edificación, para así mostrar experiencias, aprendizajes y sus resultados.
Sin duda, “el impulso de Corfo, el apoyo del Instituto de la Construcción como entidad gestora y el compromiso de la Cámara Chilena de la Construcción, han sido cruciales para poder ser testigos de cómo los temas que impulsamos desde el inicio hoy ya están cada vez más incorporados en los sectores público y privado, así como en la academia y sus mallas curriculares. El cambio de paradigma y la transformación productiva del sector ya han comenzado a ocurrir”, comenta Marcos Brito.
Ximena Ruz: “El sector de la construcción es cada vez más vulnerable”
La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) de Corfo se unió al Consejo Estratégico y al Comité Directivo de Construye2025, con el objetivo de contribuir a la disminución de emisiones, y avanzar en proteger la infraestructura y las edificaciones cada vez más expuestas a daños y pérdidas debido a eventos climáticos extremos.
La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) de Corfo, fue invitada a formar parte del Consejo Estratégico de la Construcción y del Comité Ejecutivo de Construye2025, instancias en las que está participando su directora ejecutiva Ximena Ruz Espejo, como representante titular.
“Desde esta posición, queremos aportar nuestra visión de sostenibilidad para la industria de la construcción, ya que consideramos que es un sector clave frente al desafío que enfrentamos como país y como planeta, al ser uno de los principales consumidores de materias primas”, señala Ximena Ruz.
Y como razones para incorporarse, agrega lo siguiente: “Sabemos que la extracción de materiales es un aspecto crucial. A nivel mundial, el 40% de los recursos extraídos se destinan a la construcción de edificaciones, y este sector utiliza alrededor del 50% de la producción global de acero. Además, es un gran generador de residuos a nivel mundial: se estima que entre un 25% y un 40% de los desechos provienen de este sector. Con esto en mente, hay mucho por hacer. Las emisiones globales relacionadas con las edificaciones, tanto directas como indirectas, son un factor determinante. El aporte está no solo en cómo se construye, sino también en cómo se habilitan estas edificaciones para que, durante su uso, generen menos emisiones”.
En ese sentido, la directora ejecutiva de la ASCC explica que esperan aportar desde su conocimiento en sustentabilidad, convencidos de que la construcción puede contribuir significativamente a disminuir emisiones. “También creemos que el sector de la construcción es cada vez más vulnerable, ya que la infraestructura y las edificaciones están cada vez más expuestas a daños y pérdidas debido a eventos climáticos extremos. Es fundamental modificar la forma en que abordamos la construcción en nuestro país. Por otro lado, al ser un país vulnerable también nos está generando costos en reconstrucción y reparación, que podrían reducirse si avanzamos en esta línea de trabajo”, asegura.
Hoy, los desafíos que vislumbra la profesional son la carbono neutralidad y la resiliencia, en vista de las metas que se ha puesto el sector de edificación, ciudades y construcción que apuntan en esta dirección, como parte del compromiso de Chile de ser carbono neutral y resiliente al clima a más tardar en 2050.
Por ello, “es fundamental reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, implementar las nuevas leyes de eficiencia energética en edificaciones nuevas y reacondicionar las ya existentes. Además, se busca promover ciudades más compactas, con economías locales, y avanzar hacia una planificación urbana integrada que minimice los impactos en los ecosistemas, la biodiversidad y en el uso de recursos”, sostiene.
Si bien reconoce que todo esto está planteado en las distintas estrategias, “es necesario llevarlas a la práctica”, dice, y para lograrlo, “es clave la cooperación público-privada y la participación ciudadana, así como poder reducir los riesgos por eventos climáticos extremos. También es necesario incorporar otras modalidades que mejoren la habitabilidad de las ciudades, como la movilidad urbana sostenible, la infraestructura ecológica y las soluciones basadas en la naturaleza, que son las principales líneas de trabajo”, señala.
En ese contexto, Ruz destaca que Construye2025 ha sido un aliado estratégico para la ASCC. “Hemos trabajado con ellos, ya que compartimos un objetivo común: el desarrollo sostenible de la industria de la construcción. Actualmente, contamos con cuatro Acuerdos de Producción Limpia (APL) en este sector, donde toda la información y el diagnóstico generados por Construye2025 nos han permitido establecer metas y acciones concretas”, puntualiza.
A su juicio, “estos acuerdos nos van a entregar mucha información valiosa para seguir impulsando una estrategia integral de economía circular en la construcción en toda su cadena de valor. Gracias a la Hoja de Ruta de Economía Circular en Construcción, pudimos desarrollar los APL para avanzar hacia el cumplimiento de estas metas”, concluye.
“Navegando hacia la circularidad”: conociendo las normas para una transición efectiva
Conocer de cerca las normas es fundamental para la evolución de la cultura de la calidad en nuestra sociedad. Los documentos normativos aportan al crecimiento y la globalización de los mercados, por lo que contribuyen enormemente a los procesos productivos y a generar una infraestructura para la calidad. De ahí la importancia de familiarizarse con ellos.
La necesidad de transitar de una economía lineal a una economía circular en un marco normativo claro, transversal y regulado por expertos fue el tema que convocó el webinar “Navegando hacia la circularidad”, un seminario-conversatorio enfocado en las nuevas normas internacionales. Esta iniciativa fue organizada por el Instituto Nacional de Normalización (INN) y contó con el apoyo de Corfo y del programa Territorio Circular de Sofofa.
Pedro Ibarra, jefe de la División de Normas del Instituto Nacional de Normalización, destacó la contribución realizada desde nuestro país con la creación de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) y la Hoja de Ruta de Economía Circular, publicada en 2021, con miras a hacer de Chile un país circular hacia el año 2040. “El amplio uso de las normas es un precursor necesario para la evolución de la cultura de la calidad en nuestra sociedad, y los documentos normativos, principalmente las normas, aportan al crecimiento y la globalización de los mercados, siendo clave en el desarrollo de los procesos productivos”, destacó.
En palabras de Ibarra, “el trabajo normativo de la ISO es una contribución siempre muy positiva para ayudar a las organizaciones a evaluar los impactos del cambio climático y a implementar los planes para una acción efectiva”.
La participación de los expertos comenzó con el gerente del programa Territorio Circular, Javier Obach, quien explicó que la Hoja de Ruta de Economía Circular se elaboró en “un proceso muy participativo, con más de 144 personas de 33 sectores involucrados, mesas temáticas ubicadas en distintas localidades de nuestro país, lo que conduce a un documento unificado de muchas miradas al 2021, que se somete una consulta pública, con más de 500 observaciones”. La versión aprobada permitió establecer un programa estratégico de Corfo, Territorio Circular, de carácter público y privado “que va a ayudar a generar acciones habilitantes, empujar a que otros actores empiecen a articularse en torno a esta hoja de ruta así como a poder monitorear y generar muchas acciones que vayan al alero del cumplimiento de este documento”.
La segunda intervención estuvo a cargo de Ana María Alvarado, coordinadora de Normas y coordinadora del Comité Espejo Economía Circular del INN. Ella explicó el funcionamiento, en términos generales, de las normas ISO en su calidad de organización internacional independiente, que reúne a una red de organismos nacionales de normalización y el rol de nuestro país en la elaboración de las tres primeras normas de economía circular publicadas al alero del Comité 323.
“Nosotros, como comité nacional, participamos a través de los comités espejos, donde conformamos el Comité 323 nominando expertos en los diferentes grupos de trabajo, pero también aparte de estos expertos hay otros miembros del comité espejo que participaron en las reuniones a nivel nacional, donde hicieron sus aportes a la elaboración de estos documentos”, detalló.
Entre esos expertos estuvieron Alex Godoy, director del Centro de sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo; Cristian Zegers, consultor senior en Economía Circular y fundador de Social Renovable; y Cristian Morales, ingeniero civil químico de la Universidad de Concepción y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez. Todos ellos participaron en el webinar, aportando elementos técnicos que permiten comprender el rol de las normas ISO en la implementación de una economía circular.
Alex Godoy puso énfasis en la necesidad de integrar los procesos de producción, entendiendo que el cambio de una economía lineal a una circular es un paradigma que llegó para quedarse. “Tenemos que transitar a una economía más bien circular, reducir la extracción de recursos naturales y obviamente utilizar las vías de residuos para que otras compañías puedan usarlos”. Para esto, continuó, es clave que todos los actores del sistema se eduquen, compartan un lenguaje técnico común, porque “a veces incluso forzar la economía circular es peor, y esta es la gracia de esta la normativa, que nos ordena”.
En la misma línea, Cristian Zegers se refirió a la importancia de acelerar esta transición porque “no tenemos tiempo, eso es algo que es bueno dejar muy claro, como uno de los mitos de la economía circular”. Así, la necesidad de instalar un modelo circular se torna urgente; y la norma ISO 59010, enfocada a las compañías, fue diseñada para “crear e intercambiar valor, pero un valor no pensado exclusivamente de forma lineal, sino que con impactos socioambientales”. Asimismo, resaltó que “lo que necesitamos ahora es una colaboración que acelere la transición del modelo de negocio de cada una de las organizaciones, no hay un modelo que nos haga a todos, esto debe ser un traje a la medida de cada organización, entonces generamos esta metodología para entender el modelo de negocio actual, la esfera de influencia dentro de la cadena de valor, cuáles son las alternativas y oportunidades”.
Por su parte, Cristian Morales entregó algunos detalles de la norma 59020, que se centra en la medición y evaluación de la circularidad. “El objetivo de este documento es la recolección de la información necesaria y realizar los cálculos para permitir las prácticas de economía circular que minimicen el uso de recursos y optimicen el flujo circular de recursos, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo sostenible”, señaló.
Tras las presentaciones, se dio inicio al conversatorio que fue moderado por Ana María Alvarado y Javier Obach, espacio en el cual los invitados dieron respuestas a muchas de las inquietudes planteadas por el público.
Sustentable y eficiente: construyen prototipo de vivienda social
El proyecto busca redefinir las viviendas sociales en Biobío. Las construcciones cuentan con mayor aislación térmica y ecopilotes desmontables.
La iniciativa denominada “Diseño para la Manufactura y el Montaje. Propuestas de Viviendas Sociales para la Región del Biobío” tiene como objetivo satisfacer las necesidades habitacionales de la región y también establecer un camino hacia la carbono neutralidad para el año 2050.
En este contexto, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía (FAUG) de la Universidad de Concepción lidera el ambicioso proyecto que busca redefinir el estándar de las viviendas sociales en el Biobío, bajo la dirección de la académica y jefa de proyectos del programa Polomadera, Valentina Torres Poblete.
La iniciativa es parte de una iniciativa de bienes públicos cofinanciada por Corfo, en el marco del Programa Estratégico Regional de Métodos Modernos de Construcción Sostenible en Madera (PER Biobío Madera). A través de este esfuerzo, se ha diseñado y construido un prototipo de vivienda social panelizada, que actualmente se está materializando en las instalaciones de FAUG.
“La madera está disponible, es un material sostenible, renovable y si sabemos y entendemos cómo trabajarlo de la manera correcta, acompañado con otros materiales para mejorar su desempeño en una construcción, podemos lograr resultados de alta calidad y durabilidad como lo hacen países de una alta trayectoria de construcción en madera, como Finlandia, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos y Alemania”, explicó la académica.
El uso de este material se dispuso como requisito para la presentación de proyectos y la madera, añadió Valentina Torres, permite una mayor eficiencia energética debido a que el diseño de las viviendas incrementa el espesor de la aislación en muros, techos y pisos, reduciendo significativamente las infiltraciones de aire y mejorando así el confort térmico interior, en línea con las nuevas actualizaciones de normativas.
Entre los retos del proyecto, según relató la docente del Departamento de Arquitectura, no solo estuvo el cumplimiento cabal de las normativas del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), sino también la adaptación a un proceso de construcción especial.
“Uno de los desafíos fue elaborar estos diseños de vivienda que eran particularmente diferentes a los tradicionales. No se trató solo generar diseños de viviendas sociales aplicando el cuadro normativo exigido por Serviu sino que, adicionalmente, había que contemplar la estandarización de los recintos ya que se trataría de viviendas panelizadas, diseñadas para la manufactura y el montaje”, explicó Valentina Torres.
Esto, en palabras simples, demandaba que la construcción de gran parte de la estructura se efectúe en un ambiente controlado y no en el lugar final de instalación como se acostumbra en las construcciones tradicionales. “Había que detallar todos los elementos constructivos para que se pudieran fabricar en una planta prefabricadora”, agregó.
La empresa IDV ha sido clave en la fabricación y montaje del prototipo, mientras que la empresa R&D se encargó de la instalación de los ecopilotes, un sistema de fundaciones puntuales que prescinde del uso de hormigón, lo que permite que la vivienda sea desmontable y trasladable.
Estas características permitirán dar continuidad a la vivienda fuera del Campus Central: “Después de dos años que estará en la Universidad se podrá desmontar y llevar a Santa Juana, donde esta vivienda tendrá un usuario final. Tenemos un convenio con la Municipalidad, quienes la van a recibir después del tiempo de monitoreo y testeo acá en la Universidad”, detalló.
Valentina Torres sostuvo que este proyecto busca trascender a la mera construcción del prototipo, dejando un legado en la industria de la construcción regional.
“Más allá de las innovaciones tecnológicas aquí lo que se quiere es transferir, como bien público. La información quedará abierta a empresas constructoras, empresas prefabricadoras que deseen o que ya estén construyendo viviendas sociales, pero que pretendan a posteriori construir viviendas con un estándar superior, según la nueva reglamentación térmica que así lo va a exigir”, dijo la docente.
La transferencia de conocimiento se realizará a través de talleres y plataformas de acceso público a partir de 2025.

Fuente: El Mostrador
Región de Valparaíso es pionera en economía circular: Empresas de la construcción reciben certificación por la gestión sostenible de sus residuos
Con importantes avances en gestión de residuos de construcción y demolición (RCD), finalizó el primer Acuerdo de Producción Limpia de economía circular de la industria de la construcción.
La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo certificó a 13 empresas de la región de Valparaíso tras culminar la implementación del primer Acuerdo de Producción Limpia (APL) del sector construcción con enfoque de economía circular en Chile.
Mediante este trabajo conjunto se evitó la emisión de 10 mil toneladas de CO2 equivalente y disminuyó en un 48% la generación de residuos de construcción y demolición (RCD).
Este APL piloto, firmado en 2021, fue articulado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) con el objetivo de avanzar hacia una correcta gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), para evitar su disposición final, y fomentar nuevos modelos de negocios circulares en la región.
El grupo de empresas certificadas está integrado por Sociedad Reviste, RST Residuos, Constructora Terratec, Camporeal Construcciones, MT Ingeniería, Constructora RTM Ingeniería; Construck, Construcciones Fomenta, Bezanilla Construcciones, Bitumix, Fernando Bustamante Rodríguez Arquitectos y Compañía, Constructora Alborada y Grupo ECO1.
El subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, precisó que “se estima que cerca del 35% de los residuos a nivel mundial proviene de la construcción y demolición (RCD). En Chile, la generación de estos alcanza 7,1 millones de toneladas al año, solo por edificaciones autorizadas, lo que es más que el total de los residuos municipales, algo así como tres cerros Santa Lucía. Con la incorporación de la economía circular al sector construcción se abren innumerables posibilidades de ahorro y optimización, además nuevas oportunidades de negocios. Pasar de enterrar materiales a darles una segunda vida útil es un cambio necesario y en el sector construcción significa valorizar millones de toneladas de áridos, maderas y otros materiales, lo que es al mismo tiempo una oportunidad, y eso la industria ya lo está explorando”.
Esta alianza público privada involucró a diversos actores de la cadena de valor regional y contó con la participación y apoyo técnico de los Ministerios del Medio Ambiente, Salud y Vivienda y Urbanismo; la Dirección General de Obras Públicas; la Seremi de Obras Públicas Valparaíso; las municipalidades de Concón, Quillota, Villa Alemana y Limache; la Universidad de Valparaíso, el Instituto de la Construcción y el Programa Construye2025 de Corfo.
“El mundo enfrenta hoy los estragos del cambio climático y el sector construcción es testigo de sus severos efectos. Los costos de reconstrucción y reparación de la infraestructura afectada por el cambio climático están en aumento, lo que reafirma la necesidad de actuar de manera diferente y mejor. Debemos construir con la visión de que somos vulnerables y que necesitamos lograr equilibrios naturales, sociales y económicos para avanzar hacia una construcción sostenible. Por ello, valoramos que estas 13 empresas hayan dedicado horas de esfuerzo para avanzar en sustentabilidad, entendiendo su importancia y contribuyendo a los desafíos que como país tenemos”, señaló Ximena Ruz, directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo.
Logros del APL
Como resultado de esta iniciativa se registraron importantes avances en la gestión de residuos y el apoyo a proyectos ambientales. Disminuyó la generación de RCD en un 48,12% y se redujo en un 22,57% el envío a disposición final. La valorización general de los RCD aumentó un 202,64%, y la valorización a través del reciclaje se elevó en un 73,31%, con más de 2 mil toneladas de residuos reutilizados y reciclados. Esto evitó la emisión de 10 mil toneladas de CO2 equivalente. Además, el apoyo financiero del Estado creció en un 22,13%, para proyectos de medio ambiente, innovación o productividad, mientras las empresas incorporaron prácticas innovadoras para la gestión de residuos y procesos constructivos, con una inversión privada de 7 mil UF.
Para Arsenio Vallverdú, presidente de la CChC Valparaíso, “la adopción de este APL representa una oportunidad sustantiva para el desarrollo sustentable, incrementando la productividad de nuestras empresas y abriendo nuevas oportunidades de negocio. Como gremio, creemos que este logro no solo refleja el compromiso de nuestras empresas con el medio ambiente y con el bienestar de la comunidad, sino que también demuestra el liderazgo de nuestra región y de nuestra Cámara regional, en la construcción de una industria más sostenible y responsable”.
La capacitación de 1.900 trabajadores y el desarrollo de documentos como el Manual de gestión de RCD son otros relevantes resultados del APL, así como el aumento del aporte para programas de desarrollo de la comunidad. La inversión total privada en el APL alcanzó las 16 mil UF y se generó un beneficio social valorado en más de 30 mil UF.
Desafíos
Para la industria de la construcción en Valparaíso, es crucial enfrentar la alta generación de RCD. La región es la segunda mayor generadora de este tipo de residuos en el país, con un promedio anual de 710 mil toneladas en la última década, proyectándose un aumento a 986 mil toneladas anuales en el período 2025-2035.
Cabe destacar que autoridades y empresas certificadas participaron hoy en una ceremonia desarrollada en el auditorio de la CChC Valparaíso en Viña del Mar, hasta donde llegaron, además del subsecretario de Medio Ambiente y la directora ejecutiva de la ASCC, el seremi de OOPP, Yanino Riquelme; el seremi del Medio Ambiente; Hernán Ramírez; la seremi (s) de Vivienda y Urbanismo, Nerina Paz; la alcaldesa (s) de Villa Alemana, Gloria Solís; el subdirector regional de Corfo, Felipe Mellado; la jefa de Gabinete de Gobernador Regional de Valparaíso, Francisca Carvajal; la encargada regional de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, Verónica Baquedano; el vicepresidente (s) de la CChC, Max Correa y la presidenta de la Comisión Medio Ambiente de la CChC, Marisol Cortez.
Webinar “Programa de Absorción Tecnológica: una alternativa para apoyar la innovación en el sector Construcción”
Realizado el 10 de julio de 2024
Construye2025 y Corfo difunden programa de absorción tecnológica como un impulso a la construcción
El principal llamado en el evento realizado el 12 de junio fue que quienes participan activamente en el sector de la construcción, desarrollen productos y servicios de innovación y tecnología en el marco del Programa de Absorción Tecnológica para la Innovación, que ofrece interesantes alternativas de cofinanciamiento.
La Gerencia de Innovación de Corfo y Construye2025 dieron a conocer su “Programa de Absorción Tecnológica: una alternativa para apoyar la innovación en el sector construcción”, en un evento en el que se reunieron diversos actores de la industria.
El objetivo del Programa de Absorción Tecnológica es “contribuir a mejorar las capacidades de innovación sistemática en un conjunto de empresas, de preferencia pymes, mediante el fortalecimiento de las capacidades de absorción tecnológica, cofinanciando la incorporación de nuevo conocimiento, mejores prácticas y/o tecnologías”. En esta oportunidad, la charla estuvo dirigida a organizaciones y profesionales de la construcción.
El coordinador de Capacidades Tecnológicas de Construye2025, Christian Cancino, fue el encargado de referirse al contexto del programa y destacar los desafíos de la hoja de ruta con los que este instrumento de Corfo se relaciona, comenzando por destacar la meta de “convocar a la mayor cantidad de empresas ligadas a la construcción como actores relevantes dentro de la industria”, así como también, la de “cambiar el paradigma de la construcción manual hacia la construcción industrializada”.
Sobre el Programa de Absorción Tecnológica, Anselmo Peiñan, subdirector de Impulso a la Innovación de Corfo, recalcó que en el área de la construcción “tenemos bastante perfiles, con una base, para ver si definitivamente aplican a los incentivos que están en este instrumento”, para luego detallar que con este programa, las microempresas pueden optar a un cofinanciamiento hasta un 80%; que puede aumentar hasta el 90% en el caso de pymes dirigidas por mujeres, en un plazo de 12 meses para desarrollar el proyecto.
“Adopción de mejores prácticas de nuevo conocimiento y de tecnología para que el sector pueda generar condiciones más habilitantes para que desarrolle innovación de manera más sistemática. Tuvimos la presencia de gestores de distintas regiones, así que invitamos a que se vinculen con las empresas de su territorio y postulen a las iniciativas que el programa financia”, señaló Peiñan.
Cabe señalar que en Prospección Tecnológica y Absorción Tecnológica se cofinanciará hasta un máximo de 350 millones de pesos; en Difusión Tecnológica y Absorción Tecnológica se cofinanciará hasta 390 millones de pesos y en Absorción Tecnológica se cofinanciará hasta 300 millones de pesos.
El requisito principal es que los proyectos estén enfocados al desarrollo de un nuevo producto o a mejorar uno ya existente, siempre que tengan componentes y necesidades de I+D para su ejecución.
Rodrigo Becerra, jefe de Vinculación con el Medio de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, e integrante del Comité Ejecutivo de Construye2025, felicitó a Corfo por la iniciativa e invitó a “las empresas del sector para colaborar desde las capacidades de la PUCV con el desarrollo de programas de absorción de tecnología innovadora, que apunte a un desarrollo productivo sostenible de la industria de la construcción, lo cual también está alineado con la hoja de ruta de Construye2025”.
Por su parte, Daniela Vásquez, gerente del Programa Tecnológico Construye Zero, cree que estas actividades son importantes para el sector, porque “nos cuesta movilizarnos y es por eso que dejo a todos invitados para puedan contactar al CTEC o a otros gestores tecnológicos, para que podamos colaborativamente, agrupar a empresas y hacer uso de los beneficios que Corfo dispone para nosotros”.
Para Andrea Rossel, gerente técnico de Socovesa Sur y directora del Consejo de Construcción Industrializada (CCI), esta es una gran oportunidad para las empresas medianas, grandes y pequeñas, para incentivar la innovación y el desarrollo. “Creo que es una oportunidad de capitalizar capital humano, a través de esta inversión que nos ofrece Corfo, y también para los proveedores de poder participar directamente con las empresas a través de un objetivo común entre todos los interesados”, analizó.
En tanto, Roberto Luna, gerente general del CIPYCS, comentó que tienen un gran interés de participar con empresas “y que este instrumento se enfoque a pymes es una oportunidad muy interesante para trabajar no sólo con compañías que ya tienen procesos de innovación, sino que para potenciar esas capacidades en pequeñas y medianas empresas, como los proveedores de soluciones industrializadas, que están tratando de mejorar su capacidad tecnológica para responder a esa demanda del sector”.
Más información aquí:
Programa de Absorción Tecnológica
Capital Humano para la Innovación
El estado del arte de BIM en Chile
¿Cómo avanza la incorporación de la metodología Building Information Modeling en el sector construcción a 2024? Recogimos los objetivos para este año de algunas iniciativas tanto gremiales como académicas.
Varias son las iniciativas que han difundido y continúan promoviendo el uso de la metodología BIM en el sector construcción. Acá presentamos un resumen de algunas de ellas:
Planbim
Iniciativa que nace como parte de la Hoja de Ruta de Construye2025, en forma independiente y también con financiamiento basal de Corfo, con un plazo original de ejecución de 10 años, tuvo como una de sus principales metas la utilización de la tecnología y metodología de Building Information Modeling (BIM) para el desarrollo y operación de proyectos de edificación e infraestructura pública al año 2020.
Su objetivo era incrementar la productividad y sustentabilidad –social, económica y ambiental– de la industria de la construcción, mediante la incorporación de procesos, metodologías de trabajo y tecnologías de información y comunicaciones, que promuevan su modernización a lo largo de todo el ciclo de vida de las obras.
Entre sus principales logros están el haber capacitado a más de 1.500 personas, haber fortalecido mallas curriculares de educación superior, la edición y publicación del Estándar BIM (con más de 38.000 descargas) y haber organizado y participado en 125 eventos nacionales e internacionales para promover el uso de esta tecnología.

Planbim actualmente se encuentra suspendido, por no contar con financiamiento para su continuidad.
Avances de BIM Forum Chile
BIM Forum Chile (BFCh) nace en 2014 como una instancia técnica y permanente, para convocar a los principales profesionales e instituciones relacionadas a BIM en nuestro país. Su objetivo es promover la adopción de BIM para el incremento de la productividad y la optimización de los proyectos del rubro de la construcción. Se busca convocar como participantes a toda la red de profesionales y empresas que busquen conocer y profundizar en temas BIM.
Para este 2024, BFCh mantiene dicho objetivo, promoviendo, incentivando y agilizando la transformación digital, alineado a la meta conjunta que tiene con la CChC, de “contribuir a aumentar el nivel de uso regular de la Metodología BIM en la industria de la construcción llegando al 70% de adopción para el 2028”. Para ello, se focalizarán los esfuerzos en promover la adopción de BIM entre los mandantes y las pequeñas y medianas empresas del rubro AEC (arquitectura, ingeniería y construcción), que aún no incorporan esta metodología.
Dado lo anterior, se definen tres lineamientos estratégicos de trabajo, relacionados a: (i) mejorar información respecto a los beneficios y desafíos que se presentan al implementar BIM en los proyectos, (ii) facilitar negocios y alianzas entre mandantes y prestadores de servicios y (iii) entregar lineamientos y herramientas que faciliten la implementación de BIM en los proyectos.
Dentro de la agenda, hay ocho iniciativas para acelerar la adopción de BIM, entre ellos está, el desarrollo de un Set de indicadores BIM, un programa apoyo pymes, bolsa de trabajo BIM, facilitar el networking y compartir experiencias, fortalecer las relaciones internacionales, generación de un capítulo chileno de BuildingSmart, el trabajo del Grupo Educación y diferentes mesas técnicas, fomentar habilitantes tecnológicos, y el desarrollo de la cuarta versión del Congreso Internacional BIM Forum Chile 2024, entre otras cosas.
Mauricio Heyermann, presidente de BFCh, comenta que “hemos estado trabajando desde fines del 2023 en la definición y priorización de sus actividades, además de definir la modalidad de participación en ellas, de manera de lograr llegar con la promoción del BIM a la mayor cantidad de empresas y profesionales. Todas estas novedades serán difundidas en las próximas semanas”.
Dentro de los desafíos y barreras relacionados a la adopción de BIM, “identificamos que muchos mandantes no han logrado valorizar ni implementar de manera correcta la metodología, donde aún no es parte de su filosofía o flujo de trabajo en sus proyectos, por lo que se hace necesario lograr medir y evidenciar sus beneficios en la gestión de proyectos”, dice.
En este contexto, BFCh estableció una mesa de trabajo cuyo objetivo es “desarrollar un set de indicadores enfocados en procesos claves, para cuantificar el aporte del BIM en la gestión de proyectos”. Durante este año se trabajará en (i) validar y priorizar el primer set de indicadores, (ii) definir el protocolo para recoger datos de cada indicador priorizado, (iii) pilotear los indicadores con empresas de la industria, de modo tal que en el mediano plazo podamos contar con una metodología de medición de impacto de BIM en la gestión de proyectos.
Respecto del alcance de este proyecto, Nayib Tala, quien lidera la iniciativa, indica que “una de las claves para aumentar la adopción es comprender cómo BIM nos puede ayudar en la gestión que desarrollamos, lo que buscamos con esta iniciativa es mejorar la información para los involucrados, así los tomadores de decisión y propietarios verán cuantitativamente cómo BIM genera un impacto en su gestión y esto nos ayudará a impulsar la adopción de BIM en el mercado, y, por cierto, a mejorar la gestión para una industria más sostenible, productiva e innovadora”.
Por su parte, el grupo Educación es un instancia que reúne a docentes e investigadores del área BIM de universidades y otras instituciones de educación superior para el intercambio de experiencias académicas y promoción de BIM en carreras afines al sector AEC en Chile. Actualmente, cuenta con más de 280 integrantes y tiene tres objetivos principales: a) promover la docencia e investigación de BIM en la educación superior y profesional, b) fortalecer la asociación entre academia y empresa privada en temas relacionados a BIM y c) generar instancias de perfeccionamiento docente en temas BIM.
Durante el 2023, publicaron la segunda edición de “Cómo se enseña BIM en Chile” en universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. También realizaron el tercer Concurso de Colaboración BIM 2023 en el que participaron más de 20 equipos de Chile, Perú y Colombia.
Durante este 2024, se espera replicar este concurso en su cuarta versión, además, se van a activar nuevas iniciativas relacionadas al “Levantamiento de programas de Educación Continua Profesional BIM” y ¿Cómo enseñar la metodología BIM? focalizada en la colaboración en las mallas curriculares de pregrado, entre otras. Este año, asume como coordinador del Grupo, Rodrigo Herrera, de la PUCV, quien menciona que “estamos orgullosos del crecimiento que ha tenido el grupo, no solo a nivel nacional donde contamos con representantes de regiones, sino también a nivel internacional, especialmente en LATAM. Este año incorporamos un nuevo desafío relacionado con desarrollar una línea de trabajo enfocada en la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i)”.
Finalmente, BFCh ha creado una comisión para la incorporación de un capítulo chileno a la buildingSMART. En el corto plazo se conformará una mesa para realizar la postulación, instancia en la que se convocará la participación de organismos e instituciones tanto públicos como privados relacionados con el mundo BIM. BFCh deberá velar por su creación y posterior funcionamiento con un carácter abierto, neutral y sin fines de lucro. ¿Por qué se necesita un capítulo chileno? Porque es urgente proveer de los conocimientos necesarios que permitan una interoperabilidad con estándares abiertos internacionales, así como conocer e intercambiar buenas prácticas, promover certificaciones de calidad y potenciar el uso de nuevas tecnologías, entre otras cosas.
Aceleradora BIM CChC
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) busca dar un paso significativo para impulsar la transformación digital en el sector de la construcción, con el establecimiento de una instancia gremial denominada Aceleradora BIM, la que se enmarca en el trabajo que desarrolla la Comisión de Productividad, liderada por Rodrigo Sánchez, gerente de Innovación y Transformación Digital Corporativa de Echeverría Izquierdo S.A.
La Aceleradora BIM CChC tiene como uno de sus principales encargos definir una mirada BIM, consensuada y representativa de los distintos actores de la industria, que permita acelerar la adopción de la metodología en toda la cadena de valor, con un especial hincapié en el sentido de urgencia que esta tiene, dado que es una de las palancas que más beneficios puede generar a la hora de mejorar la productividad del sector. Para avanzar en esta dirección, se está trabajando en congregar, coordinar, informar y proponer distintas iniciativas en torno al BIM.
En este contexto y muy en línea con el estudio de Productividad de Matrix Consulting (2018), la aceleradora entiende la digitalización como una de las principales palancas de cambio y BIM como la columna vertebral de la transformación digital. Todo esto, reconociendo que el desafío no es solo llevar la metodología BIM técnicamente, sino enfatizar, también, en el cómo gestionamos el cambio para que dicha implementación sea exitosa y permanente en el tiempo.
BIM es una metodología que ha tenido una larga historia en Chile. La Cámara Chilena de la Construcción, reconoce el aporte de Planbim desde una mirada pública hacia la industria; sin embargo, desde el mundo privado se reconoce un trabajo pendiente en definir y priorizar acciones que nos permitan seguir avanzando para acelerar la adopción de BIM. Es así, como la función de la Aceleradora BIM es actuar con celeridad en aunar las visiones y definir los lineamientos para consensuar la visión BIM dentro de todas las instancias Cámara, como también, trabajar en conjunto las diferentes entidades y organismos que promueven BIM, con la finalidad de lograr esta meta país de lograr un 70% de adopción BIM en 2028 de la industria.
Para Rodrigo Sánchez, Líder BIM de la CChC, “el desafío BIM para la CChC este 2024, es trabajar internamente en comprender cuáles son los principales dolores BIM del gremio y luego priorizar acciones para facilitar iniciativas que permitan acelerar la adopción de esta metodología. Actualmente la Aceleradora BIM se encuentra estudiando las brechas, las cuales van desde aspectos de liderazgo empresarial, hasta temas más estratégicos del país. Esto hace constatar que el BIM, guarda mayor relación con un cambio cultural que debe darse al interior de las empresas, pero también en todo el sector construcción, más que un tema meramente tecnológico. En esto, el rol de la CChC puede ser fundamental para la masificación de BIM, ya que puede impulsarlo en un modelo de implementación middle-out. Es decir la Cámara podría influenciar hacia arriba, para que las autoridades (ej. el sector público) que requieran BIM en sus proyectos, mientras que aguas abajo podría impulsar acciones de apoyo para las empresas que quieren adoptar esta metodología”.
Parte de la propuesta de la aceleradora, es focalizar el concepto de BIM hacia el “Better Information Management”, para poner en valor el manejo y la gestión de la información. Actualmente gran parte de las licitaciones están solicitando metodologías como son BIM y Advanced Work Packaging (AWP), es así, como se vuelve fundamental dar visibilidad y acercar estas metodologías, nuevas tecnologías y herramientas digitales a la industria de la construcción. Así como también es urgente, trabajar en evidenciar los beneficios de la metodología y la promoción de buenas prácticas.
Valparaíso: sustentabilidad a través de BIM
El proyecto “PLAN DE TRANSFERENCIA BIM Y MITIGACIÓN DE HUELLA DE CARBONO PARA UN DESARROLLO PRODUCTIVO SOSTENIBLE DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN”, liderado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) con la colaboración de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que buscan beneficiar a empresas pymes del área de la construcción, tiene como objetivo principal promover la difusión de tecnologías y mejores prácticas que permitirán la reducción de la huella de carbono, mediante la incorporación de la metodología BIM, con el propósito de fomentar su adopción y así potenciar la competitividad de las pymes, las prácticas sostenibles y la reducción de la huella de carbono en la industria de la construcción en la región de Valparaíso.

La metodología BIM, que implica el modelado y gestión de datos de edificaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, se implementa sólo parcialmente en Chile, principalmente en la etapa de diseño. Sin embargo, su aplicación en otras fases como la ejecución y mantención ofrece un gran potencial para optimizar tiempos, recursos y reducir la huella de carbono. Además, la industria de la construcción es responsable de una gran parte de las emisiones de CO2 a nivel mundial, y en Chile la gestión de la huella de carbono es aún limitada en la mayoría de las empresas del sector. Por lo tanto, la promoción de prácticas más sostenibles y eficientes se convierte en un objetivo crucial.
El proyecto se estructura en torno a tres pilares principales: a) la capacitación en metodología BIM a través de un Diplomado especializado, b) el desarrollo de un manual metodológico detallado para guiar la implementación y la provisión de recursos de aprendizaje continuo como tutoriales, cápsulas audiovisuales y seminarios con expertos de nivel internacional, c) desarrollo de experiencias piloto, tanto en asistencia técnica personalizada como en visitas y pruebas de campo en proyectos reales.
El Diplomado “Modelado y Revisión de Proyectos en BIM para la Industria de la Construcción” ofrecido por la PUCV constituye la etapa formativa del proyecto, proporcionando a los beneficiarios las habilidades necesarias para utilizar esta metodología
de manera efectiva en todas las etapas de un proyecto de construcción. Consta de siete módulos con relatores de alto nivel que entregarán estrategias de desarrollo para que los beneficiarios sean agentes de cambio en sus empresas o instituciones.
Además, el desarrollo de un manual metodológico (a modo de decálogo detallado) servirá como guía para la implementación de la metodología BIM en las empresas beneficiarias, ofreciendo un compendio de estrategias y observaciones surgidas durante el desarrollo del proyecto.
Por último, se proporcionarán tutoriales y cápsulas diseñados para ofrecer una capacitación continua a los beneficiarios, abordando aspectos prácticos de la implementación de BIM en contextos operativos específicos y enriqueciendo el manual metodológico con observaciones, procedimientos y 4ps extraídos de talleres y pruebas de campo.
En resumen, el proyecto de transferencia tecnológica busca no solo promover la adopción de la metodología BIM en la industria de la construcción de la región de Valparaíso, sino también contribuir significativamente a la reducción de la huella de carbono en el sector, mediante la capacitación, el desarrollo de herramientas metodológicas y la entrega de recursos de aprendizaje continuo.
Buscan fomentar la Economía Circular con la creación de la Mesa de Gobernanza en La Araucanía
La iniciativa integrada por actores del sector público, privado y la academia, busca establecer lineamientos estratégicos y operativos para el desarrollo del proyecto «Red de flujos y encadenamiento productivo en construcción para una Araucanía sostenible».
Con el objetivo de alinear los intereses regionales y robustecer la colaboración con los agentes locales, promoviendo prácticas sostenibles en el sector de la construcción, como la gestión eficiente de los residuos generados por esta Industria, el Gobierno Regional y Corfo lanzaron a través de la conformación de la mesa de gobernanza, el proyecto «Red de flujos y encadenamiento productivo en construcción para una Araucanía sostenible».
Esta alianza entre el Gobierno Regional y Corfo, que cuenta además con el apoyo del Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción -CTEC y EBP Chile, busca fomentar la Economía Circular del sector construcción en la región, a través de las alianzas público, privado y academia, creando esta plataforma web con información georreferenciada sobre centros de distribución de materiales, obras de construcción relevantes, transportistas de materiales y residuos, gestores de residuos y centros de disposición final en toda la región.
Esta información estará cruzada con mapas de riesgo climático, con el objetivo de levantar líneas base y potenciales oportunidades de negocio con enfoque de simbiosis industrial y adaptación al cambio climático, lo que permitirá generar un diagnóstico territorial sobre los flujos de materiales y residuos, indicadores de impacto ambiental y propuestas de encadenamiento productivo para el sector de la construcción.
Sobre esta iniciativa levantada por el Gobierno Regional y Corfo, el gobernador Luciano Rivas dijo que, “a través de este trabajo público privado estamos promoviendo prácticas sostenibles en un ámbito que es muy importante como es la construcción, lo que nos permitirá a futuro desarrollar planes de gobierno, políticas públicas, inversiones, programas, entre otros, para así generar nuevas iniciativas que nos permitan mayores y mejores encadenamientos productivos para el sector de la construcción, y es en ese sentido que el trabajo con Corfo, CTEC y EBP Chile resulta fundamental, para por ejemplo, abordar la problemática que es el déficit habitacional en la región”.
Eduardo Figueroa, director de Corfo Araucanía señaló en el encuentro, “queremos generar un trabajo conjunto con todas las instituciones y cumplir con los objetivos dispuestos para este bien público, ya que desde Corfo Araucanía hemos comenzado a desarrollar una iniciativa emblemática cuyo desafío, desde la Mesa de Coordinación para el Sector, es proponer el desarrollo de diversas acciones orientadas a impulsar un trabajo conjunto, entre el sector público, privado y academia, para generar instancias de desarrollo de proyectos, capacitación y buenas prácticas».
La directora ejecutiva de CTEC Carolina Briones, institución que lidera el proyecto, señala que ve un tremendo potencial en la Región de La Araucanía para que ésta se transforme en un polo de innovación, que pueda transferir a Latam todo el trabajo que se está desarrollando en esta materia en la región. “En la Araucanía hay muchas iniciativas, empresas con alto potencial y conocimiento por parte de las universidades. A través de ese conocimiento se debe repensar un nuevo paradigma para el sector construcción que sea más sostenible. Desde CTEC vemos en este proyecto una punta de lanza de un sinfín de iniciativas de la región para Chile. Agradecemos la participación de todos los integrantes de esta mesa, creemos que esta visión coordinada y colaborativa nos permitirá llevar adelante este proyecto de forma exitosa”.
Cabe destacar que, según el Barómetro de la Construcción Araucanía (CChC, 2018), el sector de la construcción se posiciona como el segundo más relevante en la economía regional, impulsando una importante cantidad de empleo. Esto último se intensificará con los nuevos planes de infraestructura, en línea con la estrategia de desarrollo regional, así como con la edificación de viviendas para abordar el déficit habitacional. Sin embargo, es crucial reconocer que este sector también conlleva un significativo impacto ambiental, especialmente en relación con la generación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), la mayoría de los cuales consisten en materiales inertes con un alto potencial de reutilización.

CicloData: Nuevo plataforma digital busca reunir información de ciclo de vida de empresas de la región Metropolitana
Lanzado el 15 de marzo, el proyecto apoyado por Corfo y el Ministerio del Medio Ambiente, facilitará la construcción circular y baja en carbono. Este 2024 se espera contar con 70 datasets iniciales para ir avanzando en los próximos años.
Facilitar el cálculo de la huella de carbono para licitaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), determinar reducciones de impacto de fondo con foco sostenible en proyectos Corfo, contar con factores de emisión más precisos y actualizados, son algunos de los beneficios que busca entregar CicloData, proyecto de bienes públicos apoyado por el Ministerio del Medio Ambiente y Corfo, y ejecutado por Ecoed.
Lanzado el pasado viernes 15 de marzo, éste se trata de una plataforma digital de fácil acceso que pondrá a disposición una completa base de datos para la elaboración de análisis de ciclo de vida aplicables a sectores productivos como el comercio, manufactura, construcción, minería, electricidad, gestión de desechos, agropecuaria y silvícola.
De esta forma, se busca contribuir a la sofisticación de las empresas de la región Metropolitana a través del uso de herramientas y metodologías de innovación basadas en información de ciclo de vida confiable y ajustada a la realidad regional, que investigadores, académicos y expertos en el modelamiento de impactos medio ambientales puedan acceder a información adaptada a la realidad nacional y que les permita aplicarla para la elaboración de Análisis de Ciclo de Vida Ecodiseño, además de contribuir al cumplimiento de las acciones definidas en la Hoja de Ruta de Economía Circular de Chile.
El proyecto es ejecutado por Ecoed, empresa dedicada al fortalecimiento de los líderes de la industria para la gestión del triple impacto.
Pía Wiche, gerenta general de Ecoed, explicó que con “CicloData será más fácil conocer los impactos ambientales de la industria de la región Metropolitana para avanzar de forma segura hacia una producción y consumos más sostenibles”. Agrega que “para ser más sustentables, debemos tomar decisiones de calidad. Y para tomar decisiones de calidad, necesitamos datos de calidad”.
Los Bienes Públicos son programas que buscan resolver la disponibilidad de información e identificar obstáculos en el mercado que dificultan la toma de decisiones productivas en las empresas.
Al respecto, Claudio Valenzuela, gerente de Redes y Territorio de Corfo afirma que “son muchos los programas que desde Corfo se están impulsando para el equilibrio sostenido de los territorios y uno de estos instrumentos son los Bienes Públicos. Creemos en la necesidad de avanzar en materia de transformación productiva y territorial, donde se debe incorporar nuevas tecnologías, más sofisticadas para el mejoramiento de las empresas y sus cadenas de valor”.
Desarrollo e impacto en la construcción
Además de las instituciones ya mencionadas, EcoEd trabajará en conjunto con Ecoinvent, la base de datos para ACV más fiable y transparente a nivel mundial e IBICT, Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología, responsables de la creación de la plataforma de base de datos para ACV en Brasil.
CicloData está dirigido a personas del sector público, sector privado, academia y tercer sector que necesitan datos de ciclo de vida para tomar decisiones.
Dentro del sector de la construcción, el público son las constructoras y los productores de materiales para la construcción.
Actualmente, “el MOP ya está pidiendo la huella de carbono en sus licitaciones. Las constructoras podrán encontrar datos más precisos para el cálculo de la huella de sus propuestas en CicloData”, comenta Pía Wiche.
Por otro lado, los productores de materiales pueden agregar su información a la base de datos para que arquitectos, diseñadores y otros tomadores de decisión puedan enterarse de los parámetros de sostenibilidad de sus productos y seleccionarlos para mejorar la sostenibilidad de sus proyectos.
Por lo tanto, “la información de CicloData traerá una gran oportunidad para constructoras y proveedores de la construcción para aumentar sus ventas diferenciándose en el mercado por su sostenibilidad”, especifica la ejecutiva.
Este 2024 se espera contar con una plataforma disponible con 70 datasets iniciales. “Las metas para el 2025 son agregar 40 datasets más y efectuar el traspaso legal de la base de datos a un Centro de Investigación que será responsable por mantenerla pública y actualizada luego del fin del proyecto. Para el 2026, las metas son añadir 40 datasets adicionales a la plataforma y contar con usuarios capacitados gracias a cursos y webinars que impartiremos durante ese año. Por último, nuestra meta a largo plazo es que CicloData siga mejorando y se mantenga como un bien público constante de utilidad para el futuro sostenible y circular de Chile”, precisa Wiche.
La gerenta general de Ecoed sostiene que este proyecto facilitará la construcción circular y baja en carbono, proveyendo datos de confianza para respaldar materiales y proyectos con atributos sostenibles.
“Las constructoras tendrán acceso más fácil a datos de calidad para elegir materiales y productos más sostenibles mientras que los proveedores podrán diferenciarse por demostrar una mejor performance ambiental, así como una menor huella de carbono”, añade.
A su juicio, esto viene a potenciar la información ya proporcionada en Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs), en las que se encuentran información sobre los impactos ambientales de productos de la construcción. “En CicloData se podrán subir estos datos para facilitar su incorporación en el cálculo de los impactos ambientales de obras de la construcción”, especifica.
De esta manera, para aquellas empresas que generan DAPs o ACV para sus productos, esto abre una nueva posibilidad de distinguirse, facilitando el uso de estos datos para que sus clientes puedan determinar el impacto de sus proyectos. A su vez, para las constructoras facilitará el acceso a datos de impacto de materiales de construcción presentes en la región Metropolitana.
Con esto, “se espera un cambio significativo en el mercado, en que las decisiones de compra y construcción sean hechas con base en datos y en que los ganadores sean los que consigan demostrar, con datos, que son más sustentables que las alternativas”, opina Wiche.
Por ahora, Pía Wiche invita a los interesados a contestar una rápida encuesta para conocer sobre cómo usan datos de ciclo de vida: https://ecoed.cl/encuesta_ciclodata/

Avances en normativas e iniciativas de economía circular en construcción y áridos reciclados
En un seminario organizado por el Instituto Nacional de Normalización, que contó con la participación del INN, Construye2025 y el MOP, se dio cuenta de los avances que han hecho los tres organismos en materia de economía circular y la importancia de las normativas de áridos reciclados para el sector.
El Instituto Nacional de Normalización organizó a fines de noviembre el Seminario “Cambiando la forma de construir: Transformando residuos en áridos para la construcción”, programa desarrollado con aportes de Corfo, para el desarrollo de normas chilenas para la habilitación de la economía circular en el sector construcción.
Este evento contó con la participación de Emilio Rojas, profesional de la División de Normas del Instituto Nacional de Normalización; Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025; Víctor Reyes, jefe de la Unidad de Carreteras, de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, y Pablo Ibañez, asesor ambiental de la División de Ingeniería de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
Cada uno de los expositores nombrados abarcó diversos tópicos, como el impulso de nuevas normas chilenas sobre este ámbito, la importancia de los áridos, su uso en obras públicas y su impacto en la economía circular entre otros interesantes temas.
Claudia Cerda, jefa de División de Normas del INN, contó, al abrir esta actividad, que Corfo les ha solicitado como Instituto Nacional de Normalización el estudio de normas técnicas que habiliten el desarrollo de la Hoja de Ruta de Economía Circular. “Este ha sido un gran desafío para el INN y nos hemos propuesto ir cumpliendo de manera sostenida y sistemática con ello”, precisó.

Asimismo, comentó que los primeros pasos que ha dado la institución en economía circular los desarrollaron antes de la hoja de ruta y fueron las normas de gestión de residuos de la construcción y demolición, específicamente, la NCh3562 sobre clasificación y directrices para el plan de gestión de RCD, financiada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el año 2017, y la NCh3727, que establece las consideraciones para la gestión de residuos y para las auditorías previas a las obras de demolición, financiada por el Ministerio de Medio Ambiente, el año 2020.
“En particular, quiero mencionar el uso que se le ha estado dando a la norma 3562, que fue oficializada por el Minvu en septiembre de 2019, y ha sido considerada en la Hoja de Ruta RCD Economía Circular en la Construcción 2035, a partir de la cual distintos organismos de construcción, como la Cámara Chilena de la Construcción y la Corporación de Desarrollo Tecnológico, la han considerado como base para impulsar el marco regulatorio relacionado con la gestión de los RCD, así como en la elaboración de manuales de apoyo a las empresas para contribuir a la gestión de ellos”, especificó.
Cerda añadió que esta normativa “también ha sido considerada como una referencia por organismos públicos, en particular, el Ministerio de Obras Públicas, para la gestión de los residuos en obra, así como también hemos sabido que se utiliza dentro de bases técnicas de licitación de obras públicas”.
A partir de este trabajo, han surgido nuevas necesidades y encargos hacia el INN. Es así como en 2022 se aprobó un nuevo contrato entre el MMA y el INN para la elaboración de siete normas sobre economía circular, las que buscan establecer los atributos e indicadores de circularidad para gran parte de la cadena de valor de la construcción (ver nota).
“En el camino también hemos ampliado este trabajo hacia el sector de minería. Los primeros indicios de incorporar áridos reciclados del sector minero fueron manifestados por este rubro en el comité que hoy se encuentra estudiando la norma 163 que establece los requisitos para los áridos utilizados en morteros y hormigones. Sin embargo, para avanzar en la incorporación de estos nuevos áridos es necesario basarnos en datos científicos y en la tecnología, que sirvan para demostrar los requisitos de calidad y seguridad de éstos”, argumentó.
En paralelo, han ido recopilando información sobre los residuos mineros y siderúrgicos que pueden transformarse y valorizarse como áridos a ser utilizados en el sector de la construcción. “Es aquí donde las disciplinas se juntan y debemos estar preparados para ello. Nos encontramos en un punto relevante, contribuyendo al punto de inflexión en la gestión de los residuos, donde éstos no sean desechados y enterrados, sino más bien, reutilizados y valorizados para seguir construyendo con la economía circular en nuestro país”, comentó.
Áridos reciclados
Emilio Rojas, profesional División de Normas del INN, presentó el tema “Impulsando el uso de áridos no convencionales – Nuevas Normas Chilenas”. En su presentación evidenció dos grandes problemas: la no gestión de los residuos en una obra y la escasez de áridos naturales, lo que lleva a su extracción ilegal y a generar grandes impactos ambientales.
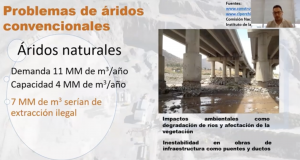
“Como INN vemos oportunidades de mejora en estos problemas, porque una norma chilena parte de la identificación de un problema que se transforma en una necesidad, en este caso, de generar un documento normativo, por lo tanto, todas estas situaciones nos llevan a hacernos cargo de la situación que nos corresponde”, expuso.
En ese contexto, habló sobre el panorama normativo nacional en torno a la materia. A las ya mencionadas por Claudia Cerda, añadió Ley REP 20.920, que establece un marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el reciclaje, “por lo tanto, es un puntapié inicial para que podamos hacer desarrollos técnicos”, dijo.
Mencionó el prNCh3849 Áridos reciclados en base a residuos de construcción y demolición (RCD) inertes no peligrosos; clasificación, ensayos y requisitos de caracterización y directrices para la trazabilidad; el prNCh3851 Áridos artificiales en base a escorias del proceso siderúrgico, clasificación y requisitos, el prNCh3848 Pavimentos, Áridos reciclados en base a residuos de construcción y demolición (RCD) inertes no peligrosos, Trazabilidad y requisitos para incorporar en bases y subbases de pavimentos y el prNCh3850 Pavimentos Áridos artificiales en base a escorias del proceso siderúrgico , Trazabilidad y requisitos para incorporar en bases y subbases de pavimentos.
“Este convenio con Corfo tiene la particularidad de que estas normas chilenas se trabajan muy rápido, por lo que en 2023 las normas tenían que estar en consulta pública y tener una primera reunión de comité técnico. Por ello, citamos a un comité de anteproyecto cerrado, con expertos que ya han hecho desarrollos en este tipo de materiales para poder elaborar dichos anteproyectos”, señaló.
Por su parte, Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, se refirió a “La importancia de los áridos: ¿Cómo aseguramos los recursos para una construcción sostenible?”.
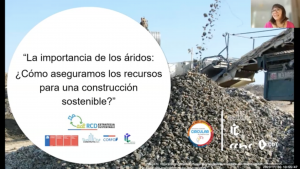 Tapia agradeció la instancia de trabajo colaborativo que significan los comités de normas, a Corfo por la voluntad de avanzar en normas de economía circular, invitando a Construye2025 a hacer propuestas, y al INN por el apoyo para sacar adelante estas normas.
Tapia agradeció la instancia de trabajo colaborativo que significan los comités de normas, a Corfo por la voluntad de avanzar en normas de economía circular, invitando a Construye2025 a hacer propuestas, y al INN por el apoyo para sacar adelante estas normas.
Asimismo, sostuvo que es necesario “buscar las formas de asegurar los recursos para tener una construcción más sostenible económica, social y ambiental, pero no solo para las generaciones futuras, sino que para las actuales, porque tenemos tremendas inequidades sociales, entonces mientras se pierden muchos residuos, tenemos comunas con grandes ingresos que construyen mucho, tienen muy buena calidad de espacios públicos, versus otras que pueden tener el hormigón, pero en forma de residuo y no de edificación, lo que afecta la calidad de vida de las personas”, junto con dar cuenta de la pérdida de materiales en la que aún persiste el sector.
La arquitecta evidenció que “son muchos los desafíos, por lo que el cambio tenemos que hacerlo ahora”, refiriéndose a pasar de una economía lineal a una circular, planificar las ciudades, evitando errores de diseño y la generación de pasivos ambientales.
Al finalizar, Alejandra Tapia destacó las iniciativas colaborativas que se están encargando de esta problemática de la construcción, como la Hoja de Ruta RCD Economía Circular de la Construcción 2035, lanzada en 2020 por los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente, Obras Públicas, Corfo y Construye2025, así como la Estrategia de Economía Circular en Construcción, liderada por la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de la Construcción, Construye2025 y la CDT.
 En representación del Ministerio de Obras Públicas, Víctor Reyes, jefe de la Unidad Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad, y Pablo Ibáñez, asesor ambiental de la División de Ingeniería de la Dirección de Vialidad, expusieron sobre “Áridos Reciclados en Obras Públicas: Caminando Hacia la Economía Circular”.
En representación del Ministerio de Obras Públicas, Víctor Reyes, jefe de la Unidad Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad, y Pablo Ibáñez, asesor ambiental de la División de Ingeniería de la Dirección de Vialidad, expusieron sobre “Áridos Reciclados en Obras Públicas: Caminando Hacia la Economía Circular”.
Reyes contó que en la Dirección de Vialidad del MOP hablan de economía circular y áridos reciclados desde antes de 2015 y que han avanzado “principalmente en el desarrollo de algún tipo de información y pruebas de laboratorio”.
A su juicio, “ha sido un camino largo de ir conversando con distintas personas y convenciendo sobre este cambio. Hemos ido sentando las bases de lo que se busca, porque sentimos una responsabilidad importante como ente público para poder impulsar esto. Somos uno de los principales mandantes de obras públicas, en las que se consumen muchos materiales de construcción y si dentro de nuestras exigencias en los contratos, pedimos el uso de otros materiales y avanzar en la utilización de materiales reciclados, eso será una ayuda importante”.
Por lo mismo, “hemos estado trabajando bastante con el INN en el desarrollo de estas normativas, como Manual de Carreteras en la Dirección de Vialidad para ir impulsando estos temas con el Laboratorio Nacional de Vialidad, con el Comité de Normas del MOP”, afirmó el ingeniero.
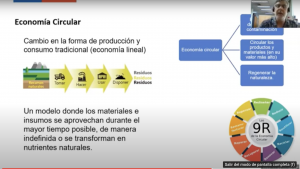 En tanto, Pablo Ibáñez se refirió a los áridos naturales y mencionó que teniendo la normativa y la Hoja de Ruta RCD, “se genera una serie de desafíos para la Dirección de Vialidad con la utilización de áridos reciclados, los que se presentan en todo el ciclo de vida de un proyecto vial. En la preinversión, estos proyectos nuevos o alternativas de mejoramiento, donde utilizando las 9R, la idea es repensar o rediseñar pensando en materiales de construcción que puedan reutilizarse en estos trazados o disminuyendo el uso de materiales vírgenes”.
En tanto, Pablo Ibáñez se refirió a los áridos naturales y mencionó que teniendo la normativa y la Hoja de Ruta RCD, “se genera una serie de desafíos para la Dirección de Vialidad con la utilización de áridos reciclados, los que se presentan en todo el ciclo de vida de un proyecto vial. En la preinversión, estos proyectos nuevos o alternativas de mejoramiento, donde utilizando las 9R, la idea es repensar o rediseñar pensando en materiales de construcción que puedan reutilizarse en estos trazados o disminuyendo el uso de materiales vírgenes”.
Así, “durante el diseño podemos establecer los tipos de pavimentos que pueden utilizar, reutilización de áridos en el diseño, analizar y comparar los tipos de pavimentos a realizar, avanzar en los términos de referencia, con los requisitos y lineamientos, junto con el Laboratorio de Vialidad”, complementó.
En la etapa de construcción precisó que es posible utilizar materiales alternativos, pero fundamentalmente, está la posibilidad de reciclar y reutilizar los rechazos y residuos provenientes de la obra. Y en el caso de mantenimiento, está la reposición de elementos, y reciclaje de pavimentos, a través de RAP, o espumado, entre otros, y el manejo de residuos.
En resumen, “desde el punto de vista del uso de carpetas de rodadura referidas a asfaltos, tenemos bastante experiencia, pero nos falta todavía en la reutilización de agregados de hormigón”, especificó Ibáñez.
Finalmente, Víctor Reyes presentó algunos ejemplos de experiencias que se han realizado desde la Dirección de Vialidad y comentó que en el MOP se está trabajando en una nueva política de sustentabilidad que les permita reducir el impacto ambiental de las obras, usar eficientemente los recursos e integrar la economía circular.
El seminario completo puede ser consultado aquí:
Construye Zero: A paso firme hacia una construcción sustentable
Por Daniela Vásquez J., arquitecta y gerente general de Construye Zero.
En medio de la crisis climática, donde la urgencia de abordar y ser resilientes al cambio climático se hace más evidente, surge Construye Zero. Este Programa Tecnológico liderado por CTEC y apoyado por Corfo, que completa su primer año de avance de un total de tres, se centra en el desarrollo de 10 Tecnologías de Adaptación al Cambio Climático (TACC) destinadas a transformar la industria de la construcción y contribuir a la descarbonización del país.
Innovación tangible y ejemplificadora en marcha
La iteración constante de prototipado, medición y mejora es esencial para desarrollar soluciones tecnológicas pertinentes. En el Parque CTEC, la construcción de “Parawatts” es un hito significativo en el testeo de energías renovables, siendo este un kit de energía solar autónomo y de “plug and play”. Parawatts colabora con el “Módulo NetZero”, que aspira a reducir la huella de carbono en construcción modular mediante soluciones de bajo impacto, desde el diseño BIM hasta la fase inminente de construcción y operación.
En cuanto a soluciones constructivas, “Impresión 3D y Eco Hormigón” está por iniciar su fase física, ofreciendo un sistema que optimiza el uso de materias primas y reduce la generación de residuos, transformando la construcción tradicional de viviendas sociales. En simultáneo, se lanzará el prototipaje de “Fachadas adaptables industrializadas”, con avances que incluyen el desarrollo de tipologías, conexiones y detalles, reduciendo tiempos y residuos para cambiar la forma de construir edificios en Chile.
Finalmente, el “Laboratorio de Materiales”, proveerá al mercado nacional un espacio de prueba y validación con foco en el cambio climático. Hasta ahora se han definido requerimientos de ensayo y el diseño de la cámara para iniciar su construcción en 2024.
Plataformas digitales para la construcción del ahora
La digitalización y gestión de la información es clave en la toma de decisiones, por lo que está siendo abordado por medio de tres TACC. “Pasaporte de Materiales P+” ha logrado avances claros, colaborando estratégicamente con otras plataformas y anticipando el desarrollo de la etiqueta “+GreenProduct”. “Plataforma de Optimización y EE” también ha progresado, destacando la creación de una red neuronal predictiva para reducir el consumo energético en viviendas. Simultáneamente, el “Gemelo Digital” se presenta como una herramienta esencial, centralizando información de otras TACC, para mejorar la eficiencia y sustentabilidad de los proyectos, buscando cambios sustanciales desde las etapas tempranas de diseño hasta la operación utilizando modelos BIM e instrumentos de medición.
Construye Zero como un agente transformador en la construcción, abre caminos hacia un futuro donde la eficiencia y la adaptabilidad deberán ser esenciales en la industria. Con un año de avances cruciales, este programa ejemplifica que la innovación, el compromiso y la colaboración son las claves para construir un futuro más sustentable y resiliente al cambio climático.
*Construye Zero es liderado por el Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción CTEC. Participan como coejecutores la CDT de la CChC, Acciona, USACH, IDIEM y Echeverría Izquierdo. Participan como asociados y partners: Melón, VerdeActivo, Inves, Kaptus, Recylink, Grupo Cintac, Watgen, Revaloriza, Chile GBC, EcoAza, Vorwerk, Efis, Bioasilant, Injas, Falabella Inmobiliario, Volcán, AZA, Catálogo Arquitectura y René Lagos Engineers. Más en www.ctecinnovacion.cl/construye-zero
Avanzan proyectos de normas chilenas para uso de áridos reciclados y artificiales
El uso de áridos reciclados plantea una serie de beneficios ambientales, económicos y sociales, aunque también desafíos. Por ello, Corfo priorizó frente al convenio de desempeño anual con el INN, el desarrollo de cuatro proyectos de normas que buscan potenciar y regular su uso, en concordancia con las acciones que propone la Hoja de ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035 y el plan de trabajo de Construye2025.
Solo hace unos días, el Instituto Nacional de Normalización (INN), informó la apertura de la consulta pública de los cuatro proyectos de norma relacionados con áridos reciclados y áridos artificiales. Se trata del prNCh3849 Áridos – Áridos reciclados en base a residuos de construcción y demolición (RCD) inertes no peligrosos – Clasificación, ensayos y requisitos de caracterización, y directrices para la trazabilidad, y del prNCh3851 Áridos – Áridos artificiales en base a escorias del proceso siderúrgico – Clasificación y requisitos, cuyo plazo para enviar comentarios en el sitio https://www.consultapublica.cl/ vence el 8 de diciembre.
En tanto, también se desarrollaron las propuestas de normas para su uso en pavimentos, el prNCh3848 Pavimentos – Áridos reciclados en base a residuos de construcción y demolición (RCD) inertes no peligrosos – Trazabilidad y requisitos para incorporar en bases y subbases de pavimentos y el prNCh3850 Pavimentos – Áridos artificiales en base a escorias del proceso siderúrgico – Trazabilidad y requisitos para incorporar en bases y subbases de pavimentos, tienen plazo hasta el 14 de diciembre para el envío de comentarios o propuestas de modificación.
Estos proyectos de norma chilena forman parte de un convenio de desempeño anual que suscriben Corfo y el INN, que busca contribuir a la sociedad con el aseguramiento y mejora de la calidad, a través del desarrollo y difusión de normas técnicas. Este 2023, se puso foco en la construcción sostenible, por lo que “se incluyó en este convenio el estudio de cuatro temáticas vinculadas al sector construcción, priorizadas en conjunto con el programa Transforma Construye2025”, precisa Edelmira Dote, Ejecutiva Programa Transforma de la Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo.
Y es que a juicio de Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, “las normativas son una herramienta muy importante para definir estándares y los requisitos mínimos que deben cumplir, en este caso, los materiales y productos, de acuerdo a su desempeño y aplicaciones, por lo que son fundamentales para generar confianza para su uso”.
En ese sentido, Edelmira Dote confirma que “el programa Construye2025 ha liderado esfuerzos importantes en materia de economía circular, donde la generación de estándares y normas técnicas es un elemento relevante para aportar en el desempeño del sector”.
Y si bien estas normas son de aplicación voluntaria, “al ser desarrolladas mediante metodologías de consenso y con participación amplia de distintos actores representativos del sector, se promueve su uso y permiten avanzar en mejorar los estándares en la generación de productos o procesos dentro de las organizaciones, y con ello, avanzar en un mejor desempeño”, añade la ejecutiva de Corfo.
En este caso particular, “se destaca que se ha generado una valiosa sinergia entre las temáticas priorizadas por el programa Construye2025 y el trabajo realizado con el INN a través del Convenio de Desempeño que se suscribe anualmente, permitiendo orientar la formulación de dicho convenio y a su vez, avanzando en la materialización de las iniciativas del Programa Transforma”, precisa Dote.
De esta manera, “en el caso de los proyectos de normas prNCh3849 y prNCh3848, se han propuesto requisitos generales en base a experiencias internacionales y nacionales que deberán ser profundizadas a partir de las observaciones derivadas de las consultas públicas”, comenta la Dra. Viviana Letelier, profesora asociada de la Universidad de La Frontera.
Por ello, Alejandra Tapia cree importante “la participación en la consulta pública de expertos en áridos, hormigón, y sus aplicaciones en vialidad y obras de infraestructura, que cuenten con conocimientos técnicos y, sobre todo, conozcan el estado del arte internacional, ya que si alguna persona no está bien informada, podría ralentizar y complicar el proceso”.
El proyecto de NCh163
Como cuenta la Dra. Viviana Letelier, el prNCh163 ya pasó por su proceso de consulta pública y se encuentra en la etapa de revisión de las observaciones. “Al ser el árido reciclado de hormigón un material nuevo y existir pocas experiencias nacionales asociados a su uso, ha sido necesario presentar en diversas instancias, resultados de investigación nacionales e internacionales que demuestran que el uso correcto (tanto en calidad, como en porcentajes) de los áridos reciclados de hormigón permite obtener nuevos hormigones con desempeños similares a aquellos con áridos naturales”.
En ese sentido, “el Comité Técnico de esta norma está integrado por diversos actores asociados a los áridos en su producción, control, uso y certificación, lo que ha permitido que la temática se pueda abordar desde distintas visiones, permitiendo, a su vez, proponer requisitos que permitan obtener experiencias exitosas asociadas al uso de este nuevo material en hormigones”, precisa Letelier.

Por qué fomentar y normar su uso
El uso de áridos reciclados tiene distintos beneficios económicos, ambientales, y sociales, como reducir la extracción de recursos naturales, porque cada vez hay una mayor escasez de áridos naturales, lo que comienza a ser un tema de relevancia nacional.
“A nivel de las regiones más industrializadas, cada vez empiezan a haber menos permisos de extracción, lo que significa que se van alejando de las zonas centrales, hay un tema de transporte y costos, por lo tanto, el árido reciclado pudiese tener una alternativa ahí”, cree Letelier.
Por otro lado, los residuos de hormigón, de donde provienen los áridos reciclados, son unos de los más abundantes a nivel de los residuos de la construcción y demolición (RCD). “Hay distintos porcentajes, algunos hablan de 50, otro de 70%, pero al disminuir la cantidad de este residuos que es tan abundante a nivel nacional, también disminuimos la cantidad que va a vertederos, y por lo tanto se aumenta la vida útil de ellos, que es problemática, porque aún hay muchas regiones que no tienen vertederos de RCD autorizados”, comenta la académica.
A ello se suma que “a partir de investigaciones, hemos podido descubrir que hay beneficios asociados a la absorción de CO2. Por su naturaleza, los áridos reciclados de hormigón tienen este mortero adherido, que tiene una mayor capacidad de absorber CO2 que los áridos naturales, lo que empieza a ser una alternativa atractiva de absorción y encapsulación de CO2”, plantea.
En cuanto a los costos, internacionalmente se ha establecido que los áridos reciclados son entre 35% y 50% más económicos que los naturales, de acuerdo con la Dra. Letelier, lo que es atractivo para los productores de hormigón o aquellos que requieran áridos en sus obras. “A nivel nacional, esta industria está comenzando, así que creo que de a poco se irá regulando el tema de los precios”, añade.
Y por supuesto, están los beneficios sociales, asociados al lanzamiento de nuevos mercados, nuevos puestos de trabajo y “a una disminución a nivel social de este escombro que lo podemos ver en distintos vertederos, tanto legales como ilegales, que pudieran afectar a la salud de la población”.
Por ello, sobre los alcances del uso de este nuevo material, “si es que los vamos a utilizar en hormigones, es importante la correcta separación de este árido y que cuidemos en su producción que no se contaminen. También es ideal conocer el origen de los áridos para poder sub clasificarlos, porque cuando van a ser usados en hormigones, tienen que ser los de mejor calidad. También está la alternativa de bases y subbases, que es muy real y muy utilizada a nivel internacional, y de ahí también necesitamos que el árido esté limpio y conocer su origen”, advierte la profesora de la Universidad de La Frontera.
Asimismo, está el uso como subrasante o ripio, que requiere de menos requisitos, aunque también es importante la segregación o separación correcta por caracterización de los áridos reciclados.
InnovaChile difunde el uso de la Ley I+D
En una visita guiada al CIPYCS, tanto empresas de construcción como otras, pudieron acceder a los detalles de la postulación a esta ley, que evalúa proyectos en la modalidad de ventanilla abierta y para este 2023 tiene $380 mil millones.
InnovaChile de Corfo organizó hace unas semanas una visita guiada al Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable (CIPYCS), en el Campus San Joaquín. De esta manera, junto con un recorrido por los laboratorios de Infraestructura Modular Adaptativa (IMA), Observatorio de Productividad y construcción sustentable, Laboratorio de experiencias virtuales inmersivas y aumentadas y el de Prototipado a Escala real, los asistentes pudieron acceder a charlas sobre los fundamentos de la Ley I+D, las formas de aplicar y casos de éxito.
“La experiencia de innovación tiene por objetivo fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación empresarial. Por ello, tenemos instrumentos que son cofinanciamiento, relacionados con subsidios; certificación que tiene que ver con la Ley I+D y el acompañamiento, que tiene que ver con este tipo de actividades de difusión”, comentó Manuel Neira Cardenas, líder de la Ley I+D desde InnovaChile, en la oportunidad.
En este contexto, dicha ley tiene un rol predominante, con $380 mil millones para este 2023; en tanto para la certificación los proyectos tienen un tope mínimo de $6,5 millones (100 UTM) y los topes máximos se relaciones con el crédito tributario, pero “el más grande que nos ha llegado es de “140 millones”, precisó Neira.
El ejecutivo contó que la Ley I+D es ventanilla abierta, por lo que cada proyecto se evalúa en su mérito, es decir, “se define si tiene I+D o no, y en función de eso, la empresa obtiene el beneficio”. En tanto que hay un calendario de convocatorias para los fondos concursables, cuyos subsidios se evalúan en el marco de una competencia, donde hay un fondo acotado que se distribuye.

Ley I+D
El objetivo de la Ley I+D es contribuir a mejorar la capacidad productiva de las empresas chilenas, a través de un beneficio tributario a la inversión privada, investigación y/o desarrollo. “Esto se materializa en la postulación de contratos o proyectos. Lo más relevante es qué vamos a entender por I+D, la definición está establecida en la propia ley, con definiciones donde básicamente está la investigación, que es la generación de conocimiento a través de procesos sistemáticos y metódicos”, explicó Manuel Neira.
A su vez, ésta puede ser investigación básica, es decir, generación de conocimiento que es sin un objetivo específico, o también podría ser investigación aplicada, que va a ser la generación de un nuevo conocimiento, pero con un objetivo específico, “que es más bien lo que llega de parte de la empresa y lo que va a llegar es el desarrollo, que consiste en los trabajos sistemáticos que aprovechan el conocimiento disponible o la experiencia ya disponible y están enfocados a generar nuevos materiales, procesos o dispositivos nuevos, la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, la mejora sustancial de lo ya existente y, en específico, el desarrollo software”, agregó.
También Neira precisó que están excluidas algunas actividades como la puesta en marcha de una tecnología ya existente. “Esto tiene que ver más con transferencia tecnológica”, comentó. Asimismo, otra razón recurrente de rechazo tiene que ver con que se postulan servicios profesionales o de carácter rutinario: “Si yo le pregunto a alguien que está al tanto del conocimiento de las materias, si puede resolver un problema y tiene la respuesta, eso probablemente no es I+D, porque es más bien un servicio profesional. Ahora, si alguien que está al conocimiento de la técnica y de las materias en el área y no tiene la respuesta, va a tener que buscar un camino, que es un desarrollo experimental, eso está más ligado a un proyecto I+D”, aclaró el ejecutivo de InnovaChile.
¿Qué beneficios otorga la ley? Básicamente, de todo lo invertido, el 35% es crédito tributario, que se rebaja directamente al pago de impuestos, en tanto que el otro 65% va a ser gastos necesarios para producir la renta. “Eso significa que disminuye la tasa imponible, por lo cual genera un efecto indirecto que llega a un beneficio de un 52,55%. Matemáticamente, podemos ver un ejercicio que es una empresa que tenga ingresos operacionales de 750 millones, con costos operacionales de 380 millones, si tiene un proyecto de I+D de 100 millones, pero no lo ha certificado y no es parte del giro, va a pagar en total 99.900.000, casi 100 millones de impuestos”, ejemplifica Neira.
Ahora, “si este mismo proyecto lo certifica, pasarían 65%, equivalente a 65 millones, a ser gastos necesarios para producir la renta, entonces ya el impuesto bajó a $82.350.000, porque aumentaron más gastos y luego, el crédito tributario, los 35 millones, rebajan directamente al impuesto a pagar al final y pagó en total 47 millones y fracción. Pasó de casi 100 a 47 millones, se ahorró el 52% del proyecto que certificó”, analiza.
Con respecto al uso de la ley desde 2012, Neira afirmó que ha habido una evolución importante que ha permitido aumentar la cantidad de empresas que postulan, y que la tasa de aprobación es del orden del 63%. “Inicialmente, era muy alta, sobre el 80%, pero de ahí aumentó la masividad y eso significó que hubiera más proyectos que postularan que tenían menos nociones de qué era I+D”, aseguró.
Más antecedentes de la ley pueden ser conocidos en https://www.corfo.cl/sites/cpp/incentivo_tributario
Estudiantes de Temuco ganan concurso de vivienda sustentable
En un evento realizado en la capital de la Araucanía, se presentó el proyecto ganador del concurso Desafío Net Zero 2030, junto con charlas magistrales realizadas por expertos en sustentabilidad y construcción.
El único equipo finalista de regiones, compuesto por estudiantes de arquitectura e ingeniería en construcción de la Universidad Autónoma de Temuco y su proyecto Casa Ágora, fue el ganador del primer lugar del concurso Desafío NetZero 2030, y de una pasantía a la Universidad de Nottingham, Reino Unido, que se llevará a cabo en mayo de 2024 (ver proyecto en https://desafionetzero2030.cl/proyecto-ganador/)
Esta iniciativa, liderada por Construye 2025 y el Colegio de Arquitectos de Chile, convocó a estudiantes de todo el país, para diseñar un proyecto de vivienda social sustentable con Temuco como localidad de destino, desarrollado durante un año. Se logró un diseño integrado e innovador para una vivienda social DS19, con características tales como cero consumo neto de energía, cero emisiones netas de CO2, economía circular e industrialización, siendo los ejes centrales del concurso, en el marco de lograr la carbono neutralidad en Chile hacia el 2050. Además y como parte de las exigencias, este diseño debía considerar las características propias de la zona, en términos climáticos, culturales y sociales, además de sus problemáticas como el alto índice de contaminación que vive la comuna de Temuco y sus alrededores.
Los organizadores destacaron el largo e intenso recorrido que fue la organización del concurso, el cual nace de la necesidad de aportar una nueva mirada frente a la crisis climática y al déficit de viviendas que tiene nuestro país, y reunir a quienes deberán tomar las decisiones a futuro, a todos los actores que influyeran en la materia, el Estado, la academia, estudiantes, profesionales y la industria de la construcción.
“Esto no habría sido posible si no lográbamos convocar y generar un ecosistema que propiciara y apoyara el desarrollo de todos estos proyectos. No me queda más que agradecer la participación de todos ellos y, sobre todo, a los equipos del país que estuvieron presentes, y a todas las instituciones y profesionales que, generosamente, compartieron su conocimiento con los estudiantes y su know-how en este desafío”, subrayó Tatiana Vidal, presidenta del Comité de Sustentabilidad del Colegio de Arquitectos.
Por su parte, Marcos Brito, gerente de Construye2025, hizo hincapié en la importancia de trabajar con las futuras generaciones y los aprendizajes que todos los participantes obtuvieron, a través de las capacitaciones y el desarrollo de los mismos proyectos. “Sabemos que este es el camino, desarrollar las capacidades de innovación y emprendimiento, junto con la técnica, para enfrentar las nuevas exigencias del sector, ya que en sus manos estarán las decisiones para tener mejores ciudades y mejores lugares para vivir. La sustentabilidad no es solo una idea, es algo necesario y urgente que debemos plasmar en todos los ámbitos. Esperamos que pronto puedan, estos mismos estudiantes, diseñar el Chile que queremos construir”.
Jornada de premiación
El equipo ganador de la Universidad Autónoma de Temuco, con su proyecto Casa Ágora, estuvo conformado por los estudiantes de arquitectura Sebastián Maureira, Cristóbal Torres, Enzo Arriagada, y Carlos Melo y Joaquín Conejero, de Ingeniería en Construcción, quienes se mostraron felices por este logro, agradecieron el apoyo de su profesor guía y destacaron la importancia de un espacio de desarrollo como éste.
Para Maureira, capitán del equipo, la oportunidad de la pasantía en la Universidad de Nottinghham es única, ya que no sólo podrán mostrar su proyecto, sino que podrán aprender nuevas visiones y técnicas para seguir desarrollando infraestructura sustentable en el futuro. “Estamos muy contentos por este premio, que es un logo de cada uno de mis compañeros, que lo dimos todo para alcanzar esta meta”, puntualizó.

El segundo y tercer lugar, obtenidos por equipos representantes de la Universidad del Desarrollo y la Universidad Católica de Chile, recibieron premios de 1,5 y un millón, respectivamente. En tanto que los otros dos equipos finalistas recibieron menciones honrosas por el esfuerzo de llegar a la final.
Juan Burgos, subdirector de Corfo Araucanía, señaló que para él era un orgullo estar en la premiación, lo relevante que es ver las ideas de los estudiantes participantes plasmadas. “Como Corfo, siempre estamos desafiandonos a hacer cosas nuevas, a ir mejorando en todo lo que dice relación con las distintas industrias que participan en el quehacer económico nacional. Dentro de los ejes de acción que nos planteó la actual administración, está el eje de la descarbonización. Por ello, tenemos que trabajar para dar cuenta de las exigencias de la ley del cambio climático, que establece exigencias que al 2025 las nuevas edificaciones residenciales deben reportar públicamente su huella de carbono y que al 2050 ya deberíamos tener cero huella. Éstas son tareas que nos imponemos para ir incentivando, desarrollando y ésta es una instancia en la cual esto se manifiesta. Paralelamente, estamos trabajando en la utilización de nuevas tecnologías, digitalización, industrialización y sustentabilidad en la vivienda”, destacó, junto con felicitar a los seleccionados y ganadores.
Por su parte, Nina Hormazábal, arquitecta y docente, habló a los participantes en representación de los miembros del jurado: “Me da mucha emoción -como profesora de arquitectura- ver a estudiantes que vibran y que estén haciendo esto. Creo que al final, los grandes ganadores son ustedes. Por lo tanto, la invitación es a que sigan y lleven sus proyectos hasta que ojalá puedan subsidiar con Minvu alguna de las viviendas que ustedes están proyectando. Sigan desarrollando, no se queden ahí, pidan a los socios de las empresas que colaboren y lleguen a construir esas casas de vivienda social, solar, sostenibles para el parque de vivienda que necesitamos construir”.
Cabe destacar que en este concurso participaron 34 equipos de 16 universidades alrededor del país y que los organizadores esperan poder desarrollar en el futuro una segunda versión, para ampliar la participación de todos los actores en la industria.
Charlas
Durante el evento se realizaron charlas magistrales y también un panel de conversación con las empresas participantes. La primera charla la dio el arquitecto británico Michael Arnett, con la exposición magistral: “Manufactura avanzada para una arquitectura sostenible”. En ella, Arnett mostró nuevas tecnologías para innovar y crear nuevas formas de construir. Para graficar su propuesta mostró imágenes y explicó la forma de construcción denominada “Cork House”, una manera nueva y radicalmente simple de construcción basada en plantas. Los muros monolíticos y los tejados en voladizo están hechos casi en su totalidad de corcho macizo portante. Este kit de construcción de autoconstrucción altamente innovador está diseñado para ser desmontado, carbono negativo y tiene un nivel de gasto de carbono excepcionalmente bajo de por vida.
Mostró el uso del corcho macizo para fabricar techos junto a otros ejemplos en los que se ocupó madera existente en el bosque, pero que es valorada para construir. Siendo Chile una potencia forestal, estos avances son inéditos para la realidad nacional (aunque llevan años de uso en países como Inglaterra) si pensamos en los estudiantes, profesionales y empresas ligadas al material. Asimismo, presentó distintas herramientas que se necesitan para generar material de construcción, como el Kuka KR120, un brazo robótico de tres metros de diámetro y con una movilidad de 360°.
Luego fue el turno de Marcelo Huenchuñir, experto en arquitectura sustentable y eficiencia energética, quien presentó la charla magistral: “Innovando en alta eficiencia energética con el Passivhaus, desafíos y oportunidades para el mercado local”. El profesional se refirió al Passivhaus como opción constructiva, especificando su estándar, el cual se basa en medir el ahorro de energía: edificios con consumo cercano a cero y calidad interior. Dicho estándar, que viene de Alemania, es toda una referencia internacional en edificios de bajo consumo energético. “El estándar de la casa pasiva busca bajar de forma pasiva drásticamente la demanda de calefacción, refrigeración y también de los sistemas activos”, explicó.
Huenchuñir mostró la primera casa Passivhaus, la que se encuentra en el distrito de Kranichstein, en Darmstadt, Alemania. Asimismo, compartió los beneficios de la casa cero energía, los cuales son el alto confort, el aire fresco permanente en todo el edificio, edificio libre de moho, los bajos costos de calefacción y refrigeración y un ambiente interior radicalmente mejorado.
Le siguió el médico e innovador destacado en el ámbito de la tecnología médica Kevin Morales, presentó la charla “De estudiante a emprendedor: el poder de la innovación”, en la que dio a conocer MedETechni, de la cual es fundador: “Nosotros vimos el ejemplo de enfermos con pie diabético, por ejemplo, que llegaban al hospital con Covid y se infectaban con bacterias multiresistentes. Empezamos a ver que la tecnología actual no era suficiente para destruir todas las bacterias. Descubrimos una tecnología que se usa en Corea del Sur y la adaptamos para Latinoamérica, al contexto de Latinoamérica en la que el 10% es diabético y el 1% tiene pie diabético,” explicó como introducción a su empresa. En MedETechni ha liderado el desarrollo de dispositivos médicos revolucionarios.
La excepcional contribución de Morales a la innovación ha sido reconocida con premios prestigiosos como el MIT Technology Review de Innovador Under 35 Latam, finalista en la Entrepreneurship World Cup, múltiples Premios Nacionales de Innovación, Mejor Investigador Joven de Centroamérica, un premio de la UNESCO, y recientemente ha sido seleccionado para participar en Start-Up Chile. En su exposición señaló: “La medicina no lo es todo, la arquitectura tampoco. Ustedes tienen que pensar fuera del cubo, uno tiene que aprender de todo y para hacer innovación es necesario conocer de todo y también trabajar con otros. Y sobre todo, conozcan los preceptos básicos de emprendimiento. La curiosidad es el primer paso. Y lo más importante, si ustedes quieren hacer algo importante en su vida, es que hagan lo que aman”, instó a los estudiantes participantes del Desafío.
Construcción sostenible: industria firma acuerdo para fomentar la economía circular
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo firmaron tres Acuerdos de Producción Limpia (APL) interregional para propiciar la prevención, valorización y correcta gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y el consumo sustentable del recurso hídrico de la cadena de valor de las regiones de Antofagasta, Los Lagos y Magallanes.
Un gran avance considerando que la proyección es que esta industria genere -solo en vivienda- casi 7.500.000 de toneladas de RCD al año, más de 15 Estadios Nacionales.
En este contexto, el presidente de la CChC Juan Armando Vicuña, aseguró que “este camino de transformación a la sostenibilidad no podemos recorrerlo solos. Debemos ir acompañados de las entidades que son parte del ecosistema y por ello, la colaboración pública privada es fundamental. Así, los Acuerdos de Producción Limpia (APL) nos ofrecen un mecanismo que favorece esta colaboración y trabajo conjunto. En este ámbito, la prevención y la correcta gestión de residuos tiene un impacto muy relevante, tanto para el entorno de nuestros proyectos como para el desempeño sostenible de toda la industria, lo que ha quedado de manifiesto por nuestros socios y socias a lo largo de Chile”.
En el marco del APL se realizará un diagnóstico sobre la generación de residuos y de consumo hídrico en las instalaciones adheridas, también se establecerá una línea base sectorial de alcance regional, lo que permitirá implementar un plan de gestión de RCD y de uso eficiente del agua. Junto con ello se desarrollará una estrategia regional para solucionar la falta de sitios de valorización y para la eliminación de RCD, y se difundirá entre las empresas el catastro de gestores de residuos y de los sitios de disposición final existentes en las regiones.
Para mejorar el desempeño ambiental, cada empresa implementará un Plan de Gestión de Residuos Sólidos y Demolición (RCD) y de uso eficiente del recurso hídrico; también se desarrollará e impartirá un plan de capacitaciones en gestión de residuos y economía circular con la finalidad de dejar instaladas en los profesionales a participar; se propiciará un ecosistema de innovación para apoyar la valorización de RCD y la creación de nuevos modelos de negocios circulares que permitan aumentar la oferta de valorizadores en estas regiones.
Al respecto, la directora de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Ximena Ruz, señaló que “la industria de la construcción quiere y necesita avanzar desde una economía lineal a una circular y para esto, fortalecer sus prácticas y tecnología limpias, mantener en el tiempo o recircular los materiales, es clave para cumplir con los compromisos y desafíos que el sector se ha propuesto”.
Las regiones una vez más nos demuestran y enseñan cómo se atreven a tomar estos desafíos que, si bien traen muchos dolores y dificultades, se puede y vale la pena. La construcción impacta en miles de personas y es nuestro deber generar ese cambio cultural que nos permitirá cumplir con los cambios y desafíos que debe tomar la industria, señaló Carolina Garafulich, presidenta del Programa Construye2025.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, ANIR, Nicolás Fernández señaló que “en Chile tenemos mucho por avanzar, lo cual vemos como una oportunidad, de generar negocios, de ser más sostenibles, de cuidar el medioambiente y cuidar a las personas. Sabemos el trabajo que implica un APL, pero felicito a la Cámara de Construcción por este paso que están dando”.
El APL está dirigido a los distintos actores de la cadena de valor del sector construcción de las Regiones de Antofagasta, Los Lagos y Magallanes, específicamente, en empresas constructoras, contratistas y proveedores, entre otros, y se implementará en un plazo de 24 meses, con la participación y apoyo técnico del Ministerio del Medio Ambiente, los Gobiernos Regionales, Dirección General de Obras Públicas, Instituto de la Construcción y el Programa Construye2025 de Corfo y la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (Anir).
Fuente: CChC
Viviendas sustentables del futuro ad portas de ser una realidad
Con un importante foco en la eficiencia energética, los proyectos finalistas del Desafío NetZero2030 entran en la etapa final para conocer el prototipo de vivienda social sustentable del Chile del mañana.
Viviendas con “doble piel” para reducir la calefacción artificial, otras configuradas con menos elementos constructivos, espacios comunes y posibilidad de ampliación desde los 52 a los 90 mts2, y otras que aprovechan el aire frío y caliente que se produce en un hogar para la distribución de sus espacios y la calefacción interior, son algunas de las iniciativas finalistas propuestas para convertirse en las viviendas sociales del futuro en el concurso Desafío NetZero 2030.
Dos equipos representantes de la Pontificia Universidad Católica, dos de la Universidad del Desarrollo y uno de la Universidad Autónoma, sede Temuco, son los cinco equipos finalistas que se dieron a conocer en un evento realizado en el edificio de CChC en Temuco. En esta ciudad es donde los participantes debieron desarrollar sus proyectos, considerando las características propias de la zona y el alto índice de contaminación atmosférica que impacta al territorio, buscaron soluciones para el consumo neto de energía, emisiones netas de CO2, industrialización y la economía circular como sus pilares fundamentales.
Al evento asistieron autoridades locales, entre las que se encontraron Nelson Curimir, seremi de Economía, Fomento y Turismo; Juan Burgos, subdirector de Corfo Araucanía; Patricia Urzúa, de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas regional, además de Guillermo Guzmán, arquitecto y académico de la Universidad de Nottingham (UK). También asistieron los representantes de las instituciones de educación que apoyaron el desafío y fueron parte del proyecto Viraliza, junto con los representantes de Construye2025 y el Colegio de Arquitectos, organizadores del concurso.
“Nos hemos encontrado con muy buenas ideas, buenos planteamientos, que consideran las directrices fundamentales del concurso pero, por sobre todo, estudiantes comprometidos y que creen que apuntar, a través de la construcción industrializada, a la carbono neutralidad y consumos netzero ayudarán a construir de una manera mucho más eficiente y sustentable”, expresó Marcos Brito, gerente de Construye2025, programa impulsado por Corfo y administrado por el Instituto de la Construcción.
Por su parte, Beatriz Buccicardi , presidenta del Colegio de Arquitectos, añadió que “el Desafío Net Zero 2030 nos permite generar un ecosistema que ayude a los futuros profesionales de la arquitectura, para enfrentar el desafío que nos impone el cambio climático, a la academia para la investigación y los proveedores que deben avanzar hacia materiales cada vez más sustentables y a la industria, que pueda tener profesionales que hagan diseños net zero”, haciendo hincapié en la importancia de esta relación con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas.
Los finalistas
Isidora Díaz y Paula Barrios son las capitanas de los dos equipos finalistas representantes de la Universidad del Desarrollo que, junto a Thiare Villagra y Lucas Soler, líderes de los equipos de la Universidad Católica, y Sebastián Maureira, capitán del equipo de la Universidad Autónoma, serán los encargados de entregar los prototipos finales de las viviendas sociales sostenibles que se desarrollarían en la región de La Araucanía.
Asimismo, el concurso quiso distinguir a dos grupos con el Premio a la Innovación. El primero corresponde al equipo de la Universidad de Santiago, liderado por Javier Carrasco, debido a su propuesta que generaba áreas habitables comunes (como cocina, comedor, estar y logia), dejando los dormitorios en zonas privadas; y el equipo de la Universidad Católica, con Lucas Soler como su capitán, por la pertinencia frente al clima de vivienda continua en subconjuntos con un patio común protegido y de fuente energética y lumínica para el conjunto.
Ahora el concurso entra en su recta final. En noviembre se conocerá al equipo ganador que obtendrá una pasantía en la Universidad de Nottingham (Reino Unido), premio que entregará una experiencia profesional inolvidable a los participantes, mientras que el segundo y tercer lugar obtendrán premios de 1,5 y un millón de pesos, respectivamente.
Planbim de Corfo presentó contundentes avances del semestre 2023 tanto en el país como internacionalmente
En la presentación realizada en el Consejo de Construye2025 se anunció que el programa se extenderá hasta el 2025.
Sebastián Manríquez, subdirector de Planbim, presentó los progresos del presente año a los asistentes al Consejo Directivo de Construye2025. En la oportunidad, el subdirector de la iniciativa Corfo, se refirió al apoyo que están realizando al Ministerio de Obras Públicas a través de:
- HBIM (Arquitectura Patrimonial)
- Concesiones
- Dirección de Arquitectura (SDI BIM y PEB)
- Plan de trabajo (2023-2024)
Asimismo, anunció que el programa fue extendido hasta el 2025. El objetivo de Planbim es impulsar la incorporación de procesos, metodologías de trabajo y tecnologías de información y comunicaciones, que habiliten, faciliten y promuevan modernización; incrementar la productividad y sustentabilidad –social, económica y ambiental– de la industria de la construcción.
“De esta manera buscamos lograr el aumento de productividad y sustentabilidad en todo el ciclo de vida de las obras, desde el diseño hasta la etapa de operación”, aseguró Manríquez.
En su presentación, el subdirector compartió los avances de este año para el proyecto, como por ejemplo, la actualización de la Matriz de Información de Entidades y el desarrollo de metodología y creación de indicadores de gestión de BIM. También se lanzó la segunda versión del e-learning de Planbim con 1.500 cupos.
Un poco de historia
En 2015, el Estado de Chile dio un paso fundamental hacia la adopción de BIM en nuestro país. Siguiendo la experiencia de países referentes, y mediante un mandato generado desde el sector público, se creó el programa Planbim, iniciando con esto un proceso gradual de incorporación de requerimientos BIM en los proyectos estatales. Esta transformación digital implica un cambio cultural en el uso de las tecnologías y el manejo de la información, por lo que una iniciativa como Planbim se hace necesaria para integrar, difundir y apoyar los cambios metodológicos.
Respecto a los éxitos internacionales, Manriquez destacó especialmente los conquistados en Europa, tanto en la Global BIM Network en Gran Bretaña como en España, donde participaron en el 12º Encuentro de Usuarios BIM (EUBIM) en la ciudad de Valencia.
La materialización de la alianza academia – sector productivo
Por Rodrigo Becerra Arias, jefe de Vinculación con el Medio, Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Como Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a través de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte, desde el año 2017 formamos parte de la gobernanza del programa Construye2025 de Corfo, con participación, primero, en su Consejo Directivo y, actualmente, también en el Comité Ejecutivo.
Desde este rol, hemos tenido la oportunidad de aportar a enfrentar los desafíos de la hoja de ruta del programa con nuestras capacidades asociadas al quehacer de la Universidad: docencia, investigación y vinculación con el medio, en el contexto de un espacio público-privado en el cual participan instituciones del Estado, de la academia, representantes de los gremios y de la empresa en general.
Este vínculo es bidireccional debido a la valiosa retroalimentación que recibimos desde las organizaciones, de la mirada común del sector y de la industria de la construcción, las que nos han impulsado a mejorar nuestro quehacer en términos de los planes de estudio, la formación de nuestros estudiantes, la pertinencia de nuestra investigación y las capacidades de nuestros laboratorios e infraestructura.
Nuestra participación en Construye2025 nos hace absoluto sentido al coincidir en diversas aristas: tanto la hoja de ruta inicial como la actualizada, plantean objetivos que están asociados con nuestras líneas de investigación, que son coherentes con la actividad que realizamos, entre ellas, la pertinencia de nuestro cuerpo académico y la orientación formativa que queremos darle a nuestros profesionales. Asimismo, la Universidad en su constante relación con el medio, avanza de manera bastante pionera y decisiva en tópicos que hoy ya son un consenso en la hoja de ruta del programa, como es la sustentabilidad en la industria de la construcción, la productividad y la transformación digital.
Todo esto no sólo relato, sino que se materializa en la actualización de mallas curriculares, desarrollo de proyectos de título en sintonía con la hoja de ruta, ejecución de iniciativas con empresas y con organismos públicos, el fortalecimiento del Magíster con mención en Gestión de la construcción (MIC), así como también en la línea de las publicaciones que desarrolla nuestra Escuela.
Algunos ejemplos tienen que ver con los trabajos llevados a cabo en materia de BIM, Industrialización, Estandarización, Gestión de residuos, Contratos Colaborativos y otros que están asociados a resiliencia frente a la emergencia climática.
Todas estas adaptaciones las hemos efectuado en diálogo con la industria y con los actores de los sectores público y privado que están desarrollando proyectos, no sólo en el área de la edificación, sino también de infraestructura crítica para el desarrollo. Otro actor relevante para la materialización de dichas mejoras es nuestra red de ex alumnos, los Alumni PUCV, que están en todo Chile y en todas las áreas de la construcción, quienes son, sin duda, embajadores de este sello valórico y formativo que significa formarse en nuestra Universidad.
El programa Construye2025, de carácter estratégico para una industria compleja y relevante para el país como es la construcción, nos fija una ruta con ejes claros y cuyos desafíos debemos enfrentar con asociatividad, capacidad de amplificar a regiones, a distintos segmentos de empresa y a distintos subsectores dentro del mismo rubro, además de gradualidad en atención a las contingencias que afectan a la industria y al contexto económico que vive el país, pero que no puede dejar en ningún caso de atender urgencias como por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy respecto a los efectos de la emergencia climática. Es un consenso que el desarrollo de la construcción en Chile va de la mano con productividad, con reducción de costos (optimización de recursos) y con beneficios a largo plazo para los usuarios de las edificaciones e infraestructuras también.
Adicionalmente, otro foco debe estar puesto en la sustentabilidad. Un ejemplo de una buena forma de enfrentar los desafíos de la industria y de la hoja de ruta es lo que se realizó en el APL (Acuerdo de Producción Limpia) que impulsó la Cámara Chilena de la Construcción en la región de Valparaíso y que hoy se va a replicar en otras regiones del país.
Como PUCV, en particular, destacamos el trabajo que estamos impulsando con algunas empresas, en particular Polpaico, con la que hemos desarrollado tesis y trabajos de final de titulación relacionados con el tratamiento de los restos de sus faenas productivas.
En el contexto de la sustentabilidad, un proyecto relevante es el de revalorización de algunos residuos que Polpaico recupera producto del mal cubicaje, con el objetivo de recuperar áridos del proceso de construcción y también hay unos residuos que se originan en el lavado de los áridos que son unos lodos, con los cuales la idea es generar elementos constructivos no estructurales, pero que le den una salida a ese material que actualmente se dispone en botaderos. Representa una vuelta de mano para el entorno ya que se recupera un recurso que se está extrayendo desde zonas que son bastante vulnerables como las riveras de ríos.
De manera adicional, hemos generado trabajos con la comunidad, en particular acá en Valparaíso, para profundizar la relación que debemos tener como universidad que permita permear el conocimiento que estamos produciendo hacia el ámbito comunitario y trabajar con estas comunidades que se hacen cargo de los territorios y de su espacio, y así regenerar un sistema sustentable no solamente desde el punto de vista ambiental, sino que también social. Se trata de una labor que llevamos a cabo como Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte porque es parte de nuestra vocación, pero que también es una línea de trabajo institucional.
Se cumple un año del lanzamiento de la Hoja de Ruta 2022-2025 de Construye2025
El equipo de Construye2025 hace una evaluación del documento lanzado en junio de 2022 y del camino de transformación de la industria de la construcción.
Hace un año exactamente, Construye2025 comenzaba un nuevo ciclo de su proceso iniciado en 2016, pero ahora de la mano de una nueva hoja de ruta 2022-2025, que incorpora diagnósticos sectoriales actualizados y pone especial acento en continuar y fortalecer iniciativas originales de la estrategia, que desde 2016, implementa Construye2025.
Sin duda, “el apoyo de Corfo durante estos siete años y del Instituto de la Construcción, como entidad gestora durante los últimos tres, ha sido crucial para poder observar cómo los temas que impulsamos al inicio hoy ya están cada vez más incorporados en los sectores público y privado, así como en la academia y sus mallas curriculares. El cambio de paradigma ya ha comenzado a ocurrir”, considera Marcos Brito, gerente del programa.
Así, la nueva estrategia se organiza en cinco ejes estratégicos: Industrialización, Sustentabilidad, Transformación Digital, Capital Humano e Innovación, “en donde hemos agrupado 13 iniciativas y 25 acciones, que nos guían de cara a los esfuerzos que nos imponen los desafíos de productividad, el cambio climático y la carbono neutralidad para el sector construcción”, precisa Brito.
Asimismo, se planteó, por primera vez, un propósito: “Acelerar la transformación de la Construcción, para juntos avanzar hacia un país más productivo y sustentable”.
Y juntos, porque este documento que guía los pasos del programa estratégico de Corfo y administrado por el Instituto de la Construcción, incorporó en su elaboración a diversos actores que buscan acelerar la transformación de la construcción.
El gerente de Construye2025 reconoce que, sin duda, el proceso es complejo, “pero tenemos la convicción de estar en el lugar y en el tiempo correcto”. A su juicio, el mayor mérito del programa y su hoja de ruta ha sido congregar una visión compartida y proyectar acciones de largo plazo para -en forma estratégica- instalar la competitividad sectorial como una meta que debe y necesita ser más exigente.
En este sentido, “poder reunir a las más importantes instituciones que agrupan a los actores del sector, para así avanzar juntos hacia la productividad y sustentabilidad, ha sido el factor clave de esta gran iniciativa, impulsada por Corfo”, asegura el ejecutivo.
Camino de transformación
A juicio de Brito, hoy, el programa cuenta con una importante llave para abrir puertas, su credibilidad, que habilita de manera más rápida la instalación de las temáticas clave a abordar. “Por estos días, es habitual ver cómo las instituciones de la construcción están incorporando los mismos ejes del programa en su quehacer”, dice y ejemplifica con el siguiente caso: “sin mayor lugar a dudas, la relevancia en este proceso de cambio del principal gremio del sector, la CChC, ha sido fundamental y será cada vez más trascendente en el logro del proceso de transformación al que Corfo invita a recorrer”.
¿Cómo es este camino? “Este proceso se traduce en entender este sector como uno que requiere modernizar sus procesos productivos en toda su cadena de valor, incorporando procesos de mejora continua, innovación, design thinking, lean construction, BIM, IPD y varios otros, ya no es una alternativa, sino que el camino. La cuarta revolución industrial está ocurriendo, ¡ahora mismo!”, comenta el gerente de Construye2025.
Por ello, hasta ahora, el trabajo ha sido muy intenso y se vislumbra fructífero, gracias al apoyo de muchos actores. Asimismo, “nuestro compromiso con el sector es inquebrantable. Estaremos siempre disponibles para escuchar ideas, difundir soluciones, plantear problemáticas, congregar actores y articular acciones que permitan construir el proceso de transformación productiva”, complementa.
Con todo, Brito cree que es especialmente relevante en esta etapa contar con todas aquellas instituciones y las personas que están tras ellas, para aportar en el logro de estas mejoras. Se refiere a “profesionales que estén dispuestos a trabajar en conjunto para movilizar esfuerzos sectoriales, con convicción y determinación, ya que -a la luz de los compromisos que Chile ha asumido en eficiencia energética y cambio climático– se nos agota rápido el tiempo para lograr todas las mejoras que nos estamos proponiendo como país”.
Además, está la urgente necesidad de eliminar campamentos y combatir el déficit habitacional, “para lo cual urge una mayor productividad en nuestra capacidad productiva y despliegue de proyectos. El desafío es de todos”, insiste.
Corfo cuenta con nuevo programa estratégico en la región del Bío-Bío
e trata del programa Construcción Industrializada de Viviendas en Madera, que persigue los mismos objetivos generales de Construye2025, pero enfocado en la industrialización y el uso de la madera para resolver los problemas de sostenibilidad de la construcción tradicional.
En etapa de elaboración de su hoja de ruta se encuentra actualmente el nuevo Programa Estratégico Construcción Industrializada de Viviendas en Madera de Corfo, y a principios de agosto de este año ya debería empezar la etapa de implementación, según cuenta su gerente Frane Zilic.
Si bien éste es un programa Transforma de carácter regional, sentará las bases para las regiones vecinas a la del Bío-Bío, puesto que “su objetivo es aumentar la oferta y mejorar la sostenibilidad de la vivienda social en la región del Biobío”.
En la actualidad, su gobernanza está conformada por el Gobierno Regional, el Comité de Desarrollo Productivo Regional de Corfo, el Ministerio Agricultura, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Cámara Chilena de la Construcción, Corma, Pymemad, y la Central Unitaria de Trabajadores.
Como señala Zilic, “el programa busca el desarrollo de dos áreas complementarias pero distintas: la industrialización y el desarrollo de la construcción en madera”. Y es que mientras la industria de la construcción tradicional presenta indicadores que demuestran un problema de sostenibilidad, tanto ambiental, económica y social, haciendo inviable su proyección a largo plazo, “la industrialización ofrece ventajas sistémicas muy importantes, principalmente en aspectos sociales y económicos, entregando certezas con respecto al proceso constructivo”, comenta el ejecutivo.
Por otra parte, “la madera es el único material estructural que captura carbono y mediante su uso en construcción podemos asegurar el secuestro de CO2 por décadas o siglos. También es un material altamente reciclable, con una baja transmitancia y más saludable que los materiales alternativos que tenemos a disposición. Adicionalmente, la madera es un material con una buena relación de peso resistencia y fácilmente trabajable, por lo cual es un material ideal para la industrialización, para reducir accidentes en obra y para la reducción de huella de carbono”, añade.
La importancia de la creación de este programa también se basa en que tiene un impacto en el desarrollo regional, “ya que permite sofisticar el uso de una materia prima disponible localmente amplificando el impacto social y económico en el territorio rural”, dice Frane Zilic.
Aunque advierte que si bien es regional, “el desarrollo de una propuesta realmente sostenible depende de la interacción con otras regiones y con la coordinación central del país. Éste programa estratégico es la implementación operativa de uno de los desafíos planteados por la Comisión de Desafíos Futuros del Senado, que, en conjunto con los biomateriales para el reemplazo del plástico y la producción de muebles y objetos de alto valor a partir del nativo, integrarán al sector forestal a los requerimientos de sostenibilidad del país”.
Instituto de la Construcción eligió presidente para período 2023-2025
El IC eligió a Mauricio Salinas como su nuevo representante, en junio de manera telemática y con la votación del 100% de los integrantes del Directorio convocados.
Mauricio Salinas Amaral es el nuevo presidente del Instituto de la Construcción, elegido por votación unánime el pasado 1 de junio de 2023. Salinas se desempeñaba como director titular del IC en representación de la Cámara Chilena de la Construcción y asumió, junto al nuevo directorio, en la Asamblea General Ordinaria de Socios, llevada a cabo el 28 de junio pasado.
El director saliente es Ricardo Fernández, quien fue reconocido por sus logros y dedicación durante su mandato. Por su parte, el nuevo presidente tiene como propósito que el IC tenga una mayor participación en la discusión de los principales problemas del sector de la construcción.
¿Cuál es su impresión de ser el nuevo presidente del IC?
El IC está llamado a ser el lugar de discusión técnica donde podamos acordar, proponer y difundir soluciones a la problemática del sector de la construcción, con una mirada amplia. Esto no es trivial y se requiere mucha coordinación y comunicación con los socios del Instituto. Mi primera impresión es que se me viene una ola de trabajo encima, que no va a ser fácil, y que voy a requerir de la ayuda y el apoyo para avanzar en este sentido.
¿Qué planes y desafíos tiene para este mandato de dos años en el IC?
El mayor desafío es lograr que el IC tenga una mayor participación en la discusión de los principales problemas del sector de la construcción, como por ejemplo, la certeza jurídica, que logremos buscar formas de incentivar la innovación y productividad en el sector.
El primer cambio que quiero hacer es darle un carácter más estratégico al directorio del IC que -a mi juicio- en el último tiempo ha tenido un carácter más bien informativo y yo pretendo que sea una instancia de discusión.
Por otra parte, si queremos aumentar la instancias de participación en el IC, hay que aumentar las fuentes de financiamiento, ya que los recursos son bastante limitados. En este sentido, creo hay que explorar nuevas fuentes de financiamiento, como por ejemplo, generar documentación técnica, como manuales, algo similar a lo que hacía la CDT, los cuales podrían generar recursos por la línea de auspicios.
¿Cómo proyecta la relación con Construye2025 y Corfo?
Las líneas de acción del IC a las que queremos dar mayor énfasis son la productividad y la sostenibilidad, temas en los que la participación de Construye2025 y Corfo es clave, por lo que obviamente promoveremos su participación.
Es importante sí coordinarnos, de manera que la discusión en el IC sea complementaria a la que se da en el Construye2025 y no estemos duplicando esfuerzos.
Corfo anuncia proyecto estratégico para impulsar la industria de la Construcción Industrializada de Viviendas en Ñuble
La iniciativa comenzará con la constitución de una gobernanza integrada por instituciones públicas, privadas y académicas.
Contribuir al desarrollo de una industria capaz de levantar y ejecutar proyectos de construcción industrializada de viviendas sociales de alto estándar, que aporten a la solución del problema habitacional y medioambiental en la región, es el principal objetivo de un proyecto estratégico liderado por Corfo, que se ejecutará durante los próximos años en Ñuble.
Así lo anunció su directora regional, Macarena Dávila, junto al Gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo; los seremis de Economía y Vivienda, Erick Solo de Zaldívar y Antonio Marchant; el director regional de Serviu, Roberto Grandón; y el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Chillán, Ricardo Salman.
“En concordancia con la estrategia del gobierno del Presidente Gabriel Boric, en la línea de disminuir el déficit habitacional en Chile y hacerlo con una perspectiva de sostenibilidad, y en coordinación con el Gobierno Regional de Ñuble, que estableció entre sus prioridades trabajar por mejorar las condiciones habitacionales de quienes viven en esta región, definimos desarrollar un proyecto en torno a la Construcción Industrializada de Viviendas Sustentables, que nos permita articular a los actores relevantes y apoyar a las empresas que conforman la cadena productiva de esta actividad, a través de la formación, inversión y transferencia tecnológica”, explicó Macarena Dávila, directora regional de Corfo Ñuble.
El gobernador regional, Óscar Crisóstomo, se refirió a importancia que tiene este tema para su gestión y comentó que han estado trabajando junto a otras instituciones desde hace más de un año en el impulso de la Construcción Industrializada de Viviendas, en iniciativas como un seminario técnico y el levantamiento de un programa Activa Inversión de Corfo con este foco.
“El área de la construcción, particularmente, hoy requiere un empuje distinto y por eso nos hemos comprometido diversas instituciones para sacarla adelante. Estamos trabajando para impulsar a este sector de la economía que nos va a permitir dar solución habitacional a miles de ñublensinos y ñublensinas que hoy están esperando un lugar donde vivir, y mejorar la calidad de vida, seguridad y tranquilidad de las personas de nuestra región”, indicó.
Según señaló Macarena Dávila, la iniciativa comenzará con la constitución de una gobernanza integrada por instituciones públicas, privadas y académicas, que trabajará en la definición de desafíos del rubro territorialmente pertinentes, que serán abordados a través de instrumentos de Corfo y otras entidades estatales.
“Los recursos bajarán a través de distintas líneas de financiamiento. Partiremos por solicitar capitales para ejecutar un Programa Territorial Integrado, que nos permita realizar una validación estratégica del sector y trabajar por tres años con empresas de la cadena de valor de esta actividad, en iniciativas y proyectos que apunten a mejorar su competitividad”, puntualizó la directora.
Déficit habitacional y crisis medioambiental
De acuerdo con lo señalado por la autoridad de Corfo, el sector de la construcción es considerado mundialmente como una de las principales fuentes de contaminación medioambiental, por lo que desde la Corporación se han establecido lineamientos estratégicos para impulsar el desarrollo de proyectos sustentables en esta área, como son Construye2025 e iniciativas similares a la que se anuncia para Ñuble, en Biobío y La Araucanía.
El seremi de Vivienda y Urbanismo de Ñuble, Antonio Marchant, destacó la iniciativa que se alinea a los propósitos del Plan de Emergencia Habitacional de su cartera. “Nuestro Plan de Emergencia Habitacional no solo tiene una meta de construcción de viviendas, que son 6.557 para nuestra región, sino que también busca incorporar nuevas metodologías de trabajo y tendencias que permitan acelerar los procesos y dar respuesta a las personas de manera más rápida y limpia”, señaló.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Ricardo Salman, valoró el esfuerzo de Corfo, el Ministerio de Economía y el Gobierno Regional, de generar esta instancia de articulación y apalancamiento de recursos.
“Sin duda este proyecto viene a responder y a ser consecuente con el Plan de Emergencia Habitacional de este Gobierno. Nosotros estamos apuntando a generar una industria de la construcción 2.0, que incorpore verdaderos avances en tecnología, de manera que podamos resolver el problema habitacional en un mediano plazo”, comentó.
Fuente: Entreprenerd.cl
Construye Zero: una invitación a sumarse al cambio del modelo productivo en la construcción chilena
Mostrando caminos concretos para acelerar el cambio cultural de la industria y avanzar en los desafíos de la crisis habitacional y el cambio climático, se lanzó en el Parque Tecnológico CTEC el programa cofinanciado por Corfo.
Numerosos invitados de distintas esferas se reunieron el pasado 20 de abril en el lanzamiento del Programa Tecnológico Construye Zero. En la actividad, realizada en el Parque Tecnológico CTEC, se presentaron dos de los más importantes desafíos que tiene la industria nacional y que este programa pretende enfrentar: abordar la crisis habitacional y el cambio climático.

Construye Zero es un programa liderado por CTEC y cofinanciado por Corfo, que busca impulsar el desarrollo y transferencia de soluciones tecnológicas y sustentables que permitan acortar brechas asociadas a la productividad y eficiencia de recursos, con el objetivo de contribuir a enfrentar la crisis climática.
“Construye Zero busca ser una punta de lanza, una flecha movilizadora de energía que nos saque de la inercia y nos abra caminos. Caminos con ejemplos concretos, que aceleren el cambio cultural, el modo de pensar y actuar, y no sólo de las próximas generaciones, por qué no, iniciando con todos nosotros los presentes”, señaló Carolina Briones, directora ejecutiva de CTEC.
La iniciativa contempla un portafolio con 10 proyectos que consideran tecnologías de adaptación ante el cambio climático denominados TACC, y cuenta con la participación de empresas, universidades y asociaciones gremiales. El programa busca generar en tres años un impacto en el sector como elevar los estándares que se requieren para dar cumplimiento al compromiso de carbono neutralidad al 2050, con un impulso en el desarrollo y masificación de nuevas metodologías colaborativas y tecnologías digitales; junto a la reconfiguración de nuevos modelos de negocio, todo esto con el potencial de dar un nuevo impulso al rubro que ha perdido dinamismo.
Marcos Brito, gerente de Construye2025, mostró su alegría ante este lanzamiento: “Estamos felices. El CTEC es la realización de un sueño que tuvimos, allá por el 2015, de tener un espacio físico para la innovación, con edificios, con techos verdes, con paneles solares y con tecnología para la construcción”.
Asimismo, agregó que “esta es una plataforma habilitante que Corfo nos ha permitido tener y que hoy día -más encima- la alimenta, la hace crecer con este programa tecnológico Construye Zero, que también es parte del sueño. De esta manera, no sólo vamos a tener el espacio y la infraestructura, sino que también vamos a poder realizar proyectos de innovación para la construcción. Tenemos 10 TAACS, que van a permitir a la construcción marcar la diferencia y avanzar en desafíos que son urgentes”.
En tanto, Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, señaló al respecto: “Como parte del programa Transforma Construye2025, hemos actualizado la Hoja de Ruta, ahora en términos de la circularidad y de la sustentabilidad que tiene que impregnarse en una actividad económica tan importante como la construcción. En ese sentido, se relaciona muy bien con los ejes temáticos que hoy tenemos en la Corfo, como la descarbonización y la resiliencia ante al cambio climático y la diversificación productiva. A través de estas múltiples herramientas tecnológicas para hacer de la construcción una actividad más sustentable y que genere nuevas oportunidades de negocios”.

Por ello, para el ejecutivo de Corfo, sin duda, Construye Zero “es un excelente programa que permite movilizar la agenda que tenemos, tanto desde el sector privado como desde el sector público en materia de sustentabilidad y competitividad productiva en Chile”.
Fotografías: Enrique Lohse
Más de 30 equipos universitarios diseñarán las viviendas sociales del futuro
Los equipos, conformados por estudiantes de diferentes universidades de todo el país, diseñarán proyectos de soluciones habitacionales innovadoras y sustentables.
Son 34 los equipos de 16 universidades de todo el país los que serán responsables de diseñar las viviendas sociales del futuro a través del Desafío NetZero 2030, concurso para estudiantes de pregrado de arquitectura y carreras afines a la construcción, que busca generar un proyecto de vivienda social, considerando el consumo neto de energía, emisiones netas de CO2, industrialización y la economía circular como sus pilares fundamentales.
En una jornada online, encabezada por Construye2025 y el Colegio de Arquitectos de Chile, fueron presentados los equipos inscritos y se dio a conocer el terreno donde deberán diseñar los proyectos. El sector elegido es Isla Cautín, emplazada en la comuna de Temuco y colindante con Padre Las Casas, en La Araucanía, por lo que los concursantes deberán tomar en cuenta las características y necesidades propias de la zona.
Carolina Garafulich, presidenta de Construye2025, indicó que estos equipos pasan a ser parte de los constructores del nuevo mundo, haciendo hincapié en el impacto positivo que tendrá esta experiencia en nuestro país, ayudando a las instituciones y la sociedad en general – a través de sus proyectos- a cómo alcanzar la carbono neutralidad para el 2050.
En tanto, Marcos Brito, gerente de Construye2025, junto con Natalie Mollenhauer, arquitecta y directora del concurso nacional, indicaron que los prototipos también deberán ir en línea con el Programa de Integración Social y Territorial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (DS19), el Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) del Ministerio del Medio Ambiente y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. De esta manera, “no sólo estaremos avanzando en estos objetivos, sino también en ser un aporte para paliar el déficit de viviendas, que supera las 650 mil unidades a nivel nacional”, destacó Brito.
Por su parte, Beatriz Buccicardi, presidenta del Colegio de Arquitectos, indicó que “este concurso es un gran desafío, porque nos ayuda a generar un ecosistema que apoye a los futuros profesionales para que puedan enfrentar los desafíos que nos impone el cambio climático. Es un desafío para la academia, tanto en la formación como en la investigación; para los proveedores de materiales, quienes deben avanzar hacia prácticas cada vez más sostenibles; y también al sector de la construcción, entregando profesionales cada vez más empoderados que puedan proponer diseños y concretar construcciones NetZero”.
Los protagonistas
Los equipos están conformados por dos o más estudiantes de arquitectura y otras carreras ligadas a la construcción de las universidades de Santiago, de Chile, Pontificia Universidad Católica, Tecnológica Metropolitana, UNIACC, del Desarrollo, de La Serena, Católica del Norte, de las Américas, del Bío-Bío, de Viña del Mar, San Sebastián, Mayor (sede Temuco), Autónoma (sede Temuco) y Austral, planteles que brindarán el acompañamiento necesario a los alumnos para desarrollar los proyectos que serán presentados al jurado.
Pablo Vera, estudiante de arquitectura y capitán de uno de los equipos de la Universidad Mayor, indicó que “como equipo estamos emocionados por participar en este concurso de vivienda Netzero. Creemos firmemente en la importancia de la innovación en la construcción de viviendas sociales, especialmente en la región de La Araucanía, donde existe una gran necesidad de soluciones habitacionales sostenibles y accesibles para la población”. En tanto, Paula Araya, capitana del equipo de la U. de la Serena, agregó que “nos motivaron a ser parte de la temática, tanto su problemática habitacional como su énfasis en las estrategias bioclimática, que es algo tan importante para el futuro del país y del mundo”.
Asimismo, Sarai Toledo, estudiante de arquitectura y capitana de uno de los grupos de la Universidad de Santiago, comentó sobre su motivación y la de sus compañeras para conformar un equipo y participar en este desafío. “Nos llamó bastante la atención el tema de la sustentabilidad, creemos que es una de las bases para un mejor vivir, que la implementación de ésta en la arquitectura es completamente relevante y prudente en el contexto actual y en cómo nos puede entregar soluciones”, enfatizó.
El concurso se desarrollará durante todo este año, conociéndose a los ganadores en noviembre, quienes realizarán una pasantía en la Universidad de Nottingham, en el Reino Unido, además de premios en dinero para el segundo y tercer lugar.
Viraliza Araucanía
Asimismo, en abril se abrieron las inscripciones para las “Cápsulas del concurso Desafío Net Zero 2030”, un programa de capacitación, con el aporte de Viraliza Araucanía, para incentivar competencias en sustentabilidad, net zero energía y emisiones, economía circular, industrialización, innovación y emprendimiento circular, para estudiantes del sector construcción de la región.
Este es un proyecto apoyado por Corfo Araucanía y está dirigido a estudiantes matriculados en alguna institución de educación superior de la región de la Araucanía.
Los estudiantes interesados pueden inscribirse aquí ➡️ https://desafionetzero2030.cl/araucania/

Consejo Directivo de Construye2025 conoció importantes iniciativas del sector y a la nueva presidenta
El encuentro abordó el cambio en la directiva, el reporte de avances y presentaciones de DOM en Línea, Construye Zero, División de Infraestructura Sustentable del MOP y de la Mesa Ejecutiva de Productividad.
Con una alta asistencia se desarrolló el pasado 14 de abril el Consejo Directivo de Construye2025, en dependencias de Corfo. El encuentro, que estaba marcado por el cambio de presidencia, comenzó con el saludo de la actual presidenta del Consejo, Carolina Garafulich. La ingeniera comercial y gerente general de PlanOK Latam compartió unas palabras en las que subrayó el deseo de materializar los objetivos del plan estratégico y también su disposición a escuchar propuestas y fortalecer el trabajo conjunto.

Tras ella, tomó la palabra el gerente Construye2025, Marcos Brito, quien recalcó a los asistentes la importancia de la gobernanza del programa: “para hablar en torno a las iniciativas y los proyectos que tenemos de aquí al año 2025, queremos que los Centros Tecnológicos estén aquí, sean parte de este Consejo, porque, finalmente, ésta es la mejor instancia que tenemos cada cierto tiempo para actualizarnos y ver en qué está cada uno. Cada uno tiene sus objetivos y sus deberes, pero si nos organizamos en torno a nuestra Hoja de Ruta, el resultado será más importante”, afirmó.
Brito, también aprovechó la oportunidad para despedir con palabras de agradecimiento al Past President Pablo Ivelic, quien en marzo dejó la presidencia con varios logros. Cabe destacar el impulso que Ivelic dio a la sustentabilidad, mediante el fortalecimiento de la gobernanza de la Estrategia de Economía Circular en Construcción, habiendo suscrito el MoU de colaboración con CChC y el IC. Asimismo, fue el impulsor del Concurso Desafío NetZero 2030 y desde su quehacer como CEO de Echeverría Izquierdo, un importante promotor en las iniciativas de innovación en el Centro Tecnológico CTeC. Entre otros logros, destaca su liderazgo y rol facilitador para el avance de las iniciativas del programa”.
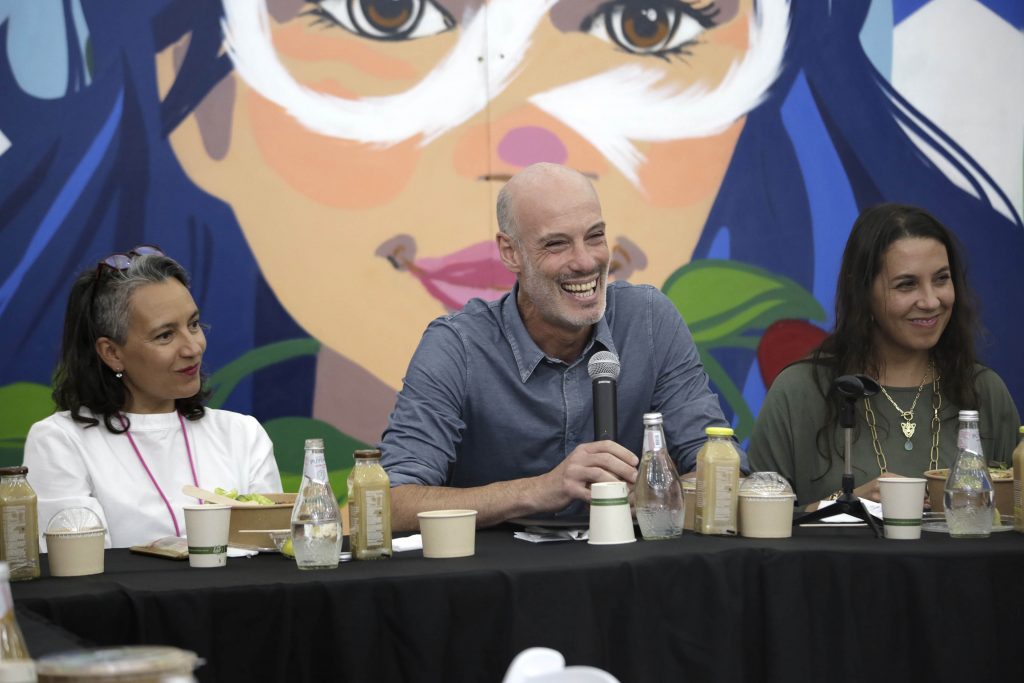
Durante la sesión, se revisaron los avances de Construye2025 y lineamientos del Plan de Acción del presente año, de igual manera se destacó el importante aporte al financiamiento del programa por parte de las instituciones del Consejo Directivo: Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y Universidad del Bío-Bío (UBB). También se habló sobre las iniciativas de soluciones constructivas industrializadas, entre las que se comentó el Manual de Constructibilidad y el Catálogo Digital de Soluciones Constructivas, iniciativas apoyadas desde el Consejo de Construcción Industrializada CCI.
Asimismo, se comentó sobre la organización y desarrollo del Summit Internacional de Construcción Industrializada, a realizarse el 5 y 6 de septiembre del presente año. Igualmente, se comentó sobre el Start Point del concurso Desafío NetZero 2030 y la inscripción de 34 equipos de 16 universidades de todo el país. Al mismo tiempo, Brito se refirió a la ejecución de un fondo Viraliza de Corfo con el Instituto de la Construcción, y al proceso de levantamiento de auspicios privados. Finalmente, se compartió el trabajo desarrollado con la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), en un programa de visitas para poder acercar la construcción al desarrollo tecnológico.
Por su parte, Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad, se refirió a la Estrategia de Economía Circular en Construcción 2025. La profesional comentó que la Estrategia comenzó en pandemia y, por lo mismo, tuvo que ser revisada y actualizada, para dar impulso a las iniciativas. Tapia señaló que, para la implementación, se están realizando talleres con la gobernanza de la Estrategia, liderados por de la CDT, con el fin de analizar los proyectos a partir de una matriz de impacto y dificultad, para poder así orientar los esfuerzos de cada una de las instituciones integrantes. Agregó que el 25 de mayo se realizará un webinar sobre Gestión circular en la demolición, que invitó a participar.

Presentaciones
El Consejo Directivo Nº 45 también incluyó presentaciones sobre el CTeC y su recientemente adjudicado Programa Tecnológico para el Cambio Climático, llamado PTEC Construye Zero, los avances de DOM en Línea, la nueva División de Infraestructura Sustentable del Ministerio de Obras Públicas y la Mesa Ejecutiva de Productividad en Construcción de Corfo.
Carolina Briones directora ejecutiva del CTeC presentó el Parque Tecnológico CTeC y el proyecto Construye Zero, financiado por Corfo, que busca la descarbonización, eficiencia en el uso de los recursos y adicionalidad tecnológica.

En tanto, Mauricio Lavín, jefe de la División de Infraestructura Sustentable del Ministerio de Obras Públicas (MOP), expuso los avances de la cartera en esta materia: “He visto las transformaciones, veo las diferencias, veo un futuro mejor. Queremos motivar a nuestras autoridades también, tenemos que trabajar en conjunto, con la parte privada, con la academia y con todos los que están pensando esto. Tenemos que tomar todas estas iniciativas, estos buenos ejemplos y seguir avanzando”, señaló.
Asimismo, Lavín mostró la evolución de la División desde 1990 en la UTMA, en el 1998 con la se comienzan a crear las Unidades y Departamentos Ambientales de las Direcciones Nacionales de MOP hasta llegar a la Resolución DGOP N°024, que a comienzos del presente año establece la organización interna de la Dirección General de Obras Públicas, con lo cual se crea la División de Infraestructura Sustentable – DIS.
“Tenemos toda la fuerza, la posibilidad y la coyuntura para avanzar. Se nos ha dado el impulso que necesitamos con un Gobierno ecológico, por lo cual se creó esta división que tiene por objetivo máximo lograr que la infraestructura y edificación sea sustentable, para tener estándares distintos, coordinando con todas la institucionalidad existente en el sector público, privado y la academia. A nosotros nos cuesta movernos en ese ámbito, por eso necesitábamos un apoyo en esa base y el Construye2025 ha sido un catalizador para esos temas y lo hemos aprovechado”, aseguró.

Por su parte, Liliane Etchegaray, coordinadora nacional de DOM en Línea, expuso sobre los avances de la plataforma: “Ahora nuestro primer desafío, más que abarcar más comunas es lograr un buen servicio y para ello necesitamos buenas ideas, apoyo y mucho punch y que ustedes también quisieran colaborar, porque necesitamos subir la tasa de impacto y de uso de la plataforma”, señaló. La coordinadora explicó la dificultad de coordinar a un grupo grande de personas, como son los municipios, pero recalcó la capacidad del equipo frente al reto.
Finalmente, María Eugenia Fernández de la Mesa Ejecutiva de Productividad (MEP) realizó un reporte de priorización de brechas. “El año pasado éramos
CTEC lanzó Construye Zero, programa que busca hacer frente a la crisis climática

Equidad de género en la construcción: acciones para lograrla
Sólo el 2% de la población femenina activa participa en el rubro de la construcción. Por ello, el sector ha impulsado diversas acciones y estrategias que apuntan hacia una mayor participación, a las que Construye2025 se ha sumado.
El sector de la construcción resulta emblemático en relación con la brecha de género en todo el mundo y, en Chile, apenas el 2% de la población femenina activa participa en el área. Pensando en este contexto, a fines del año pasado, se realizó una serie de encuentros que finalizaron con un seminario de resultados y la entrega de un informe con las brechas identificadas, así como los posibles espacios o iniciativas que permitan resolverlas. La instancia, llamada Mesa de Diálogo Social en la Industria de la Construcción, es un programa de la Subsecretaría del Trabajo, ejecutado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y que reúne a diversos actores, entre ellos, Construye2025 y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
A la actividad de cierre asistió el seremi del Trabajo y Previsión Social de la región Metropolitana, Marco Canales y contó con las exposiciones de dos destacados académicos, además de Carolina Macan, quien expuso “Las brechas de género en la industria”, en representación de la CChC.
“La construcción no es la única área productiva que está ligada a los hombres. La minería, el transporte, son otros ejemplos de rubros que están haciendo esfuerzos para incorporar a más mujeres. Pero no se trata sólo de incorporar mujeres por ser inclusivos, sino que abrir las puertas y entregar trabajo de calidad, posibilidades de desarrollo profesional y personal. Así, el beneficio es mutuo, para la empresa encontrar colaboradores comprometidos, que dan su 100%, y para los colaboradores un buen ambiente laboral, seguro, en el cual son reconocidos”, asegura Macan.
La representante de la CChC comparte que para la Comisión de Mujeres, el año 2022 fue muy importante en términos del aumento de la participación femenina. “Como CChC crecimos de un 17% a un 21%, pero eso nos impone un mayor desafío. Gracias al estudio de caracterización que se realizó el año pasado, sabemos que incentivar desde edades tempranas es fundamental, junto con visibilizar las posibilidades que tienen las mujeres de participar en la industria. Todo en su conjunto nos llevará a un futuro donde no tengamos que medir si hay o no mujeres, sino que simplemente existan condiciones con igualdad de oportunidades, ¡porque en la construcción sí hay mujeres y queremos más!”, afirma Macan.
Premio Mujer Construye
En la misma línea, la CChC lanzó a principios de este mes el Premio Mujer Construye, el cual busca seguir promoviendo la participación de las mujeres en el sector de la construcción. Ya en su tercera edición, el Premio tiene como objetivo reconocer el talento y el aporte femenino en obras de construcción, junto con inspirar la presencia de mujeres en el rubro, destacando a aquellas con historias de vidas sobresalientes en el ámbito personal y laboral. También busca promover y visibilizar buenas prácticas de inclusión laboral y desarrollo del trabajo de mujeres en el ámbito, premiando iniciativas innovadoras de las empresas; y concientizar sobre la importancia de generar medidas para una mayor contratación, permanencia y posibilidades de carrera de las mujeres en el mundo de la construcción, reconociendo a las empresas con los mejores iniciativas.
Para Carolina Macan de la CChC y subgerente general de la Constructora Inmobiliaria Oval, hay conceptos muy importantes a destacar del Premio Mujer Construye. Primero, en la categoría Mujer en Obra, son las empresas quienes deciden postular a las mujeres que son colaboradoras y desempeñan una labor destacable. Segundo, no se trata sólo de premiar a mujeres, sino a aquellas trabajadoras que destacan en las empresas y que tienen una trayectoria de desarrollo en distintos ámbitos de la construcción. “Generalmente, son mujeres que ingresan a trabajar en obra y con el paso del tiempo han participado en capacitaciones, talleres o simplemente por el aprendizaje informal, han podido potenciar sus capacidades y mejorar sus condiciones laborales. Creo que es un premio muy importante, que debe continuar, nos habla de las oportunidades que existen en el rubro de la construcción y ejemplos de vida que podemos destacar, que pueden inspirar a más mujeres a atreverse, porque en la construcción encontrarán un muy buen lugar donde se puede obtener un crecimiento personal y profesional, estabilidad laboral y muy buen ambiente”, afirma.
También destaca la categoría Práctica Destacada.” Es aquí donde las empresas que hacen esfuerzos por tener las mejores condiciones laborales para todos sus colaboradores, son premiadas. Visibilizar estas prácticas acerca al rubro a todos y todas y, por supuesto, son un ejemplo para implementar distintas mejoras”, afirma.
Agenda de Género de Corfo
Sumado a ello, la CORFO oficializó este mes su Agenda de Género 2023, la cual fue creada y preparada mediante un proceso de planificación colectivo por parte de la Red de Género; y que promueve medidas y acciones para instalar la igualdad de género. Fortalece lo que se venía haciendo y pavimenta el camino para una mayor participación femenina.
Durante la actividad, Soledad Valiente, subdirectora de Iniciativas Corporativas de la estatal, destacó que “la estrategia de equidad de género de Corfo se enmarca en nuestra misión institucional y busca mejorar las oportunidades de las mujeres para que puedan tener mayor acceso a financiamiento para realizar proyectos de innovación, emprendimiento, desarrollo productivo y/o tecnológico, a través de un compromiso interno que promueve medidas y acciones para instalar la igualdad de género en nuestros planes y programas, así también como en nuestra cultura y gestión corporativa”.
Desafíos vigentes
Por Pablo Ivelic, Past President de Construye2025
El programa Construye2025 entra en su fase final. A partir de este año enfrenta su último trienio dentro del marco del período que contemplan los programas Transforma de Corfo. Ya han transcurrido seis años de trabajo intenso con el propósito de transformar la industria de la construcción en Chile desde la productividad y la sostenibilidad ambiental y vale la pena repasar algunos hitos relevantes.
A partir de la articulación de diferentes actores ligados a la construcción, desde la empresa privada, los organismos públicos y la academia, se han lanzado e implementado iniciativas, como Planbim, DOM en Línea, los centros tecnológicos CTeC y CIPYCS; se creó el Consejo de Construcción Industrializada, se diseñó la hoja de ruta para avanzar en la reducción y tratamiento de residuos de construcción y demolición, y se elaboró la estrategia de economía circular para la industria, que cuenta hoy con un plan de iniciativas y una gobernanza para su control y seguimiento. Este año estamos lanzando el desafío universitario netzero, que busca imprimir en los futuros profesionales del rubro la necesidad de diseñar infraestructura sostenible.
Pero mirar los avances del período pasa por entender también el contexto en el que nos desenvolvimos. Sin duda, la pandemia, con las cuarentenas, las restricciones a la movilidad y los protocolos sanitarios movieron el tablero de juego. ¿Qué pasó en este periodo? En forma transversal, los procesos de transformación digital se aceleraron y la productividad durante este período se vio mermada. Revisemos algunas cifras para nuestro rubro: la adopción de BIM en la construcción alcanzó un 41% el año 2021, progresando 19 puntos desde 2016. El índice de transformación digital en la construcción se situó a sólo 4 puntos bajo el promedio nacional, lo que considerando lo tarde que se sumó el rubro al proceso de digitalización es un resultado esperanzador. Lamentablemente, en forma paralela, la productividad media laboral disminuyó un 4,2% en septiembre de 2021 y 3,8% en 2022. Si bien otras industrias que normalmente resultaban aventajadas con respecto a la construcción -como la minería y la industria manufacturera- sufrieron caídas mayores (27% y 9%, respectivamente), estos retrocesos deben hacernos tomar acción.
¿Qué debe esperarse para los próximos años? La dicotomía entre el avance en la transformación digital y el retroceso de la productividad es sólo entendible en un contexto especial como el que vivimos los últimos tres años. Sin las restricciones por la pandemia debiéramos de ser capaces de capitalizar con eficiencia el proceso de digitalización. Si a eso sumamos los esfuerzos multiplicadores que el país en su conjunto (organismos públicos, empresa privada, centros tecnológicos y academia) ha puesto en la industrialización, debiéramos de ser capaces de cosechar cambios positivos en el valor agregado por cada hora hombre trabajada.
Y el trabajo de sostenibilidad ambiental debe redoblarse. La toma de conciencia empieza a apoderarse de los tomadores de decisión en nuestra industria. Una muestra de aquello fue la puesta en escena de la economía circular en el patio de Edifica 2022. También lo es que somos el primer rubro en contar con una estrategia de economía circular sectorial en el país.
Con todo, los desafíos marco por los que existe Construye2025 se mantienen vigentes. Junto con el comienzo del tercer trienio se da inicio también a una nueva presidencia en el programa. Hoy me toca despedir mi periodo, pero por sobre todo, dar la bienvenida al trabajo que asumirá Carolina Garafulich, quien liderará junto al equipo ejecutivo estas últimas millas. Conocedor de las competencias, la calidad humana y profesional y la energía de Carolina, estoy seguro de que al final de este periodo podremos ver los cambios que ha buscado Construye2025 desde sus inicios.
La mirada de Corfo sobre el aporte de Construye Zero al sector
La emergencia climática ha traído nuevos desafíos a la industria de la construcción. Desde Corfo aseguran que con la implementación de programas como Construye Zero será más sencillo enfrentarlos.
La industria de la construcción enfrenta actualmente nuevos desafíos en materia de sustentabilidad, en el marco de una crisis climática global que ha puesto en el centro del debate la necesidad de implementar nuevas herramientas y tecnologías capaces de generar obras con menor cantidad de emisiones e impacto ambiental.
El año pasado, Corfo desarrolló por primera vez el Programa Tecnológico de Transformación Productiva ante el Cambio Climático, para abordar brechas de competitividad asociadas a desafíos de la crisis climática identificadas en los sectores productivos. Concretamente, convocar a sectores como el de la construcción era una de las metas,’cuyo impacto desde la utilización de materias primas, generación de residuos y emisión de Gases de Efecto Invernadero, puede mitigarse con la incorporación de soluciones tecnológicas’, señala Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de la estatal.
Construye Zero, iniciativa encabezada por el CTEC, fue una de las tres escogidas, y junto a su red de socios recibirán fondos desde este año para su ejecución, para dar respuesta a los retos identificados de forma consensuada con la industria.
‘Los desafíos a resolver en este programa consideran desde la eficiencia energética e hídrica hasta la reducción de CO2, haciéndose cargo de buena parte de la Hoja de Ruta que el sector había levantado en esta materia. De esta forma, y desde nuestro quehacer por impulsar el desarrollo tecnológico productivo sostenible, vemos en Construye Zero una oportunidad relevante para continuar con la sofisticación y mejora de una de las industrias más importantes y de mayor impacto en nuestra sociedad’, comenta Hentzschel sobre la iniciativa.
Lo que plantea esta iniciativa que involucra también a otros actores del sector es innovar de forma colaborativa. Eso a sus ojos,’es un desafío en sí mismo’, por lo que lograr que se mantenga el compromiso y participación de las empresas que forman parte está entre los principales retos.
‘Lo que esta forma de trabajo nos asegura es que exista una pertinencia tecnológica de los desarrollos que se originan y también incide en que las capacidades de cada participante se focalicen en resolver problemáticas comunes con soluciones innovadoras’, concluye.
Fuente: Diario Financiero
Corfo inició el Mes de la Mujer con una serie de actividades diversas en Santiago y regiones
Creada y preparada mediante un proceso de planificación colectivo por parte de la Red de Género, se dio inicio al Mes de la Mujer en Corfo con una intensa agenda de actividades a nivel nacional.
El miércoles 1 de marzo se concretó la presentación oficial de la Agenda de Género 2023 por parte de la Subdirectora de Iniciativas Corporativas de Corfo, Soledad Valiente y un conversatorio en el que participaron Gabriela Rosero, jefa de ONU Mujeres en Chile, Gabriela Rosero; Tatiana Martínez, Gerente General de Hormipret Chile y presidenta del Consejo de Construcción Industrializada (CCI) parte de la Hoja de Ruta Construye 2025 y el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.
Durante la actividad, Soledad Valiente destacó que “la estrategia de equidad de género de Corfo se enmarca en nuestra misión institucional y busca mejorar las oportunidades de las mujeres para que puedan tener mayor acceso a financiamiento para realizar proyectos de innovación, emprendimiento, desarrollo productivo y/o tecnológico, a través de un compromiso interno que promueve medidas y acciones para instalar la igualdad de género en nuestros planes y programas, así también como en nuestra cultura y gestión corporativa”.
A su vez, Gabriela Rosero enfatizó en la importancia de ir equilibrando las oportunidades “de cara a los desafíos que tenemos como país, como la importancia de incrementar el número de mujeres en las industrias que han sido más masculinizadas, y allí creo que hay que considerar la importancia de la corresponsabilidad de los cuidados, en el cierre de las brechas salariales, y también tener más mujeres en puestos de liderazgo. Estos puntos son vitales para avanzar en la agenda de empleabilidad y de representación de más mujeres en la industria”.
Por su parte, la moderadora del Conversatorio y gerenta de Innovación de Corfo, Jocelyn Olivari, enfatizó la importancia de “continuar pavimentando el camino hacia una mayor participación de mujeres en el mundo de la innovación, particularmente en sectores manufactureros tradicionalmente más masculinizados como el de la construcción. Es en este tipo de sectores donde existe una gran oportunidad de poner en valor el sello que aporta el talento y liderazgo femenino, y de explotar los beneficios económicos y productivos que traen consigo los equipos más diversos. La Agenda de Género que se encuentra desarrollando Corfo busca potenciar iniciativas que precisamente contribuyan a pavimentar el camino hacia este rol más activo e influyente de mujeres en la transformación productiva sustentable del sector industrial”.
Por su parte, José Miguel Benavente enfatizó que la Agenda de Género de Corfo “tiene pilares, novedades y ámbitos que recogen lo que ha venido haciendo la Corfo durante estos últimos casi 10 años. Estos, principalmente, se han basado, primero, en el ámbito externo, es decir, cómo a la promoción de los instrumentos se han integrado explícitamente los temas de género a través de convocatorias exclusivas para mujeres, como las que existen en emprendimiento e innovación, y financiamiento adicional para proyectos liderados por mujeres. También se busca potenciar a equipos de innovación y emprendimiento con balance de género, y con despliegue en el territorio, que es muy importante también. El segundo ámbito es interno, es decir, cómo se incorporan los temas de género en la carrera funcionaria, en los mecanismos de compensación y en los temas de capacitación. Y, además, cómo poner los temas de género en el quehacer de la institución. Visibilizar la importancia del rol de la mujer, no solamente es un tema de justicia, ético, de valores y principios, sino que tenemos evidencia y estamos empujando esta agenda porque sabemos que cuando hay empresas lideradas por mujeres, y cuando hay balance, los grupos tanto empresariales o de ciencia y tecnologías les va mejor”.
“Ellas transforman”
Además del lanzamiento, durante este mes se desplegará la campaña “Ellas transforman” que incluye material audiovisual de 10 destacadas representantes de la industria y el emprendimiento, especialmente en sectores tradicionalmente masculinizados.
Para los próximos días está previsto además, el lanzamiento de distintos instrumentos focalizados, conversatorios, charlas y talleres que puedes conocer en el siguiente link.
En este video podrás revisar el lanzamiento de la agenda y el conversatorio.
Ministro de Vivienda y Urbanismo y vicepresidenta nacional CChC visitaron la región de la Araucanía
En dos jornadas repleta de actividades, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, y la vicepresidenta nacional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Jacqueline Gálvez, visitaron la Región de La Araucanía.
En su primer día en la región, la vicepresidenta participó, junto al ministro Carlos Montes y el presidente regional de la CChC Araucanía, Luis Felipe Braithwaite, en la entrega de 260 viviendas que pertenecen al Condominio Marconi, proyecto del Programa de Integración Social y Territorial (DS19) que fue realizado por el consorcio Inmobiliario Dubois.
Posterior a ello se dirigieron a una reunión en la Delegación Provincial de Angol con los alcaldes de la provincia de Malleco, la delegada provincial y el equipo del Plan Buen Vivir, instancia en la que se habló sobre la industrialización rural y sus ventajas. Tras el encuentro, el presidente de la CChC Araucanía, Luis Felipe Braithwaite, destacó que lo más importante de la reunión fue que “logramos un acuerdo de poder reactivar un DS49 en la localidad de Capitán Pastene, en la comuna de Lumaco (…), queremos reactivar este proyecto porque estaba en vacancia de constructora y ya tenemos algunas empresas cámara dispuestas a tomar este desafío ”.
En su segundo día en nuestra región, la vicepresidenta, el presidente regional y el ministro, encabezaron una reunión en la CChC Araucanía donde se abordaron los desafíos en la producción de viviendas industrializadas, instancia que contó con la participación de las empresas especialistas E2E, Patagual y Santa Magdalena, además del Minvu y Corfo.
A esto se suma, una reunión en la Delegación Provincial de Angol con los alcaldes de la provincia de Malleco, la delegada provincial y el equipo del Plan Buen Vivir, instancia en la que se habló sobre la industrialización rural y sus ventajas. Tras el encuentro, el presidente de la CChC Araucanía, Luis Felipe Braithwaite, destacó que lo más importante de la reunión fue que “logramos un acuerdo de poder reactivar un DS49 en la localidad de Capitán Pastene, en la comuna de Lumaco (…), queremos reactivar este proyecto porque estaba en vacancia de constructora y ya tenemos algunas empresas cámara dispuestas a tomar este desafío ”.
La jornada finalizó con una visita a la planta de Constructora Santa Magdalena, empresa que fue reconocida como la primera constructora del país en recibir el “Sello Mujer Construcción” por promover y fomentar la participación de mujeres en el sector de la construcción.
Fuente: CChC
Los centros tecnológicos de la construcción muestran sus avances
Tras cinco años desde su creación, los centros tecnológicos de la construcción: CIPYCS y CTeC, nacidos bajo el alero de Construye2025, con financiamiento de Corfo, comienzan a mostrar señales de consolidación y de trabajo cercano y estratégico junto a la industria.
Corría el año 2017, cuando Construye2025 apalancó fondos de Corfo para la creación de dos centros tecnológicos para la construcción, licitación en la que resultaron finalistas el Centro Interdisciplinario de Productividad y Construcción Sustentable (CIPYCS) y el Centro Tecnológico para la Innovación en Productividad y Sustentabilidad en la Construcción (CTeC).
De esta manera, durante cinco años y junto con el programa impulsado por Corfo, ambos centros han recorrido un camino de apertura hacia la innovación, la sustentabilidad, la tecnología y la productividad en la industria.
Por una parte, “el CTeC ha logrado transitar de una etapa de conformación y posicionamiento hacia un ciclo de consolidación, demostrando ser un aporte para la industria. Gracias al conocimiento aportado por su equipo, junto al trabajo desarrollado con las universidades socias y la experticia internacional, el Centro se ha convertido en una institución apreciada en el ecosistema nacional”, considera Carolina Briones Lazo, directora ejecutiva del CTeC.
En los últimos años, el CTEC ha puesto el foco en ayudar a levantar una industria golpeada por una fuerte recesión, y que enfrenta desafíos como el déficit de vivienda y la crisis climática, por medio del desarrollo de iniciativas bajo un enfoque de innovación abierta y colaborativa. “Estos han sido aspectos claves y diferenciadores en la búsqueda de ofrecer soluciones robustas y conectadas con las necesidades actuales de las empresas e instituciones del sector”, asegura Briones.
Y algo parecido ocurre con el CIPYCS, que vio el año 2022 como el de su consolidación, a juicio de su gerente general, Miguel Mora. “Pudimos terminar la construcción de IMA, el primer laboratorio de infraestructura modular de Latinoamérica, lo cual nos permitió comenzar a posicionarnos como un centro no solo con capacidad de conocimiento, tecnología para innovar, sino también como uno con infraestructura para innovar”, cuenta. Si bien Mora reconoce que les gustaría avanzar más rápido en el trabajo en conjunto con la industria, a su juicio, “las condiciones del mercado mundial durante 2022 no fueron las más favorables para la industria de la construcción. Sin embargo, hemos logrado generar espacios de trabajo con empresas que esperamos puedan generar proyectos de I+D+i durante 2023”.
El mandato de Corfo
Como cuenta Carolina Briones, desde su creación, el CTeC ha debido reportar a Corfo de manera anual el cumplimiento de KPIs asociados a a gestión administrativa, de posicionamiento, de venta de servicios y el desarrollo de infraestructura, entre otros aspectos, “los cuales hemos podido cumplir pese a los escenarios complejos que ha tenido nuestro sector en los últimos tres años”. Y cita como ejemplo la construcción del Parque de Innovación CTeC, construido en plena pandemia, “donde la movilidad era reducida y existía un grave problema de abastecimiento de la cadena de suministro, sumado al alto costo de los materiales”.
En tanto, Miguel Mora, especifica que “hasta ahora hemos cumplido lo propuesto inicialmente como centro; sin embargo, estamos trabajando en convertirnos en una plataforma que permita generar soluciones y oportunidades en el marco de los objetivos de desarrollo del país. Por lo cual, tenemos desafíos importantes en 2023 en alinear nuestros incentivos de I+D+i a las diferentes hojas de ruta de las industrias y la política pública”.
Los hitos de 2022
En 2022, ambos centros pudieron concretar importantes avances. Estos son los principales hitos:
CTeC
- Durante el 2022 se logró concretar la apertura y acciones de posicionamiento del Parque de Innovación CTeC, el cual se materializó con su lanzamiento en enero de ese año. Se trata del primer parque tecnológico para el sector construcción en Chile, donde las empresas y/o instituciones pueden pilotear, prototipar, monitorear y validar innovaciones, soluciones constructivas, materiales, tecnología, etc. a escala real y de manera integrada, antes de ser implementados en obra.
- En cuanto a los servicios de pilotaje, se han instalado más de 13 prototipos y suscrito contratos de innovación y convenios de pilotaje con más de 40 empresas, las cuales están presentes en el Parque y participan en las distintas actividades de vinculación. Este es un elemento diferenciador para el Centro, generando valor al ecosistema, convirtiéndose en el espacio donde las empresas están invitadas a innovar de manera segura y colaborativa, evitando riesgos al hacerlo en proyectos reales.
- En paralelo, el Centro ha logrado posicionarse dentro del mercado nacional, destacando la demanda por sus servicios de consultorías en torno a transformación digital, sustentabilidad, innovación e industrialización, contando, a la fecha, con una cartera de clientes conformada por connotadas empresas y consorcios del rubro, como también por PyMEs y emprendedores. Los clientes valoran la calidad y rigurosidad de los servicios ofrecidos, quienes en un alto porcentaje vuelven a solicitar nuevos apoyos.

CIPYCS
- Inauguración de IMA en agosto de 2022, primer laboratorio de infraestructura modular de Latinoamérica.
- Trabajar con CINTAC en los primeros proyectos de I+D+i con la industria utilizando las capacidades instaladas en IMA.
- Trabajar con Volcán para generar los primeros cursos de capacitación en el piso de industrialización de IMA.
- Dictar cursos y charlas de interés público, utilizando CIPYCS como plataforma de capacitación y mejoramiento de capital humano.

Los desafíos
Por supuesto, aún hay trabajo por llevar a cabo. De esta forma, durante 2023, Carolina Briones comenta que los esfuerzos del CTeC se concentrarán en el desarrollo de una campaña masiva de digitalización dirigida a los segmentos de clientes identificados por el Centro, con un especial énfasis en PYMEs”. Para su implementación, se elaboró para el Eje de Ecosistemas Digitales de la CChC, material metodológico como la “Guía de adopción de BIM” dirigida a los tomadores de decisiones y la “Guía de 25 pasos de implementación BIM”, desarrollada para quienes deban ejecutar una estrategia de implementación dentro de su organización.
Paralelamente, se están desarrollando acciones de definición de estrategias y planes de trabajo para habilitar y poner en funcionamiento los Nodos Regionales, ubicados en Antofagasta y Temuco. “Estos nodos centrarán su quehacer en fomentar la adopción de capacidades por parte de grandes empresas y contratistas, en aspectos relacionados a la Construcción Industrializada (CI) y la adopción de Métodos Modernos de Construcción (MMC), bajo una lógica de operación de innovación abierta, donde el riesgo y los recursos invertidos pueden ser divididos entre varios colaboradores, los que, a su vez, capturan los beneficios y aprendizajes”, dice la directora ejecutiva del CTeC y agrega que este método de trabajo ya ha sido instalado por el CTeC en el Parque de Innovación, con gran éxito e importantes sinergias por parte de las empresas participantes.
Por otro lado, proyectos como “Modhabitar” en Antofagasta y el “Reto de Vivienda Industrializada” junto al Construir Innovando de la CChC, van por esta misma línea. “Esperamos seguir desarrollando está lógica colaborativa en otras regiones del país, y fortalecer una red de networking, en pos de elevar los niveles de sustentabilidad e industrialización del sector, propiciando la creación de emprendimientos de base tecnológica y disminuyendo el déficit de vivienda social”, proyecta Briones.
Asimismo, han sumado a su cartera de proyectos otro gran desafío: “Construye Zero”, que con una mirada a tres años promueve el desarrollo de 10 proyectos tecnológicos. El proyecto aborda retos asociados a la productividad, eficiencia y sustentabilidad a lo largo del ciclo de vida del entorno construido, e impacta en áreas como eficiencia energética e hídrica; energía renovables y autogeneración; edificios de consumo energético casi nulo; reducción de CO2; economía circular; Métodos Modernos de Construcción (MMC) para la Construcción Industrializada; medición y reporte y digitalización de la información. “Por medio de Construye Zero, CTeC buscan impulsar el desarrollo, adaptación y transferencia de soluciones que contribuyan a la descarbonización de nuestro país bajo un contexto de crisis climática”, precisa la profesional.
Los desafíos para el CIPYCS pasan por la construcción del PEP [lab] en la Universidad del Bío-Bío, “el cual es un laboratorio de prototipado a escala real que permitirá validar la elementos y materiales de construcción a nivel prototipo y que, además, generará infraestructura para innovar en la Región del Biobío”, asegura Mora. Y, por otro lado, está la creación y el desarrollo de nuevos proyectos de I+D+i ,que permitan a las empresas generar ventajas competitivas mediante la mejora de la productividad y la implementación de procesos y materiales más sostenibles.
“Hoy estamos trabajando en ser un aporte real a las empresas de construcción y las de otras industrias relacionadas con construcción, por lo que las invitamos a ponerse en contacto con nosotros para que en conjunto podamos generar soluciones que las ayuden a ser más competitivas en sus mercados”, sostiene Miguel Mora.
Innovación en tiempos de crisis fue el foco del encuentro “Tenemos que innovar 2023”
Representantes de empresas socias de todo el país participaron este jueves 12 de enero de la segunda versión del “Tenemos que Innovar”, instancia que contó con la participación de la gerenta general de la CChC, Paula Urenda y el vicepresidente Alfredo Echavarría.
La actividad, organizada por la Gerencia de Sostenibilidad e Innovación de la Cámara Chilena de la Construcción, tuvo como objetivo reunir a empresas y actores relevantes del sector de la construcción para reflexionar sobre el rol de la innovación para mejorar los estándares, y con esto, su impacto en la calidad de vida de las personas.
El vicepresidente de la CChC, Alfredo Echavarría, señaló que “hoy, nuestra industria se encuentra ante una crisis que nos obliga a pensar en nuevas formas de abordar los desafíos que estamos viviendo y los que vendrán. Es por ello que el ‘Tenemos que Innovar’ se ha convertido en un lema para enfrentar la actual situación desde lo colaborativo”.
La jornada comenzó premiando a empresas socias que participaron activamente en las distintas iniciativas que impulsó la CChC el 2022, entre ellas, el Programa de Innovación y Transformación. También dieron a conocer el nuevo programa para este 2023.
Posteriormente, se realizó un panel de conversación moderado por la gerenta general de la CChC, Paula Urenda, y que tuvo como panelistas al vicepresidente Alfredo Echavarría; al presidente de la Fundación Chile, Pablo Zamora y a la economista especializada en transparencia y sostenibilidad, Jeannette von Wolfersdorff, para conversar sobre la importancia de la innovación para enfrentar la crisis que se vive hoy en el rubro de la construcción.
Jeannette Von Wolfersdorff aseguró que la innovación es un resultado, no una opción. “Debiese ser una necesidad para sobrevivir (…) Estamos con múltiples crisis y esas crisis son el momento de la disrupción creativa” señaló.
Por su parte, el presidente de la Fundación Chile, Pablo Zamora, cree que en la industria de la construcción hay diversas oportunidades de progresar. “Está lleno de oportunidades en este sector de innovar. Las compañías nuevas no tienen que ir a mejorar procesos de transacciones, hay que atacar los problemas profundos y ahí se realiza un cambio real. Hay que ser inteligente en identificar los problemas”.
La jornada finalizó con el lanzamiento del Mapa Contech, plataforma impulsada por la Cámara Chilena de la Construcción a través de su programa de innovación abierta “Construir Innovando” y “Construye 2025” de CORFO, que busca visibilizar las soluciones tecnológicas que están transformando el sector.
Para Conrad Von Igel, gerente de Innovación y Sostenibilidad de la CChC, el Mapa Contech es una oportunidad de incorporar nuevos talentos y acelerar el proceso de transformación cultural y adopción de innovaciones. “Los desafíos que el sector de la construcción enfrenta en Chile y el mundo son cada vez más complejos y relevantes, con potencial impacto directo en la viabilidad y legitimidad del negocio, por lo que se requiere enfrentarlos de manera innovadora y, en muchos casos, colaborativamente”.
Esta plataforma pretende llegar a todas aquellas empresas que deseen incorporar nuevas formas de tecnologías, pero también a aquellos inversionistas que quieran conocer las nuevas tendencias de la construcción.
Marcos Brito, gerente de Construye2025, aseguró que por la experiencia internacional de este tipo de proyectos las expectativas son altas. “Luego del éxito de este tipo de iniciativas en otros países y de la primera versión del Mapa Contech en Chile, esperamos que el Mapa se establezca como la plataforma que conecta a grandes empresas con startups, basadas en tecnologías totalmente preparadas para solucionar sus problemas, mejorar su productividad y ayudarles a ser más sustentables”.
Construye2025 inicia su tercera etapa con importantes desafíos para la industria
En el último Consejo Directivo de 2022, el equipo de Construye2025 dio cuenta de los avances del año y también de los desafíos que se presentan en un escenario complejo para el sector.
Como el primer Consejo Directivo presencial después de la pandemia, se realizó la reunión número 44 de los directores de Construye2025, el 2 de diciembre de 2022, como la última actividad oficial de su segundo trienio de implementación, del programa impulsado por Corfo y administrado por el Instituto de la Construcción.
En un escenario complejo para el sector, Pablo Ivelic, presidente de Construye2025, dio la bienvenida a los asistentes, recordándoles que están en calidad de consejeros, por lo que “me gustaría escuchar sus valiosas palabras que serán siempre bienvenidas y desde las instituciones que representan”.
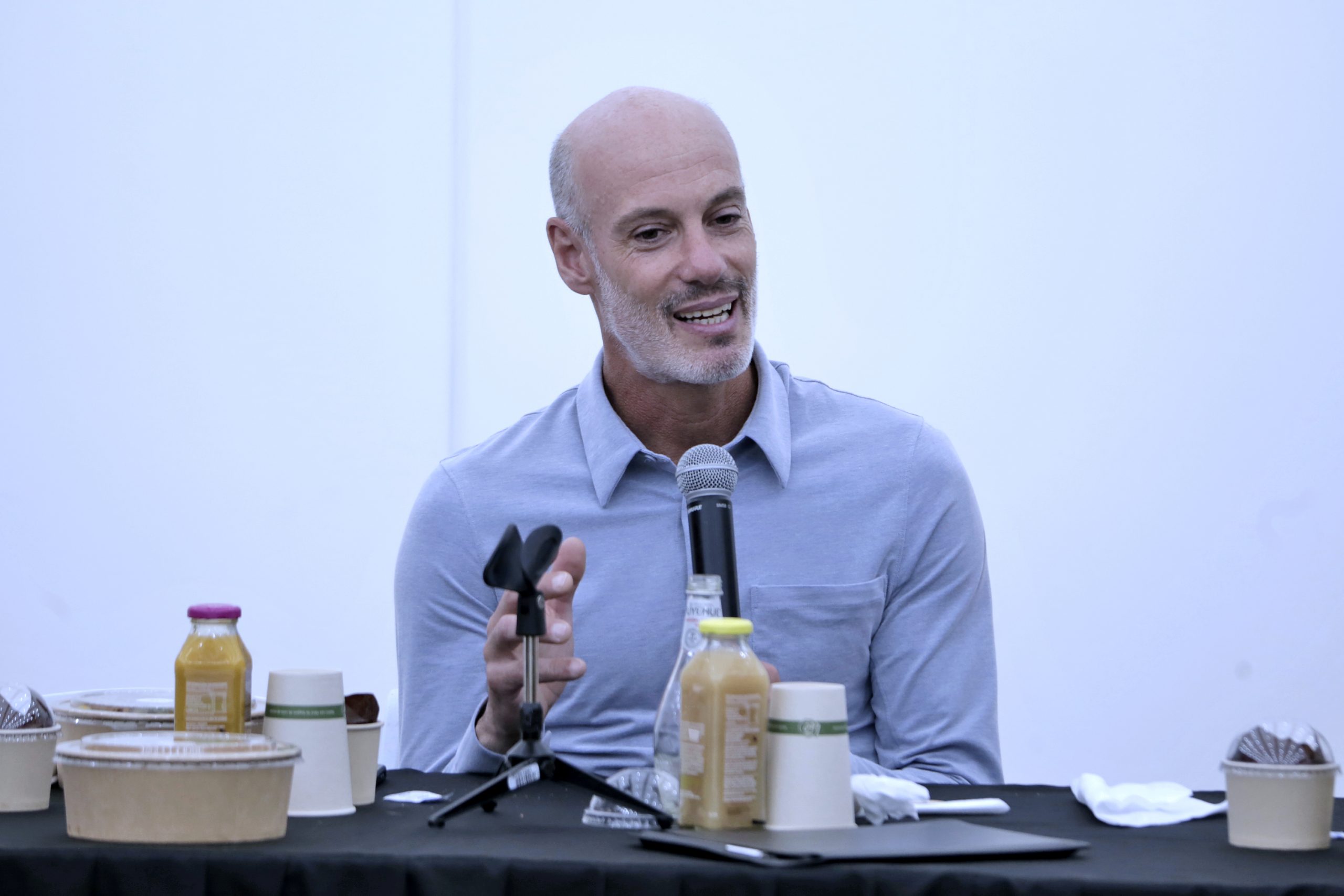
Marcos Brito, gerente del programa, destacó al inicio de su presentación que, desde 2016, cuando se inició la ruta de Construye2025, las discusiones se han ido dando en el Consejo Directivo prácticamente con las mismas instituciones y en muchos casos, con los mismos colaboradores, a quienes les agradeció por su constante participación.
“Estamos justamente en un momento de inflexión del programa, porque estamos cerrando nuestra segunda etapa de implementación, y en un par de semanas partimos con la tercera etapa. Y se da en una situación compleja, con mucha incertidumbre, con un alza del dólar y, por lo tanto, de los materiales. Hay una serie de factores económicos, sociales y comerciales que han hecho un poco más difícil el mercado de la construcción”, reflexionó Brito.
Sin embargo, en este escenario, “nos dimos cuenta que fue un tipo de prueba, que las soluciones que hemos venido trabajando desde antes, tenían que ver no con prevenir esto, sino que con estar mejor preparados para enfrentar estas situaciones”, precisó.

Por otra parte, el gerente de Construye2025 se refirió al déficit habitacional cada vez más alto. “Hoy está el Plan de Emergencia Habitacional, que quiere hacer frente a esto con bastante intensidad, para poder construir todo lo que se debería haber estado construyendo hasta ahora. En esto, la industrialización ha cobrado un valor muy importante, siendo uno de los conceptos que este programa acuñó, trabajó y hasta el día de hoy sigue desarrollando, como un sistema para mejorar productividad, como un nuevo paradigma en el negocio de la construcción”, manifestó el profesional.
En ese contexto, Corfo aprobó el presupuesto trianual para el siguiente periodo de Construye2025, luego de presentar el plan de acción y la nueva hoja de ruta. “Es una de las aventuras de este programa y su hoja de ruta, que ha ido traspasando distintas administraciones, que han creído en nosotros y en este trabajo, por lo que podemos continuar así hasta el 2025. En este mismo esfuerzo, nos hemos reunido con varias instituciones para también pedirles apoyo en el financiamiento del programa, dado que es una exigencia de Corfo, que tengamos que cubrir por lo menos un 30% de nuestro presupuesto con aportes de terceros. Falta formalizar los convenios, pero todo indica que vamos a tener los recursos suficientes”, contó Brito.
Pablo Ivelic, por su parte, destacó las temáticas, los procesos y las conclusiones a las que ha llegado Construye2025 durante las primeras dos etapas, “y lo hace con un rol súper diversificado. En Chile no hay consideración sobre esto, así que quería felicitarlos, destacando la dedicación y el profesionalismo del equipo”.
Junto con ello, Ivelic evidenció que los desafíos planteados en 2016, hoy siguen igual de vigentes, “aunque orientados a que la industria de la construcción sea más productiva y sustentable”.
“Cuando partes y concluyes el 2025 hablando de la industrialización, la industria de nuestro país no tenía internalizada esa función, por lo que fue una evangelización lo que se hizo. Nos damos cuenta hoy de ese camino recorrido y cuánto ha servido, porque el desafío es brutal, la meta de 260.000 casas en cuatro años nunca antes se ha hecho, y por eso se está adaptando a la industrialización y actualmente estamos mucho mejor preparados para estos temas que cuando se instauraron hace seis años”, reflexionó el directivo, quien señaló que una situación similar ocurre con la sustentabilidad, “porque tiene que ver con compromisos éticos, hoy hay una exigencia social más grande, pero cada vez más va a ser una obligación y queremos que Construye2025 sea la voz que impulse los cambios”.
Los cambios que se vienen
“Los temas que planteamos desde 2015 se fueron convirtiendo en ideas fuerza y seguimos avanzando hacia una etapa de expansión, en la cual todas estas ideas las hicimos más masivas, incorporamos más actores y medios de difusión. Esto le da una cierta credibilidad al programa y como se indica en la hoja de ruta, es producto de un gran grupo de personas que ha ido trabajando en ello”, cree Marcos Brito.
Pese a ello, mirando hacia la tercera etapa que comienza, también anunció que se realizarán cambios a los comités gestores, que forman parte de la gobernanza definida por Corfo. “Vamos a replantearnos estos comités gestores, para darles nuevas fuerzas, y rearticulando algunos de ellos, como el caso del de Capacitación, Certificación y Registro, quizás con nuevas instituciones, porque se vienen nuevos desafíos”, confirmó.
Esto obedece a que en esta tercera etapa de consolidación del programa es necesario alcanzar a un mayor número de empresas, sobre todo pymes.
El ejecutivo destacó el apoyo de Corfo, al comentar que esta segunda etapa termina con más del 99%% de ejecución de su presupuesto trianual. Además, indicó que desde el inicio del programa, se ha movilizado más de $38.000MM desde Corfo para el sector. “Este financiamiento lo ha apalancado este programa, en todos estos años, siendo que antes de Construye2025, Corfo prácticamente no invertía en construcción”, expuso.
A su juicio, de esta forma, “se visibilizó a Corfo como una institución que podía ayudar”. Esto conlleva ciertos aprendizajes y logros: “en economía circular nos faltaba infraestructura, sin eso no podíamos funcionar, la CChC tuvo cambios súper importantes. Edifica nos dejó sorprendidos a todos, puso en el centro de la temática la reutilización y la sustentabilidad. La industria se está transformando, tenemos que reconocer nuestras fortalezas, pero también nuestras dificultades y trabajar a diario en eso, para ver cómo podemos, a través de nuestra posición, mejorarlas”, sintetiza Brito.
Y agrega que son alrededor de 300 las instituciones con las que el programa se rodea en el día a día, “pero necesitamos avanzar con aún más instituciones hacia el mismo camino”, dijo.
Asimismo, el ejecutivo destaca el trabajo que se ha hecho en comunicaciones y los desafíos que se vienen. “Estamos enfrentando una nueva etapa, que tiene ahora cinco ejes: capital humano, que antiguamente era una iniciativa del programa e intentamos sacarlo adelante y en aquel momento no pudimos, pero ahora vamos a volver con nuevas fuerzas y con mayor foco para poder hacer cosas que movilicen”, precisó.
Por el lado de la construcción industrializada, donde el Consejo de Construcción Industrializada (CCI) es el bastión, “ya estamos trabajando en estas iniciativas y ojalá logremos construir el primer Código de Diseño de Constructibilidad”, reflexionó. En tanto, en sustentabilidad, “tenemos todo el material, ahora debemos lograr que se sumen más empresas. La innovación es un tema que no se habla mucho, pero en este concepto es donde está el secreto tal vez para poder cambiar el sector, y vamos a trabajar cosas todavía más puntuales que antes. En transformación digital seguiremos apoyando al Planbim, y tenemos en este mismo eje estratégico otros proyectos, como la Metabase, bastante ambiciosos y que también fueron parte de los aprendizajes del programa, pero ahora tenemos toda la fe de que vamos a llegar con un planteamiento al MOP”, analizó.
Otro de los desafío relevantes para el nuevo trienio es el de la equidad de género en el sector, donde la Hoja de Ruta 2022-2025 de Construye2025 buscará también cerrar brechas para la construcción, “que es más reconocido por ser el sector de los hombres, pero eso está cambiando. Hay mucho que avanzar en la inclusión femenina”, concluyó Marcos Brito.

Nuevo trienio: La consolidación de los cambios impulsados desde 2015
Con una nueva hoja de ruta como guía, Construye2025 buscará en este nuevo y último trienio consolidar el trabajo realizado durante los últimos seis años a través de 13 iniciativas. Asimismo, deberá buscar el compromiso privado para un nuevo modelo de financiamiento.
Construye2025 presentó en junio de 2022 su hoja de ruta 2.0, a la luz de los desafíos actuales para poder tener iniciativas y acciones que se correspondan al escenario actual. De esta manera, ésta regirá los próximos tres años, que marcan el cambio de trienio del programa impulsado por Corfo y administrado por el Instituto de la Construcción.
La primera hoja de ruta de Construye2025 fue desarrollada en 2015 e identificó brechas del sector que el programa ha venido trabajando desde entonces. En paralelo, el sector ha venido incorporando las temáticas planteadas en distintas instancias, lo que ha cambiado las condiciones de base para plantear los cambios necesarios hacia el año 2025. Asimismo, nuevos trabajos de diagnóstico sectorial, impulsados principalmente por la Comisión Nacional de Productividad (2020), aportaron antecedentes para el ajuste de las iniciativas.
Para consolidar la nueva hoja de ruta se realizaron diversas actividades con líderes de iniciativas, miembros de la gobernanza, presidente y los dos Past President (Vicente Domínguez y Alejandro Gutiérrez), para poder recoger los aprendizajes sobre el programa y la proyección de futuros temas a abordar en la hoja de ruta.
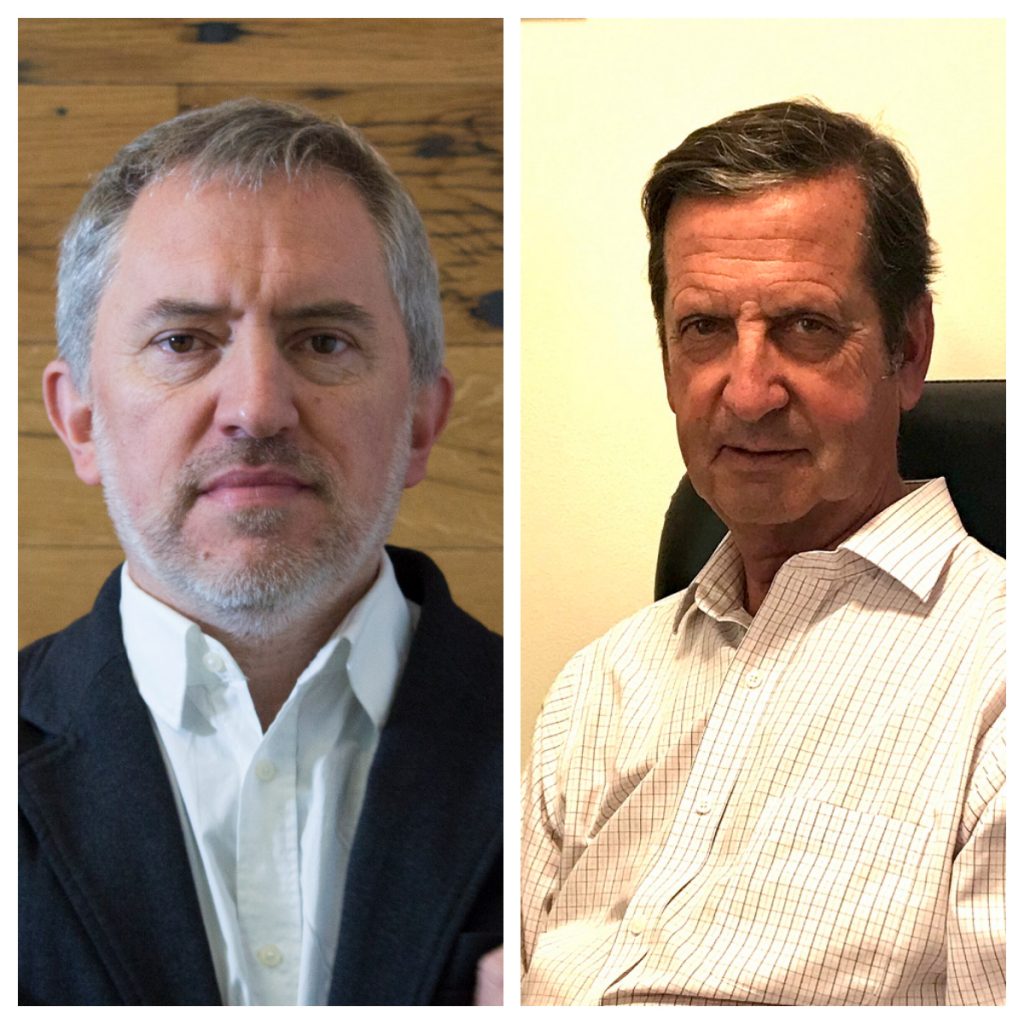
Para el desarrollo de la nueva versión de hoja de ruta, se ejecutó una metodología participativa con la gobernanza del programa. Primero se trabajó en torno al propósito, luego se priorizaron temáticas sectoriales, se propusieron iniciativas y colaboradores relevantes para la ejecución de acciones para el cierre de brechas.
Con el trabajo realizado en los talleres, se creó una estructura de ejes que agrupan temáticamente diversas iniciativas para abordar brechas de la industria de la construcción, a la que le van correspondiendo acciones. En sesiones realizadas en conjunto con el equipo ejecutivo de Construye2025 se realizó el trabajo de revisión y validación de iniciativas junto a las acciones, para posteriormente conformar las fichas técnicas de cada iniciativa, las cuales entregan mayor información del trabajo a realizar. Se propuso una estructura base de trabajo de temas para el período 2022 – 2025.
La hoja cuenta con 3 ejes estratégicos acorde a temas específicos como: industrialización, sustentabilidad y transformación digital y 2 ejes transversales de capital humano e innovación.

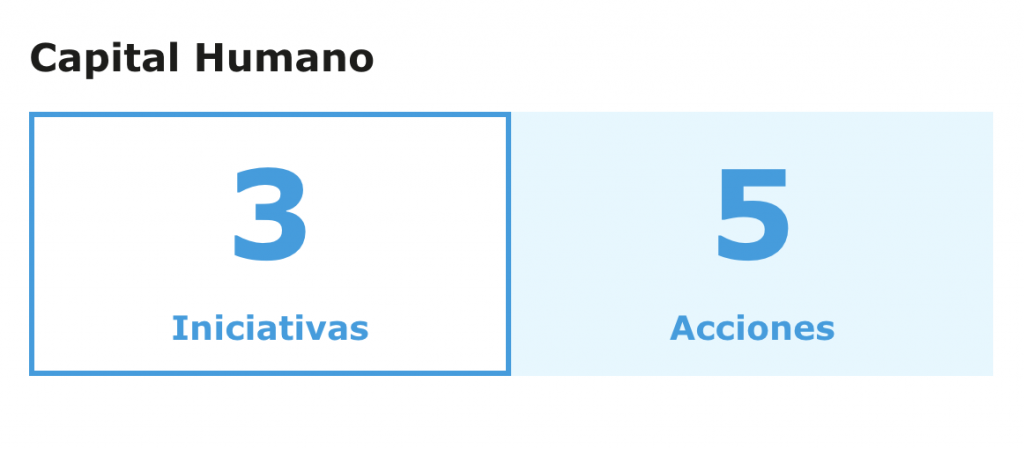
Último trienio
“La necesidad de transformar la industria de la construcción desde la productividad y la sostenibilidad ambiental es un trabajo que no se agota, puesto que los cambios radican en procesos de largo aliento”, explica Pablo Ivelic, presidente de Construye2025. Por lo mismo, “este trienio es de consolidación. Es tiempo de fortalecer y apoyar las iniciativas surgidas bajo el alero del Construye2025, de mantener y enriquecer la articulación de actores de nuestra industria, y de mantener posicionados los objetivos de productividad y sostenibilidad como necesidades urgentes”, señala.
Por su parte, Fernando Hentzschel, jefe de Capacidades Tecnológicas de Corfo, cree que “el paso a la tercera etapa del programa, sin duda, es una buena noticia y evidencia que sus avances son bien valorados. A lo largo de su implementación, Construye2025 se ha consolidado como un referente en el sector y se ha logrado posicionar en temas relevantes a nivel país, promoviendo que estos sean incorporados en el quehacer de distintas instituciones. Asimismo, durante su funcionamiento se han consolidado iniciativas claves que eran parte de su Hoja de Ruta 1.0 y que han permitido generar un ecosistema y condiciones habilitantes para avanzar en la transformación productiva del sector”.
Como informa el ejecutivo, “desde Corfo estamos desplegando múltiples iniciativas que buscan avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo más sustentable y que fortalezca una transición socioecológica justa y un desarrollo territorial equilibrado. Creemos que, para lograr una transformación productiva del sector construcción, se debe avanzar en ámbitos claves como la industrialización, sustentabilidad y transformación Digital, todos los cuales recoge Construye2025 en su hoja de ruta 2.0, de cara a esta nueva etapa, que busca la consolidación del programa”, concluye.
Para Ricardo Fernández, presidente del Instituto de la Construcción, esta nueva etapa será distinta: “Ya logramos introducir en la industria los conocimientos necesarios, gracias a estudios y diagnósticos, sabemos adonde ir y ahora debemos pasar a la acción. Tenemos un proyecto muy importante donde Construye2025 y el Instituto tienen sinergia en los planes de trabajo, como por ejemplo, la modernización de las relaciones contractuales en pos de la productividad; la implementación de la economía circular a través de distintos instrumentos en el mundo público y privado; proyectos de innovación como el Net Zero donde avanzamos a una construcción cero emisiones; entre muchos otros”.
Fernández cree que este “es un camino posible y trabajando colaborativamente estoy seguro de que tendremos éxito para lograr que la industria cambie su enfoque y vea los beneficios de trabajar con productividad, sostenibilidad e innovación”.
Ivelic también reflexiona sobre los desafíos de este período que surgen a partir de la hoja de ruta 2022-2025, los que, a su juicio, son variados, pero “me atrevo a relevar el desafío de adoptar un modelo de economía circular en el sector. Somos un rubro que carga con una responsabilidad muy grande en la generación de residuos y emisión de gases efecto invernadero, y la necesidad de cambio es urgente”, destaca.
En tanto, Fernández ve como un gran desafío que “hacia el futuro todas las iniciativas que se han desarrollado, perduren más allá del tercer trienio, de manera que logremos un cambio en la dinámica del sector y que se mantenga en el tiempo”.
Para ello, es clave “compartir toda la información y experiencia adquirida en estos años”, a juicio del presidente del IC, “es una tarea que debemos realizar de manera colaborativa para contribuir a todos quienes participan de la industria de la construcción en nuestro país”.
Desde Corfo, la implementación de las 13 iniciativas de la nueva hoja de ruta es ya un desafío, puesto que implica “movilizar a los actores y recursos para avanzar en temas como el desarrollo y promoción de proveedores de industrialización, implementar la hoja de ruta de economía circular del sector, macro-gestión basada en data, integración laboral femenina en la industria, el Desafío NetZero 2030, entre otras”.
En este sentido, “cobra especial relevancia la gobernanza del programa, toda vez que este es un espacio de articulación que vincula a los distintos actores e intereses en torno a las iniciativas estratégicas”, de acuerdo con Fernando Hentzschel.
Y de ello se desprende un segundo gran desafío, “que es el fortalecimiento de esta gobernanza en todos sus niveles, lo cual requiere evaluar su funcionamiento y composición, focalizar esfuerzos en mantener el compromiso de los actores y que estos sean protagonistas en el avance de las iniciativas estratégicas”, precisa el profesional de Corfo.
A ello se agrega como desafío la sostenibilidad del programa: “este es el último período de tres años en que Corfo entrega financiamiento bajo este mecanismo, por lo cual se debe contar con una propuesta de valor que permita mantener el espacio de articulación y coordinación que representa Construye2025 a través de otro modelo de financiamiento, que tenga un compromiso del sector privado”, adelanta Fernando Hentzschel.
Entidad gestora
A principios de diciembre de este 2022, Corfo confirmó al Instituto de la Construcción como entidad gestora del programa, por los próximos tres años. Para Ricardo Fernández, es un honor esta confirmación, porque “esto significa un reconocimiento al trabajo del Instituto donde hubo un correcto trabajo administrativo y cumplimiento del convenio que firmamos con Corfo y que marcó una diferencia. Para el IC significa que hemos contribuido en desarrollar la estrategia del Construye2025 para incentivar los ejes fundamentales que son la productividad, la sostenibilidad y la innovación en el sector de la construcción”, declara.
En tanto, Pablo Ivelic ve el rol del IC como entidad gestora del programa como un verdadero envión de energía adicional: “Trabajar bajo el alero de una institución que comparte nuestro propósito y está íntimamente ligada al rubro desde hace décadas es -sin duda- un aporte al quehacer del Construye”, afirma.
En tanto, desde Corfo, Hentzschel cree que “el Instituto de la Construcción ha sido relevante en su rol de actor sectorial y como entidad gestora del programa; representa un aliado estratégico fundamental a la hora de consolidar la permanencia de iniciativas en el largo plazo, así como la propia sustentabilidad del Construye2025. Valoramos positivamente el compromiso y alto interés de sus directivos en el accionar del programa, así como la orientación técnica y capacidad de gestión administrativa que ha sido impecable”.
Instituto de la Construcción celebra sus 25 años
El Instituto de la Construcción realizó su tradicional cóctel de camaradería para cerrar este 2022, junto a representantes de sus empresas y entidades socias, colaboradores y amigos.
Asimismo, se celebraron los 25 años desde la puesta en marcha del Instituto de la Construcción, en 1997 y para conmemorar esta fecha, se elaboró un libro que resume la historia e hitos más importantes de la institución.
Este libro, desarrollado por el Comité de Difusión y Comunicaciones, se puede leer y descargar desde el siguiente LINK.
Ricardo Fernández, presidente del Instituto, agradeció la participación en esta actividad que se realiza desde hace 17 años.
“Este año ha sido especialmente arduo y de intenso trabajo, y en el cual hemos alcanzado logros muy importantes, y también el inicio de nuevos desafíos de los cuales ustedes son parte, especialmente al asumir como Entidad Gestora, por segunda vez, en el tercer y último trienio del Programa Estratégico Contruye2025. Gracias a todos ustedes cumplimos con nuestra labor, de la cual estamos muy contentos y satisfechos”, señaló.
Asimismo, agregó que “gracias a todos quienes colaboran con el Instituto, podemos mirar el 2023 con gran optimismo, después de haber compartido un año de mucho trabajo, aportando desde una mirada multisectorial, diversa y generosa”.
Durante la actividad, se distinguió a las personas que han colaborado, apoyado o trabajado en el Instituto de la Construcción durante los tres últimos años con el propósito de agradecerles su generosidad y esfuerzo.
Este reconocimiento fue para:
- Miguel Pérez Covarrubias, Presidente desde junio de 2019 a junio 2021
- Manuel Fernández Aguirre, Director titular en representación de Cementos Polpaico, Cemento Melón, Socios Fundadores y Cámara Chilena de la Construcción, desde junio 2001 a junio 2020, 19 años colaborando.
- Juan Carlos León Flores, Director titular y suplente desde 2003 al 2022, en representación de la Cámara Chilena de la Construcción, 19 años colaborando.
- Carlos Alberto Urzúa Baeza, Director titular en representación del Colegio de Arquitectos de Chile, desde 2010 al 2022.
- Juan Luis Ramírez Riveros, Director suplente en representación del Colegio de Arquitectos de Chile, desde 2010 al 2020.
- Augusto Holmberg Fuenzalida, Director suplente en representación de los Socios, desde 2010 al 2020.
- Eduardo Contreras Darvas, Director suplente desde 2013 al 2020, en representación del Colegio de Ingenieros de Chile.
- José Pedro Mery García, Director suplente desde 2016 al 2017 en representación de los Socios.
- Juan Carlos Villar e Hijo, Director suplente desde 2016 al 2017 en representación de los Socios.
- Guillermo Silva Lavín, Director titular desde 2016 al 2021, en representación de los Socios.
- Mariana Concha Mathiesen, Directora titular desde 2017 al 2022 en representación del Ministerio de Obras Públicas.
- Erwin Navarrete Saldivia, Director titular desde 2017 al 2022, en representación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
- Eduardo Martínez Cuadro, Director titular desde 2018 al 2020, en representación de los Socios Fundadores.
- Oscar Parada Salinas, Director titular desde 2018 al 2020, en representación de la Cámara Chilena de la Construcción.
- Luis Bass Hernández, Director suplente desde 2018 al 2022, en representación de la Cámara Chilena de la Construcción.
- Raúl Irarrázabal Sánchez, Director suplente desde 2019 al 2022, en representación del ministerio de Obras Públicas.
- Felipe Soffia Sánchez, Director suplente desde 2019 al 2021, en representación de los Socios.
- José Miguel Correa Alliende, Director titular desde 2020 al 2022, en representación del Colegio de Constructores Civiles e Ingenieros Constructores de Chile.
- Roberto Tedias Araya, Director suplente desde 2020 al 2022, en representación del Colegio de Constructores Civiles e Ingenieros Constructores de Chile.
- Carlos Guzmán Jara, Director titular desde 2021 al 2022, en representación del Ministerio de Obras Públicas.
- Santiago Marín Cruchaga, Director suplente desde 2021 al 2022, en representación de los Socios.
- Manuel Ruz Jorquera (reconocimiento póstumo), Director titular desde 2020 al 2021, en representación de los Socios.
Fuente: Instituto de la Construcción
Gremio de las ventanas firma acuerdo para una producción más limpia y reducir su impacto ambiental
Un acuerdo público privado echará a andar en 24 meses un proceso para categorizar y revalorizar los residuos derivados de la producción de ventanas, en empresas con instalaciones productivas o de servicios en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
El sector empresarial que reúne a fabricantes de ventanas y cerramientos de vidrio busca ser más sostenible y amigable con el medio ambiente, por lo cual suscribió un “acuerdo de producción limpia” (APL) con el Estado.
En concreto, se trató de una firma entre la Asociación Gremial Chilena del Vidrio, el Aluminio y PVC (Achival) y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo “para promover la implementación de acciones en la gestión de insumos y residuos del proceso de fabricación de ventanas”, indicó Corfo en un comunicado.
El APL está dirigido a empresas con instalaciones productivas o de servicios situadas en las regiones Metropolitana y de Valparaíso.
Con esto se implementará un trabajo colaborativo público-privado en un plazo de 24 meses, con la participación y apoyo técnico del Ministerio del Medio Ambiente, el Instituto de la Construcción – a través del Programa Construye 2025 – y Cristalerías de Chile.
“La inexistencia de una estandarización del dimensionamiento de las ventanas para la construcción es uno de los principales factores que incide en la generación de residuos del sector”, explicaron desde Corfo.
Eso porque los desechos suelen ser de tamaños y tipos totalmente diferentes de un proyecto a otro.
De acuerdo a la estimación realizada por Achival en el marco del proyecto de diagnóstico y propuesta de APL, en la fabricación de ventanas con vidrio laminado los residuos alcanzan al 22% y en los termopaneles alcanzan el 12% de la plancha de vidrio utilizada.
En tanto, respecto de los perfiles de PVC foliados, los retazos residuales alcanzan el 16%.
Cuantificar, caracterizar y valorizar los residuos de la producción de ventanas
“Se van a cuantificar y caracterizar los residuos, pero sobre todo se va a buscar diseñar e implementar una valorización de estos”, ratificó Ximena Ruz, directora ejecutiva de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático.
“Este acuerdo tiene muchas oportunidades de innovación en la industria ventanas y ese es el desafío que tenemos, creemos que buscar aprovechar los materiales eficientemente, disminuir la generación, maximizar la valorización y avanzar hacia una adecuada gestión circular es el gran compromiso que tiene hoy nuestro país y que nos va a seguir movilizando en las próximas décadas”, subrayó.
Por su parte Guillermo Silva, gerente general de Achival, comentó que “este APL es un hito muy importante para nuestra asociación”.
El ejecutivo habló acerca de la importancia para el gremio de mejorar los estándares productivos y promover un desarrollo sostenible hacia la economía circular en todas las empresas asociadas.
En tanto, desde el Ministerio del Medio Ambiente, el jefe de la Oficina de Economía Circular, Tomás Saieg, señaló que “este APL nos va a permitir comprometer a empresas fabricantes de ventanas a transitar a la economía circular a través de la medición de su línea base y la identificación de dónde están las mayores brechas”.
Con el APL “Hacia un desarrollo sostenible de la industria de las ventanas y cerramientos de vidrio” también se espera definir atributos de circularidad para el sector y propiciar la innovación en gestión de materiales en las fábricas y su cadena de proveedores y clientes.
Fuente: BioBioChile
Iniciativa Construye Zero es favorecida por Corfo en la lucha contra el cambio climático
Esta fue la única iniciativa de la industria de la construcción que se asignó un presupuesto de MM$1.970 para un plazo de 36 meses, lo que se suma a un monto de MM$1.313 de aporte de CTeC y los otros 36 participantes.
Si bien Chile no es el principal responsable de la crisis climática por la que está cursando el mundo, “dadas sus condiciones geoclimáticas y características de su matriz productiva, sin duda sufrirá sus impactos más agudos si no se adapta a las condiciones que el cambio climático ha impuesto”, comenta Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo.
Así, “el desafío de avanzar hacia un modelo de desarrollo productivo sostenible nos empuja a transformar nuestra matriz productiva, e instaurar una que responda a objetivos de desarrollo deseables para el país, con políticas industriales y de innovación que además tengan en cuenta los actuales desafíos que conlleva enfrentar esta crisis”, añade el ejecutivo.
El sector construcción no está exento de estos desafíos, sobre todo considerando las cifras del sector en materia de sustentabilidad, que lo ubican como el mayor consumidor de materias primas (50% de la producción de acero; 3.000 toneladas de materias primas), y uno de los principales generadores de residuos (34% de los residuos sólidos) y de GEI (22.8% GEI y material particulado).
Para abordar este desafío, se debe tomar una serie de medidas desde la industria, no sólo en materias de mitigación, sino también en estrategias de adaptación, para diferentes escenarios de cambio climático, desarrollo de economía circular y/o simbiosis industrial, en línea con las políticas para una reactivación económica sostenible.
En este contexto, Corfo, a través de su Gerencia de Capacidades Tecnológicas, lanzó a inicios de este año la convocatoria a “Programas Tecnológicos de Transformación Productiva ante el Cambio Climático”, que busca ser un mecanismo de aceleración para la adaptación de diferentes industrias, al focalizarse en el desarrollo e incorporación de tecnologías específicas a estos fines.
Participación de la industria
En total, este llamado tuvo 22 postulaciones, siendo dos correspondientes al sector construcción, que cuentan con la participación de más de 50 entidades, de las cuales 55% corresponde a empresas. “Este conjunto de actores considera representantes de los sectores público, privado y la academia, y distintos eslabones de la cadena de valor”, señala Hentzschel. Así, la propuesta Construye Zero fue la única seleccionada de este sector, y cuenta con la participación de 37 entidades, de las cuales 17 son empresas privadas.
“La elección de esta propuesta (y otras dos más) responde a una rigurosa evaluación realizada en función de criterios previamente establecidos y conocidos por los postulantes; elementos como la pertinencia tecnológica y adicionalidad de la propuesta, los participantes (beneficiario, coejecutores y asociados), la coherencia del plan de trabajo, modelo de gestión y presupuesto, y, por último, los resultados e impactos, fueron los elementos considerados para seleccionar a los beneficiarios”, asegura el gerente de Corfo.
De esta manera, en un plazo de 36 meses, este programa se propone ejecutar un portafolio de 10 proyectos, que busca dar respuesta a ocho retos asociados a la productividad, eficiencia y sustentabilidad, a lo largo de todo el ciclo de vida del entorno construido; retos tales como eficiencia energética e hídrica, edificios de consumo energético casi nulo, reducción de CO2, medición y reporte, son algunos de ellos.
“Se espera obtener paquetes tecnológicos de medición y/o modelación, reingeniería de materiales, aplicación de métodos modernos de construcción, nuevas empresas trabajando en forma colaborativa, entre otros, que impacten en los costos de construcción de un proyecto, en duración de la construcción off site y on site, y en indicadores como generación de residuos, uso de energía y agua en el sector, emisiones de CO2, demanda energética para enfriamiento, entre otros”, especifica Hentzschel.
Para la ejecución de este proyecto, Corfo ha asignado un presupuesto de MM$1.970 para un plazo de 36 meses, lo que se suma a un monto de MM$1.313 de aporte de CTeC y los otros participantes.
Con ello, “las iniciativas que conforman el proyecto permitirán al sector contar con nuevas alternativas y soluciones para reemplazar algunos de sus procesos o materias primas, que permitan agregar valor a procesos y productos, transformando los modelos de operación de las empresas hacia modelos más sustentables”, concluye el gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo.

Las innovadoras iniciativas de economía circular que desafían a la industria de la edificación
Un pasaporte de materiales sustentables, una losa plástica que puede soportar hasta 1.020 toneladas por metro cuadrado, paneles construidos en madera, arcilla y fibra de trigo, y revestimientos elaborados con madera desechada por la industria de la construcción fueron parte del Reto de Economía Circular de Corfo y Construye2025.
Siempre con la misión de articular los esfuerzos necesarios para que la industria de la construcción en Chile avance en procesos participativos y colaborativos en pos de la sustentabilidad, es que Corfo, junto a Construye2025, generaron el Reto de Economía Circular en Construcción, lanzado en diciembre del 2021, que terminó con ocho iniciativas finalistas.
“Fue un total de ocho proyectos a los cuales entregamos apoyo para ejecutar la etapa de “Validación en Entornos Reales” de esta convocatoria, cuyo objetivo es ‘disminuir la pérdida de recursos en el sector construcción y las externalidades negativas, a través de soluciones tecnológicas aplicadas a modelos de negocios, productos y/o servicios que incorporen la Economía Circular’. De estas iniciativas, siete continuaron a la siguiente etapa, y se encuentran desarrollando su Plan de Escalabilidad”, precisa Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo.
Proyectos como “Pasaporte de Materiales” de CTeC y Chile GBC, “Cobijopanel”, de Cobijosano y “Reviste” de la Soc. Reviste SpA, son parte de este conjunto de iniciativas, que permitirán contar con nuevos sistemas constructivos, plataformas y materiales que incorporan dentro de sus atributos la economía circular en construcción.
En ese sentido, “hubo una muy buena respuesta de la industria desde el diseño de la convocatoria; a través del programa Construye2025 y, en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción, se validaron los desafíos que tenía el sector en materia de economía circular y se difundió la convocatoria, lo cual nos permitió alcanzar un número importante de postulaciones”, cuenta el ejecutivo.
En total, la estatal recibió cerca de 40 iniciativas, con casi 70 entidades participantes, de las regiones de Arica y Parinacota, Metropolitana, Araucanía, Valparaíso, Maule, Los Ríos, Biobío, Los Lagos, Tarapacá y Antofagasta. “Consideramos que esto fue muy positivo, ya que fue el primer ejercicio de innovación abierta para resolver retos específicos del sector y logramos articular al ecosistema, vinculando a los emprendedores con empresas consolidadas”, manifiesta el gerente.
“Sabemos que el sector tiene importantes desafíos en materia de sustentabilidad y la economía circular representa un camino para avanzar en el cierre de brechas en este ámbito. La Hoja de Ruta de Residuos de Construcción y Demolición y la Estrategia de Economía Circular en Construcción, imponen la necesidad de actuar en esta materia, ya que se han fijado metas al respecto: se espera que al 2025, 15% de los materiales y sistemas constructivos cuenten con certificación de atributos circulares, meta que aumenta a 30% para 2035; y al 2050, se espera que al menos 30% del volumen de los RCD se valoricen”, explica Hentzschel.
Y, precisamente, estas iniciativas “aportan en dar respuesta a problemas y desafíos que enfrentan las empresas en ámbitos como uso de nuevos materiales, sistemas constructivos sustentables, soluciones tecnológicas para uso eficiente de recursos y la gestión sustentable de sus residuos”, sostiene el profesional de Corfo.
Uno a uno
Las iniciativas finalistas se presentaron en el congreso “Construyendo Chile”, el 30 de agosto pasado.
“Fue una gran y exhaustiva evaluación donde pudieron ser seleccionados, para que en la primera etapa de este concurso, pudieran incorporar sus tecnologías en un entorno real”, indicó en la oportunidad Elizabeth Zapata, directora de Desarrollo Tecnológico de Corfo, quien elogió los resultados obtenidos por quienes lideraron los proyectos ganadores.
La plataforma para materiales de la construcción, “Pasaporte de Materiales”, perteneciente al Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción (CTeC) y Chile GBC, fue una de las iniciativas ganadoras. Ésta permite registrar la información técnica de sustentabilidad y circularidad de los materiales, incluyendo su caracterización, trazabilidad y toxicidad.
“Nosotros, identificamos -hace mucho tiempo- la importancia de tener la información sobre los productos y materiales que componen un edificio. Es entender cuáles son sus características técnicas, de circularidad, de sustentabilidad y desde esa perspectiva vimos una oportunidad para levantar esa información”, dice Natalia Reyes, jefa de Sustentabilidad del CTeC.
Con la información cotejada por la plataforma, es posible tomar decisiones claves para la gestión de los activos inmobiliarios y entender -desde esa perspectiva- que dentro de un edificio está la información de los materiales que lo componen. “Esto me permite -al final de la vida útil- generar ciclos, es decir, entender que los materiales son activos, que están en un periodo de tiempo en una edificio y desde esa perspectiva, yo puedo -al final- reutilizarlos y volverlos a ciclos productivos”, acota la ejecutiva del CTeC.
Menos residuos
Otra iniciativa destacada por el “Reto de Economía Circular” fue la “Losa Plástica Modular Sustentable DEX” de Dexfloor, una losa de uso industrial que es reutilizable y que mejora los tiempos y costos. Este producto se puede instalar en distintos tipos de superficie, para llegar a resistir entre 485 y 1.020 toneladas por metro cuadrado, dependiendo de su versión estándar o de alta resistencia.
Según Francisco Cruz de Dexfloor, esta losa modular nació con tres ideas muy importantes: “primero que es de uso industrial, buscamos que sea de alta resistencia, para que pueda ser usada masivamente; segundo, nos enfocamos en que fuera un producto que pudiera ser fabricado a partir de materiales plásticos reciclados, no solo que consuma mucho material reciclado difícil, sino que -además- al final de su vida útil, también se pueda reciclar y transformar en nuevos “DEX”, como decimos nosotros”, comentó.
Como tercer objetivo, el modelo de negocios busca una disminución en los costos y en los tiempos de construcción y que, definitivamente, al reemplazar losas de hormigón o asfaltos, se eliminen los residuos que genera la demolición de losas y pavimentos.
La herramienta digital para impulsar la construcción circular, “Revaloriza” de RCP Residuos SPA fue otro de los proyectos ganadores. La plataforma digital busca poner en contacto a diversos actores que participan en el proceso de reutilización de materiales, desde recicladores básicos, a transportistas y emprendedores.
“Nosotros somos la primera línea de conexión para la recuperación de estos residuos y ahí nos dimos cuenta de otro problema, que había muy poca comunicación entre todos los actores de esta cadena (…) Si yo soy generador o soy particular y tengo residuos, por medio de mi plataforma voy a poder solicitar un transporte que me vaya a buscar el residuo (…) y que el residuo va a llegar a un lugar autorizado como Revaloriza y al mismo tiempo, poder hacer la trazabilidad de la gestión de los residuos y poder declararlo en la plataforma del Ministerio del Medio Ambiente”, dijo Sebastián Aguilera de RCP Residuos.
Asimismo, Ecopolímeros Spa, destacó en este llamado por su proyecto de renovación de infraestructura público -privada, con ecopolímeros modificados.“Lo que generamos nosotros es innovación focalizada, que es principalmente plásticos de la construcción que no habían sido tomados para ser revalorizados, como por ejemplo el PPR, polietileno de alta densidad y de baja densidad, que se botaban simplemente”, detalló Cristopher Frías, representante de la iniciativa.
Luego de un trabajo de consulta con varias compañías dedicadas al rubro, el equipo se vinculó con la empresa recicladora base “Krisolplast” que facilitó maquinaria para procesar el plástico y hacer perfiles y palmetas con materiales revalorizados.
En Talca, otra de las empresas ganadoras del desafío, Cooperativa de Trabajo de Bioconstrucción Cobijo Sano Limitada, mostró su producto “Cobijo Panel”, en el Congreso “Construyendo Chile”. Su panel prefabricado para construcción sirve para envolventes, pisos y cielos y está compuesto, principalmente, de madera, arcilla y fibra de trigo de alta densidad.
“La fibra de trigo la rescatamos de la industria agrícola. Hoy es un material de descarte en muchas toneladas, en muchos lugares ni siquiera lo utilizan en nada. Para nosotros es un producto en mucha abundancia en la región y que hemos identificado también en otros países, donde el modelo de negocio se puede replicar. Tenemos una estrategia que habla del triple cien, que son materias primas a 100 kilómetros de distancia, obras de edificación que podemos construir en cien días y vías útiles de edificaciones que pueden ser de más de 100 años”, explicó el representante de la cooperativa, Camilo González.
Los paneles térmicos que desarrollan están empapados de la tradición de los antepasados maulinos, que trabajaban con la arcilla, el adobe y las fibras naturales, y que con esta innovación de cierta manera revalorizan. Estos “Cobijo Panel”, cuentan con una valoración técnica y comercial. Además, su carácter estructural y de aislación está certificado por el IDIEM de la Universidad de Chile.
“Reviste, una segunda vida para los materiales y las personas” fue también reconocido entre los proyectos, no solo por la economía circular que genera si no también por su apuesta distributiva y social. En Reviste, recuperan la madera de la industria de la construcción y la transforman en revestimientos sostenibles, que califican como “los más auténticos y socialmente responsables de Chile”. El equipo detrás vio una segunda oportunidad en la madera, desde el diseño y la innovación, para lo cual recuperan grandes volúmenes de maderas para transformarlas en productos que también se generan en grandes volúmenes, logrando un impacto real en el medio ambiente.
Pero, además, en Reviste promueven la reinserción laboral y social junto a Gendarmería de Chile, dándoles una segunda oportunidad laboral a personas que en su mayoría nunca tuvieron oportunidades. “Sabíamos que había algo importante, algo bueno y lo mezclamos, y se cumplió la idea que lo pudiéramos hacer con gente vulnerable, con gente que necesita más ayuda, más apoyo, y de ahí surge la idea de hacer un proyecto medioambiental, como también social”, contó Hugo Peirano de Reviste Spa.
Para el emprendedor, el significado de este producto desde lo material y hasta lo más profundo es incomparable. “Cada palmeta es única, cada palmeta está hecha a mano, cada palmeta cuenta una historia y con cada palmeta que tenemos ayudamos a las personas que más lo necesitan y que en gran parte han sido abandonados por la sociedad”, comentó en “Construyendo Chile”.
Construye2025 y Colegio de Arquitectos lanzarán concurso para construir viviendas sociales sustentables
Dirigido a estudiantes de pregrado de arquitectura y carreras afines, el concurso Desafío Net Zero 2030 impulsará el desarrollo de iniciativas innovadoras para abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara al 2030.
Construye2025 y el Colegio de Arquitectos de Chile lanzarán el 23 de noviembre el Concurso Desafío Net Zero 2030, dirigido a estudiantes de pregrado, tanto de universidades como de institutos profesionales, que cursen carreras afines al área de la construcción para desarrollar un diseño de prototipo de viviendas innovadoras y sustentables, que cumplan con los requisitos del subsidio habitacional DS19.
En este contexto, los jóvenes deberán formar equipos de cinco personas y un tutor para desarrollar estos prototipos, considerando que en Chile el déficit habitacional es de 650.000 viviendas aproximadamente y existen 1.091 campamentos con un total de 71.961 hogares en ellos, además de las cifras que arroja el sector de la construcción a nivel internacional: genera el 35% de residuos, el 38% de los gases de efecto invernadero, consume el 35% de energía y un 20% de agua dulce.
De esta manera, ambas instituciones buscan aportar al déficit habitacional, avanzando hacia el desarrollo sostenible, con énfasis en la innovación para que la arquitectura y la construcción alcancen los objetivos de desarrollo sostenible que se esperan a 2030. El certamen aspira a contribuir al logro de la carbono neutralidad que Chile tiene como meta para 2050.
Pablo Ivelic, presidente de Construye2025, pone énfasis en la urgencia de transformar a la industria de la construcción en una más productiva y más sustentable. “Llevamos seis años de vida y mediante diferentes acciones hemos entendido que la principal manera de abordar este desafío es desde el diseño de la infraestructura”, afirma.
El líder del programa, impulsado por Corfo y administrado por el Instituto de la Construcción, expresa también su absoluta convicción de que a través de esta iniciativa “se pueden generar quiebres relevantes para cambiar en Chile, no sólo buscando mayor productividad y sustentabilidad, sino también un desarrollo sostenible para el país”.
La convocatoria
El llamado quedará abierto para que las casas de estudio patrocinen el evento, se inscriban en él y den las facilidades a sus estudiantes para ser parte del desafío. La meta es llegar a recibir un centenar de ideas de proyectos, apoyando a los equipos con cursos y capacitaciones relacionados con los cuatro ejes a evaluar: consumo neto de energía, emisiones netas de CO2, industrialización y economía circular.
“Construye2025 y la CChC han hecho varios estudios para detectar cuáles son las brechas que frenan la transformación de Chile como país más sustentable y productivo. El 40% de la brecha está en el diseño”, comenta Marcos Brito, gerente de Construye2025.
En este sentido, Jadille Baza, presidenta del Colegio de Arquitectos, hace hincapié en la importancia de incorporar esta visión desde el diseño, y a través de un trabajo multidisciplinario de los distintos actores que confluyen en la construcción de este tipo de infraestructura. Además, recuerda la obligatoriedad de la Calificación Energética a contar de 2023 y enfatiza en la Ley Marco de Cambio Climático, que apunta al cumplimiento de las metas a 2025.
Por ello, los equipos deberán estar integrados por cinco estudiantes, de los cuales al menos dos deben cursar arquitectura. Además, todos ellos deben tener un avance de más del 50% de sus carreras. Del total de iniciativas que se inscriban en una etapa posterior, se elegirá a las cinco mejores y de ahí saldrán los tres proyectos ganadores.
El premio para el equipo que logre el primer lugar será una pasantía de una semana -con todos los gastos pagados- en la Universidad de Nottingham, premio avaluado en cerca de $15.000.000. En tanto, el equipo que obtenga el segundo lugar recibirá un millón y medio de pesos; y, el que se adjudique el tercer puesto, obtendrá un incentivo de un millón de pesos.
El lanzamiento se realizará vía streaming el 23 de noviembre, a las 17:00 horas y ya ha sumado el compromiso de participación de 23 entidades de educación superior. Las inscripciones están disponibles en este LINK.
Instituto de la Construcción continua como entidad gestora de Construye2025
En diciembre de 2019, el Instituto de la Construcción suscribió un convenio con Corfo para desempeñarse como Entidad Gestora del Programa Construye2025 para el trienio diciembre 2019 – diciembre 2022.
Dado los buenos resultados conseguidos durante este periodo, que se resumen en una administración colaborativa que dio soporte al buen trabajo desarrollado por el equipo y gobernanza del programa, el comité ejecutivo de Construye2025 nominó al Instituto de la Construcción para que continúe como Entidad Gestora del Programa durante el tercer y último trienio al alero de Corfo. Por su parte, el Directorio del Instituto aprobó esta continuidad.

Pablo Ivelic, presidente de Construye2025, señala que el Instituto y el programa comparten propósito y visión. “El trabajo conjunto solo puede ser virtuoso en función de la cooperación y unión de esfuerzos. En adición, el Instituto es una institución de trayectoria, con procedimientos formales y un trabajo muy profesional. Tenerlos como entidad gestora le ha permitido al Construye2025 trabajar con mayor estructura y contar con un apoyo técnico de primer nivel”.
En este sentido, Gustavo Cortés, jefe del Proyecto Construye2025, señala que además de las labores propias de la administración, el IC propuso modificaciones importantes en la gobernanza del programa, particularmente en la nueva conformación del Comité Ejecutivo, única instancia del programa con capacidad de toma de decisiones.
“Hoy, el comité está integrado por representantes del sector público (MOP-Minvu y Corfo), del sector privado (CChC- IC) y academia (PUCV). Por otra parte y dado que los objetivos y propósitos de Construye2025 y el IC están alineados, se ha coordinado el trabajo desarrollado por ambos equipos, de manera de lograr un trabajo coordinado y complementario, evitando la duplicidad de funciones”.
Son varios los logros del programa durante este 2022 y Pablo Ivelic destaca tres. “La formalización de un convenio de trabajo y la implementación de una gobernanza entre la CChC, el IC y Construye2025 para la Estrategia de Economía Circular, el diseño y lanzamiento del concurso universitario “Desafío Net Zero 2030”, que busca inculcar las temáticas de construcción sustentable y economía circular en los futuros profesionales que diseñarán infraestructura en el mañana, y el impulso a la vivienda industrializada que está implementando el Minvu, como parte de las estrategias para abordar de manera eficiente el déficit habitacional”.

Para esta nueva etapa, Gustavo Cortés, comenta que dado que el programa ha logrado instalar temas relevantes en el sector, vinculados a sustentabilidad, productividad e innovación, el trabajo es cada vez mayor y más intenso por lo que el soporte en administración también será mayor. “Nuestro desafío es proporcionar una plataforma adecuada con propuestas innovadoras, protocolos efectivos, información oportuna, para así contribuir a alcanzar los objetivos y metas para el trienio”.
Por su parte, Pablo Ivelic concuerda en que Construye2025 ha sido capaz de instalar temáticas que en su momento no estaban presentes en el discurso del rubro, como la industrialización, la innovación, la gestión de residuos. “Si bien aún hay espacio para seguir avanzando en esas temáticas, creo que el principal desafío está en consolidar la Estrategia de Economía Circular en la Construcción. Es una necesidad de todas las industrias, pero, en particular, en la nuestra por los niveles de emisión que genera el desarrollo de infraestructura”.
Sin duda que durante este trienio se ha logrado implementar una administración formal, colaborativa y eficiente, que a la vez cumple con los estándares de transparencia y trazabilidad que demanda un Programa de Corfo y el Instituto de la Construcción.
“Afortunadamente se ha logrado desarrollar un trabajo armónico, colaborativo, de respeto y confianza entre los actores participantes de este programa, por lo que enfrentamos los próximos desafíos con mucho optimismo”, señala Gustavo Cortés.
En forma paralela, Ivelic añade que los desafíos están relacionados con la complejidad de los últimos años para la industria de la construcción. “A las restricciones impuestas por la pandemia, le sucedieron las alzas en los costos de construcción y la disponibilidad de mano de obra, y ahora una baja en la inversión que afecta el desarrollo de nuevos proyectos. Es difícil instalar temas estratégicos y transformacionales cuando los problemas aquejan a la subsistencia de las organizaciones que conforman la cadena de valor; sin embargo, también es cierto que estos son momentos en donde se requiere pensar diferente y analizar cómo se pueden hacer las cosas de manera distinta. Tengo la convicción de que el próximo período será fructífero con esa mirada”.
Fuente: Instituto de la Construcción
La industria de la construcción se compromete formalmente con la economía circular
En la feria Edifica 2022 se firmó el compromiso que promoverá la Estrategia de Economía Circular, iniciativa colaborativa a la que suscribieron la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el Instituto de la Construcción (IC) y Construye2025.
Para instalar en Chile una cultura que apunte al desarrollo sostenible de la industria de la construcción se firmó la “Estrategia de Economía Circular en Construcción”, que fortalecerá el vínculo entre el sector público, privado y la academia.
En la ceremonia participaron Pedro Plaza, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción y presidente del Consejo Sostenibilidad del gremio; Ricardo Fernández, presidente del Instituto de la Construcción; Pablo Ivelic, presidente de Construye2025; Ximena Ruz, directora de la Agencia Sustentabilidad y Cambio Climático; y Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, quien puso énfasis en los desafíos de desarrollo productivo sostenible de este sector.
“Es importante consolidar la Estrategia de Economía Circular, mediante una firma de compromiso público y privado que la transformen en un plan de acción”, dijo Hentzschel. Además, la autoridad de Corfo destacó la oportunidad de avanzar, a través de estas acciones, en la productividad de un sector tan relevante -como es la construcción- para nuestra economía, que concentra sobre un 8% de los empleos y que tiene mucho que decir en “desafíos país” como el alto déficit habitacional.
Tras la firma del acuerdo, Miguel Pérez, líder de Economía Circular de la CChC, destacó el intenso trabajo que permitió identificar la serie de tareas sobre las que se necesita trabajar para avanzar en este ámbito. “Las oportunidades que tenemos frente a la economía circular y los acuerdos de producción limpia, son múltiples. Hay que imaginarse que por donde se botan los escombros, lo único que cae son recursos mal utilizados, que se pierden”, indicó Pérez.
Para Pablo Ivelic, presidente del Consejo Directivo de Construye2025, la formalización de un convenio de trabajo y la implementación de una gobernanza entre la CChC, el IC y Construye2025 para la Estrategia de Economía Circular está dentro de los hitos que marcaron al programa durante 2022. Por ello, cree que en los próximos años “el principal desafío está en consolidar la Estrategia de Economía Circular en la Construcción. Es una necesidad de todas las industrias, pero, en particular, en la nuestra por los niveles de emisiones y residuos que genera el desarrollo de la edificación e infraestructura”, aseguró

Valorización y circularidad
Según el representante de la CChC, la meta es lograr que los escombros tengan valor como recursos. “La madre de todas las batallas está en el diseño que nosotros vamos a poder generar”, acotó. En este sentido, afirmó que la palabra “economía” en la circularidad es extraordinaria. “El fondo nos presenta desafíos que involucran todos los aspectos y aquí uno de los más importantes -indudablemente- es la sostenibilidad, que es el medio ambiente”, dijo.
Sin embargo, hay conciencia de que no es el único aspecto por considerar, ya que la productividad es igual de relevante. “La gracia de la economía circular es que junta estos dos mundos, porque si no tenemos un medio ambiente sano no vamos a poder seguir haciendo lo que estamos haciendo y si no tenemos una forma económica y productiva de hacerlo, tampoco lo vamos a poder realizar, entonces aquí se nos juntan dos aspectos que son relevantes”, aseguró Pérez.
Finalmente, el ejecutivo resaltó que una empresa por sí sola no logrará respuestas, ni tampoco lo hará la Cámara Chilena de la Construcción. “Es necesario que trabajen -de manera colaborativa- el sector público y el sector privado”, comentó.
Chile GBC realizará quinta versión del International Summit “Construye Sostenible”
La actividad, que forma parte de la Chile Green Building Week, tendrá como temas centrales #ConstruyeCircular y #ConstruyeZero, que serán abordados por expositores nacionales e internacionales referentes en economía circular y descarbonización, además de paneles de conversación y llamados a la acción.
Para generar una discusión constructiva sobre los desafíos para alcanzar un entorno construido circular, bajo en carbono, resiliente al clima, equitativo y regenerativo, Chile Green Building Council (Chile GBC) realizará el International Summit “Construye Sostenible”, los días 26 y 27 de octubre, de 8:30 a 13:30 horas en el Aula Magna de la Universidad del Desarrollo (Avenida Plaza 680, Las Condes).
“El International Summit se realiza en el marco de la Chile Green Building Week que organizamos desde hace un par de años, con la colaboración de empresas y organizaciones socias y aliadas interesadas en apoyar nuestro trabajo de sensibilizar a los distintos actores del sector para poder contar con más agentes de cambio comprometidos con el desarrollo sostenible”, señala María Fernanda Aguirre, Directora Ejecutiva de Chile GBC.
El programa de la actividad contempla la participación de expositores nacionales e internacionales, además de paneles de conversación con representantes de diversas entidades.
En la primera jornada enfocada en #ConstruyeCircular, participará Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo; Stephanie Barger, director Markert Transformation & Development, TRUE Zero Waste Program; y Scarlett Vásquez, directora general de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas.
Por su parte, en la segunda jornada enfocada en #ConstruyeZero, participará Claudio Orrego, Gobernador Regional Metropolitano de Santiago; Usha Iyer-Raniga, Co Lead One Planet Network, Sustainable Buildings and Construction Programme de UNEP; y Florencia Attademo-Hirt, gerente general Dpto. de Países del Cono Sur y Representante en Chile del Banco Interamericano de Desarrollo.
Si bien nuestro país ha avanzado en la generación de instrumentos e iniciativas alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Metas de Carbono Neutralidad, la última información provista por la comunidad científica y organizaciones nacionales e internacionales, han hecho evidente la urgencia de acelerar la transformación del sector.
“Es urgente que el sector de la construcción fomente la innovación, la industrialización y mejore la productividad, incentivando el desarrollo e implementación de modelos de circularidad para tener una industria que no solo reduzca sus emisiones sino que también sea resiliente y regenerativa”, agrega María Fernanda Aguirre, Directora Ejecutiva de Chile GBC.
El International Summit “Construye Sostenible”, cuenta con el apoyo de Arauco, Aceros AZA, Falabella Inmobiliario, Falabella Retail, Knauf Chile, Rain Bird y Sodimac; y es patrocinado por el Ministerio del Medio Ambiente, Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, CIPYCS, Construye2025, CTeC, Instituto de la Construcción y Pacto Global.
Las inscripciones para el evento, de carácter gratuito, son a través del siguiente link https://lnkd.in/e-ASQfHe
Más info del evento en https://chilegbc.cl/index.php?sec=international-summit&year=2022
Sector construcción firmó compromiso para impulsar la implementación de su Estrategia de Economía Circular
Tras un recorrido por la Feria Edifica 2022 y con el fin de estrechar la colaboración y fortalecer la vinculación entre el sector público, privado y academia, se firmó este acuerdo que pretende fomentar el desarrollo sostenible de la industria.
Con la visión de establecer en Chile la cultura de una construcción circular, que permita el desarrollo sostenible de la industria, se firmó un compromiso para impulsar la Estrategia de Economía Circular en Construcción, una iniciativa de creación colaborativa en la que participaron como actores activos la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el Instituto de la Construcción (IC) y Construye2025 de Corfo, programa impulsado por Corfo.
Esta firma se realizó en el marco de Edifica 2022, la feria de construcción más importante de Hispanoamérica que, tras tres años, volvió a la presencialidad, mostrando las principales innovaciones de la industria y, además, generando conciencia en el sector, con un espacio dedicado a la gestión de residuos, dando cuenta del impacto que estos generan en el entorno.
La ceremonia contó con la participación de Pedro Plaza, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción y presidente del Consejo Sostenibilidad de la misma entidad; Ricardo Fernández, presidente del Instituto de la Construcción; Pablo Ivelic, presidente de Construye2025, además de Ximena Ruz, directora de la Agencia Sustentabilidad y Cambio Climático y Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo.
Tras un recorrido por la feria y en el marco de la Semana de la Productividad, que también se desarrolló en esta exposición, los representantes de las tres entidades relacionadas a la estrategia, sellaron este compromiso, con la firma de un acuerdo que busca estrechar la colaboración y fortalecer la vinculación entre el sector público, privado y academia impulsando la mirada circular en la industria de la construcción.

La economía circular, en este sentido, se presenta como un medio para avanzar en la sostenibilidad de la industria de la construcción, abriendo múltiples oportunidades de innovación y nuevos modelos de negocio y emprendimiento para todos los actores de la cadena de valor, permitiendo un uso más eficaz de los recursos, minimizando los residuos e impactos ambientales desde el diseño. Así, la estrategia busca generar un plan de acción público-privado al 2025, en el marco de la Hoja de Ruta Nacional de Economía Circular al 2040.
Con esta hoja de ruta, Chile se posiciona como un país pionero en la materia. Por esta razón, la Construcción quiso avanzar en este desafío trasformador y desarrollar de forma colaborativa esta estrategia sectorial.
Para la Cámara Chilena de la Construcción esta iniciativa resulta fundamental para el desarrollo de la industria y se enmarca dentro de uno de los pilares del COMPROMISO PRO que impulsa a las empresas y obras de construcción a mejorar su desempeño para que el impacto en la sociedad sea cada vez más positivo.
Desarrollo colaborativo
La estrategia de economía circular en la construcción pretende establecer en Chile la cultura de construcción circular, entendiéndola como una oportunidad para el desarrollo sostenible, social, ambiental y económico de la industria, a través del incentivo de iniciativas coordinadas entre el sector público, privado, la academia y la validación ciudadana.
Estas alianzas han sido cruciales para lograr los objetivos desde un estilo de colaboración que han permitido co-crear la estrategia de economía circular en construcción y ponerla en práctica.
Frutos tempranos
Como frutos tempranos de esta estrategia de economía circular, se han ejecutado el Acuerdo de Producción Limpia de Valparaíso y la “mesa interregional de Gestión de Residuos: Hacia la Economía Circular”, iniciativas que buscan extender este esfuerzo a nivel nacional, iniciando en Antofagasta, Puerto Montt y Punta Arenas.
En el caso de los Acuerdos de Producción Limpia (APL), su principal eje de acción es la colaboración; es decir, la promoción de alianzas para impulsar soluciones a temas ambientales que preocupan al país y a las personas. En el caso del APL de Valparaíso está en línea con el trabajo que se ha realizado en la hoja de ruta de economía circular de nuestro país y, principalmente, con la estrategia para avanzar hacia una cultura de construcción circular, mediante la gestión coordinada y colaborativa entre los distintos actores de la cadena de valor en la región de Valparaíso.
También destaca la creación del Comité de Economía Circular del Instituto de la Construcción, con más de 30 representantes de la academia, entidades públicas y privadas que participan activamente en sesiones colaborativas para proponer y concretar acciones libremente y de acuerdo con sus capacidades, propiciando sinergias.
Asimismo, también desde Construye2025 trabajan en acelerar la transformación de la construcción promoviendo la innovación y la sustentabilidad, mediante la articulación entre actores públicos, privados y la academia. Una iniciativa destacada, en esta materia, es el Reto de Innovación en Economía Circular en Construcción, convocado por Corfo, desafiando al sector a hacer un uso más eficiente de los recursos y a disminuir sus pérdidas utilizando nuevas soluciones tecnológicas y modelos de negocios circulares.
Sobre la Estrategia de Economía Circular en Construcción
La Estrategia de Economía Circular en la Construcción, es una iniciativa promovida por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), el Instituto de la Construcción (IC) y el programa Construye2025 de Corfo, que cuenta la facilitación técnica de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT y pretende promover en Chile la economía circular, viéndola como un desafío y al mismo tiempo como una oportunidad que permita el desarrollo sostenible, social, ambiental y económico de la industria de la construcción, a través del incentivo de iniciativas coordinadas entre el sector público, privado y academia.
Con la visión de “establecer en Chile la cultura de construcción circular, que permita el desarrollo sostenible de la industria”, la Estrategia tuvo su puntapié inicial en noviembre del 2020, cuando distintos representantes de las instituciones líderes y autoridades nacionales invitaron a adherir.
Este proyecto es de carácter nacional y busca impulsar medidas que disminuyan la demanda de recursos, lograr menor impacto ambiental, la regeneración del medio ambiente y protección del patrimonio ambiental, junto con la mejora de la calidad de vida de las personas. Sumado a esto, también instala la oportunidad de innovación y nuevos modelos de negocio circulares, para generar una reactivación económica verde posterior al escenario de pandemia.
La Estrategia de Economía Circular en Construcción tuvo un proceso de co-construcción que contó con la participación de más de 800 profesionales del sector a nivel nacional, en charlas y talleres para identificar las iniciativas prioritarias al año 2025.
La Estrategia cuenta con 11 iniciativas, de acuerdo con 6 ejes, cuyos objetivos son:
1. FORMACIÓN: Contar con profesionales, técnicos y operarios capacitados para realizar proyectos que incorporen la economía circular en el sector construcción.
2. MARCO NORMATIVO: Resolver asimetrías de información respecto al marco normativo y fortalecer colaboración entre sector público y privado para desarrollo normativo.
3. BENCHMARKING Y DIFUSIÓN: Visibilizar casos, datos e indicadores para fomentar la incorporación de conceptos de economía circular e innovación en etapas tempranas de proyectos, involucrando a toda la cadena de valor.
4. INNOVACIÓN: Generar instancias de vinculación entre empresas, academia y ecosistema emprendedor para favorecer innovación en economía circular.
5. INCENTIVOS: Generar incentivos que permitan promover que el sector privado cultive una cultura de Economía circular
6. COLABORACIÓN: Crear espacios de encuentro, intercambio de conocimientos, colaboración y construcción de confianza para producir sinergia entre los distintos actores de la cadena de valor de la construcción e industrias relacionadas.
De este modo, la estrategia permitiría guiar y coordinar el desarrollo de diversas iniciativas en el sector, lideradas por distintos actores y en diferentes regiones, de modo tal de potenciar el alcance y evitar duplicidad de esfuerzos. Asimismo, permitirá generar herramientas habilitantes para la innovación y el avance en reducción impactos ambientales de las empresas, tal como la prevención y gestión de residuos, reducción de emisiones y mejora de la productividad.
Para más información, puede visitar: https://economiacircularconstruccion.cl/
Las iniciativas con las que el sector público busca acelerar la economía circular en la construcción
Se afianza cada vez más un espacio de trabajo colaborativo donde se pierden los límites entre la Hoja de Ruta y la Estrategia. Se trabaja en un ambiente de confianza, no libre de obstáculos, pero que a pesar del escaso presupuesto y de las barreras, se ha logrado apalancar con esfuerzos propios un sinnúmero de iniciativas que crecen al alero de la economía circular y la gestión de los residuos de la construcción y demolición.
A un poco más de dos años del lanzamiento de la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular 2035 impulsada por los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente y Obras Públicas, Corfo y Construye2025 y a casi un año del lanzamiento de la Estrategia de Economía Circular en Construcción 2025, liderada por la Cámara Chilena de la Construcción, el Instituto de la Construcción y el programa de Corfo, se afianza cada vez más un espacio de trabajo colaborativo, en el que se pierden los límites entre hoja de ruta y estrategia, se trabaja en un ambiente de confianza, no libre de obstáculos, pero que -a pesar del escaso presupuesto y de las barreras- se ha logrado apalancar con esfuerzos propios un sinnúmero de iniciativas que crecen al a alero de la economía circular y la gestión de los residuos de la construcción y demolición.
Probablemente, nuestro país es uno de los más atrasados en la región en materia de regulación, con un “Reglamento sanitario para el manejo de residuos de las actividades de la construcción y demolición” aún en desarrollo, que promete dar certezas sobre la gestión de los residuos, fomentar nuevas actividades económicas y empleos verdes, pero sin fecha de publicación.
A pesar del retraso de nuestro marco regulatorio, cabe destacar los esfuerzos que realizan actores tanto públicos como privados y la academia para avanzar a pesar de las dificultades, y he ahí la fortaleza de “avanzar juntos para llegar lejos”.
En materia de avances en el marco regulatorio, en el año 2021 el Ministerio de Medio Ambiente lideró el desarrollo de la norma NCh3727 “Gestión de residuos – Consideraciones para la gestión de residuos en obras de demolición y auditorías previas a obras de demolición” para avanzar en procedimientos específicos de gestión de RCD en faenas de demoliciones sean estas planificadas o producto de desastres. Esta norma incorpora una herramienta para la planificación de la demolición, como lo es la auditoría previa, la que permite identificar los tipos de residuos, estimaciones y proponer su gestión en forma previa a las faenas. Cabe destacar que en países europeos, el realizar auditorías previas a la demolición es obligatorio por ley para obras desde los 1000 m2, sean demoliciones parciales, totales, o remodelaciones. Actualmente, MMA ha levantado información sobre las normas que requiere el sector en economía circular para su ejecución, y se encuentra estudiando modificaciones regulatorias para el sector industrial y de construcción, además de trabajar par a impulsar la agenda de ciudades circulares, y desarrollar estándares, en conjunto con ONEMI – SINAPRED para una gestión circular de residuos derivados de desastres y catástrofes, en el marco de los compromisos de la hoja de ruta.
Plan de Gestión RCD en obras MOP
Para contar con un catastro respecto de la generación y disposición de residuos e incentivar alternativas de circularidad en su manejo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), lidera un plan que considera medidas y procesos sistematizados para el adecuado manejo y la trazabilidad de residuos. De esta manera, perseguirá la reducción, la reutilización y el reciclaje.
Para lograr los objetivos, el MOP promoverá la coordinación para facilitar procesos, procedimientos y regulación. Igualmente, fomentará la gestión sustentable de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) con foco en economía circular en construcción, en las licitaciones públicas.
Por eso, desde junio de 2021, el Manual de Planes de Manejo Ambiental para obras concesionadas de la Dirección General de Concesiones, incluye en su última versión la exigencia de implementar Planes de Gestión de RCD. De hecho, a junio de este año 41 contratos de la Dirección de Vialidad, 11 contratos de la Dirección de Arquitectura y 9 de la Dirección de Obras Hidráulicas aplicaban dicho plan, al menos en lo que respecta al reporte de las fichas para gestión de residuos, con el apoyo de la coordinadora ambiental de la Secretaría Ejecutiva de Medio Ambiente y Territorio (SEMAT).
Reutilización de material fresado en obras
La coordinación pública para el marco regulatorio y fomento a la economía circular en construcción es uno de los ejes clave del MOP, pues permite fortalecer y desarrollar redes colaborativas en el sector público para la gestión sustentable de los RCD y la economía circular en construcción a escala regional y local. Una de las metas en este ámbito es la utilización de RAP (pavimento asfáltico reciclado) que resulta de las labores de renovación de las pistas de aterrizaje de los aeropuertos, caminos básicos u otros. Con este objetivo, en la Región de Antofagasta, se firmó un acuerdo para la aplicación del concepto de economía circular en la utilización de RAP. El acuerdo fue suscrito por el Ministro de Obras Públicas, el gobernador regional, el Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el alcalde de Mejillones.
En este contexto, en el aeropuerto Andrés Sabella, de Antofagasta, se realizó el mejoramiento de la pista y los pavimentos de las áreas de movimiento, lo que implicó extraer decenas de toneladas de asfalto superficial. De este pavimento asfáltico, 2.000 metros cúbicos se utilizarán tanto en el hospital de emergencia de Mejillones, como en los accesos y vías de La Chimba. En el caso del hospital, el RAP se aplicará para generar una base estabilizada que permita una posterior pavimentación con lechada asfáltica. Todo esto bajo la supervisión del Departamento de Proyectos de la Dirección de Aeropuertos.

APL Economía Circular en la Construcción
El Acuerdo de Producción Limpia (APL): Hacia la Economía Circular en la Construcción de la Región de Valparaíso, impulsa la coordinación pública para el marco regulatorio y el fomento a la economía circular en construcción. En este contexto, busca desarrollar las bases para la implementación de la Hoja de Ruta RCD y la economía circular en la construcción estatal. Además, el APL apunta a fortalecer las redes colaborativas en el sector público para la gestión sustentable de los RCD y la economía circular a escala regional y local.
Otra de las metas de esta iniciativa es generar un ecosistema de innovación para proyectos colaborativos y facilitar incentivos para apoyar la valorización de residuos y la creación de nuevos modelos de negocios circulares.
La Seremi de Obras Públicas evaluará la factibilidad de contar con instrumentos que incentiven la innovación en la industria, incluyendo ámbitos como el diseño circular en proyectos regionales, la adecuada gestión de residuos y el uso de materias primas secundarias obtenidas a partir de la valorización como, por ejemplo, el uso de áridos reciclados en proyectos de pavimentación.
De esta manera, un documento detallará los instrumentos de incentivo propuestos y sus requerimientos en materia de innovación.

Criterios para el Manual de Carreteras
La incorporación de criterios de economía circular en el Manual de Carreteras implica la coordinación pública para el marco regulatorio y fomento a la economía circular en construcción. Uno de los objetivos del MOP, en este aspecto, es lograr un nuevo volumen de “Sustentabilidad en Proyectos Viales”, donde se incluirán criterios asociados a economía circular y gestión de residuos y un índice de calificación sustentable para proyectos viales.
Las soluciones de conservación con material reciclado como el RAP y otros serán parte de los contratos de caminos básicos y redes de caminos sustentables. Igualmente, se están incorporando en los términos de referencia ambientales para nuevos proyectos -desde el inicio del semestre- criterios de sustentabilidad y distintos planes de manejo, incluyendo el Plan de Manejo de Residuos y el Plan de Manejo de Eficiencia Energética y de Manejo del Recurso hídrico.
Además, bajo la supervisión de la Dirección de Vialidad, se desarrollarán proyectos de pavimentado con material reciclado y asfalto espumado; estudios y tramos de prueba para el uso de escorias siderúrgicas en infraestructura vial (pavimentos, terraplenes, etc.), para la utilización de desechos plásticos en la construcción de pavimentos (Caso MACREBUR); para el aprovechamiento de desechos de caucho en la construcción de pavimentos asfálticos y para el uso de diversos materiales reciclados y obtenidos de residuos.
Perfiles laborales, marco regulatorio y más
Desde Construye 2025, se ha encargado el estudio “Propuesta para un Marco Regulatorio Integrado y Fomento a la Valorización de los Residuos de la Construcción y Demolición, RCD” a la consultora Moraga y Cía. El propósito de este estudio es contribuir a acelerar los cambios en el marco regulatorio y fomento, que se requieren para implementar actividades productivas relacionadas a la valorización de residuos de construcción y demolición, entregando una orientación a los distintos servicios públicos para realizar dichas modificaciones, eliminar barreras, y establecer considerar la coordinación entre las distintas entidades para su aplicación. El estudio presenta el levantamiento del marco regulatorio existente, brechas y varias propuestas, así como un nutrido repositorio de experiencias y referentes internacionales.
En cuanto a formación, cabe destacar el proyecto de tres perfiles laborales para el manejo de residuos de la construcción (RCD) el cual surge de un convenio de colaboración entre ChileValora y el Instituto de la Construcción en representación de Construye2025, como proponente técnico, y tiene a las constructoras Su Ksa S.A., Desarrollos Constructivos Axis S.A. y Constructora Viconsa Limitada, como proponentes financieros del proyecto. Además, contó con la participación de instituciones de formación académica e institutos de formación técnica y profesional, entre otros. El objetivo del proyecto es el levantamiento de tres perfiles ocupacionales que permitan promover la certificación de competencias laborales en trabajadores y trabajadoras de la Construcción, en el manejo de residuos de la construcción – RCD, para mejorar gestión de residuos y hacer un uso más eficiente de materiales y recursos de la industria. Los perfiles desarrollados son: Jornal Ambiental, Encargado(a) de bodega y logística y Capataz para el manejo de residuos de la construcción (RCD).
Hoy estos perfiles, se encuentran a la espera de la validación por parte del Organismo Sectorial de Competencias Laborales (OSCL) del sector construcción.
Áridos reciclados, innovación y economía circular
Por otra parte, el programa ha realizado diversas articulaciones, coordinaciones y actividades con el sector público y privado para fomentar la valorización de los residuos, entre las que destacan las “Jornadas de fomento al uso de áridos reciclados”.

En fomento, una de las iniciativas destacadas es el “Reto de Innovación Economía Circular en Construcción” convocado por Corfo, cuyo objetivo es disminuir la pérdida de recursos en el sector construcción y las externalidades negativas, a través de soluciones tecnológicas aplicadas a modelos de negocios, productos y/o servicios que incorporen la Economía Circular.
En cuanto a los resultados mínimos esperados, resalta el desarrollo de nuevos productos, procesos y/o servicios, que requieran desarrollo tecnológico e innovación, que permitan resolver el desafío de disminuir y evitar la pérdida de recursos en el sector construcción, a través de la incorporación de atributos de Economía Circular. La primera fase del reto seleccionó a ocho proyectos, algunos de ellos se pueden visualizar en el canal del programa, en los videos del Congreso Construyendo Chile realizado en agosto de este año.
En el ámbito de sustentabilidad, este 2022, Corfo hizo un llamado a un Programa Tecnológico para el Cambio Climático, instrumento que por primera vez convoca dentro del llamado al sector construcción, cuyo foco se prioriza en economía circular desde el programa.
En el territorio nacional, las iniciativas relacionadas a economía circular y gestión de RCD son las impulsadas principalmente por las Comisiones Regionales de Construcción Sustentable (Corecs), lideradas por las Seremis de Minvu y Serviu, donde participan representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Obras Públicas principalmente, y según la región, Corfo y otros representantes de entidades públicas y privadas.
Las Corecs son un importante motor para la promoción de la construcción sustentable en las regiones, actualmente hay 15 comisiones de las cuales 10 abordan en sus hojas de rutas y líneas de trabajo la economía circular y la gestión de residuos. Este último tema, se aborda en mayor medida en la difusión de normativas, diagnósticos y acciones para la cuantificación de residuos. Las principales preocupaciones, se relacionan a la falta de infraestructura para disponer en forma adecuada los residuos, ya que en al menos 7 regiones no cuentan con ella.
En cuanto a las acciones desarrolladas, cabe destacar a la Corecs de Atacama, quienes se encuentran desarrollando una estrategia para implementar en la Comuna de Caldera, una instalación para disposición final de RCD y una Planta de Reducción de Residuos Sólidos, administrada por la Ilustre Municipalidad de Caldera. La primera etapa consta de capacitaciones a los distintos servicios públicos de la región sobre el marco regulatorio actual e iniciativas destacadas en materia de economía circular en el país.
En cuanto a las iniciativas desarrolladas por la Estrategia de Economía Circular 2025, destacan los Acuerdos de Producción Limpia en Economía Circular y Gestión de RCD, liderados por la Cámara Chilena de la Construcción en Valparaíso, y otro Interregional en postulación, que comprende los territorio de Antofagasta, Magallanes y Los Lagos, en colaboración con las Corecs.
Por último, en el contexto de la estrategia, el Instituto de la Construcción articula a través del Comité de Economía Circular, a más de 30 representantes de la academia, entidades públicas y privadas que participan activamente en sesiones de trabajo colaborativo para proponer acciones concretas.
Gobierno lanza plan de industrialización de vivienda en madera que se iniciará en la región del Biobío
El “Plan regional de industrialización de vivienda en madera” buscará superar el déficit de 30 mil viviendas en la región del Biobío y 600 mil en el país, en un trabajo conjunto entre el GORE Biobío, MINVU, MINAGRI, INFOR y CORFO que busca abordar el déficit habitacional instaurando el uso de la madera y la industrialización de viviendas de este material de alto estándar.
El gobierno, a través de los Ministerio de Agricultura y Vivienda y con la participación de Corfo, dará inicio a un programa cuyo objetivo será iniciar la instalación de una nueva industria de viviendas en madera de alto estándar que permita aumentar de manera considerable su fabricación en las regiones del país y con ello trabajar entre ministerios y servicios y crear una agrupación en torno a la industrialización de viviendas con estructura de madera.
El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, destacó el llamado del Presidente Boric a que “no sea solo la industria forestal, clásica, que ha ido avanzando con los años en plantas de celulosa, con mayor uso de biomasas, trazabilidad y la industria de los aglomerados, sino que seamos capaces de hacer industria de la madera, construcción de casas y también de muebles”.
Por su parte, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes destacó las características de la región de Biobío y señaló que “en Biobío se ha definido una iniciativa ligada a la construcción en madera y a coordinar a todas las instituciones que tienen algo que ver con la construcción en madera de tal forma de hacerlo bien, preocupándose del desarrollo sustentable y especialmente, creando un centro regional que influya en el país (…) y Biobío tiene que sentirse en el país como un lugar de creación, en este caso en torno a la madera”.
En esa misma línea, el gobernador regional de Biobío, Rodrigo Díaz, dijo que “si somos capital maderera del país, si INFOR está acá, si las universidades tienen expertos en esta materia hemos conversado con el Ministerio de Agricultura para avanzar. Hoy, hay construcción industrial de madera en la región y se construyen aproximadamente tres casas al día, pero necesitamos avanzar más en ese tema y por eso nos hemos constituido como directorio para dar señales para que se invierta en este tema”.
El ministro Valenzuela también llamó a que “Chile se tiene que atrever a un nuevo modelo de desarrollo industrial con trazabilidad y buen diseño y la región del Biobío reúne todas las características para ser la capital chilena de las viviendas de calidad en madera. Acá está la industria forestal, la materia prima, el laboratorio de maderas estructurales del INFOR, que es fundamental en este proceso y hay una historia industrial que permite realizar esta industria”.
Por su parte, la directora ejecutiva del Instituto Forestal (INFOR), Sandra Gacitúa destacó el trabajo realizado por esta institución en su laboratorio de madera estructura. “El laboratorio de madera estructural del INFOR apoya los encadenamientos productivos que genera la construcción industrializada de viviendas y ayuda a disminuir el déficit habitacional que aporta en los ámbitos ambientales y sociales del país y que, además, incentiva la investigación y desarrollo en esta área de interés”, señaló.
Además de los ministros Valenzuela y Montes participaron en la actividad el Gobernador Regional del Biobío, Rodrigo Díaz; la directora ejecutiva del Instituto Forestal (INFOR), Sandra Gacitúa; y los seremis de Vivienda y Urbanismo y Agricultura de la Región del Biobío, Claudia Toledo y Pamela Yáñez.
Esta iniciativa público privada contará, además de los servicios públicos ya mencionados, con diversos organismos y entidades privadas como la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera (PYMEMAD); la Corporación de la Madera (CORMA); la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); y la Cámara Chilena de la Construcción (CCcH); además de las Casas de Estudios de la Universidad del Bío- Bío y la Universidad de Concepción.
Fuente: Ministerio de Agricultura
Estado, academia e industria aceleran el paso para transformar a la construcción
Representantes del Gobierno, centros de investigación y de las principales empresas del sector construcción reflexionaron sobre los avances y desafíos que enfrenta nuestro país en el congreso “Construyendo Chile”.
La industria de la construcción tiene por delante dos grandes desafíos. El primero es la productividad que, desde hace más de dos décadas, está estancada; el segundo, la sustentabilidad, cada día más urgente en medio de la crisis climática global. Estos retos fueron abordados en profundidad por speakers internacionales y nacionales, entre ellos, el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García; el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.
Por eso, Construye2025, programa impulsado por Corfo y administrado por el Instituto de la Construcción, está concentrado en tres ejes: industrialización, sustentabilidad y transformación digital, que se han convertido en los motores que -colaborativamente- impulsan la academia, el Estado y la industria para transformar a este importante sector.
“Si la productividad hubiese avanzado como lo han hecho las otras industrias, con la misma cantidad de personas que trabajan en la construcción, podríamos haber agregado US$4.500 millones adicionales al PIB; y si la lleváramos a los niveles de países referentes, podríamos haber sumado US$13.500 al PIB”, comentó el presidente de Construye2025, Pablo Ivelic, al abrir el congreso “Construyendo Chile”.

Durante la jornada, tanto los expositores nacionales como los internacionales abordaron también el desafío de la sustentabilidad. Y es que, tal como comentó Pablo Ivelic, la construcción consume un tercio de las materias primas, genera un tercio de los residuos que se producen en el país y emite un tercio de los gases de efecto invernaderos, a pesar de representar el 8% del PIB.
Sin embargo, desde 2016, Construye2025 ha estado trabajando para transformar a la industria. “Hemos logrado instalar los conceptos de productividad y sustentabilidad, no solo desde el concepto, sino también desde la acción”, afirmó el presidente del programa quien conversó con los ministros de Estado y el vicepresidente ejecutivo de Corfo sobre la infraestructura nacional.
Distribuir los riesgos
Según el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, una crisis como la que enfrentamos hoy, marcada por la inestabilidad en los precios y el aumento en los costos de los materiales, representa una oportunidad para avanzar más rápido. “Hemos podido dar pasos que no se daban hace bastante tiempo: productividad y sostenibilidad ya no se van a mirar por separado. Deben verse en conjunto, porque avanzamos más rápido cuando trabajamos juntos. La base del problema de la productividad y la sostenibilidad es, desde mi punto de vista, que no se distribuyen los riesgos en los procesos”, dijo.

En este ámbito, el ministro García comentó que el Estado le endosa más riesgos de los prudentes al sector privado; el sector privado los devuelve en precios y otro tipo de solicitudes, pero, finalmente, quien asume esos costos es el territorio.
“Tenemos una variación de precios sin parangón en la historia. Hoy el Estado no puede proyectar. Modificar las licitaciones para que la variación de precios sea parte del proceso de construcción es importante para distribuir riesgos y optimizar los recursos, porque es poco productivo tener una empresa que quiebra en un momento tan sensible”, añadió el titular de Obras Públicas, quien valoró la integración de variables como coordinación sostenibilidad y participación ciudadana.
Viviendas: tarea de todos
Finalmente, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, abordó un punto más político, pero, no menos importante: la construcción de la vida en común. “Todo lo que nos pasa está vinculado a los procesos mundiales. Es muy importante tener presente lo que va a ocurrir en Chile, pues podemos seguir en un escenario de confrontación o avanzar hacia la construcción. Tenemos que preocuparnos simultáneamente de la desigualdad; de fortalecer la democracia; y también del desarrollo sustentable”, afirmó.

En este contexto, nació el Plan de Emergencia Habitacional que buscó darle jerarquía a la crisis de vivienda. “Hay muchas familias viviendo mal, muchos niños que no tienen dónde hacer las tareas. Esto no es simplemente estadística, las personas están descontentas con lo que se ha hecho, porque no quieren seguir viviendo en estas condiciones. Hay 1.500 campamentos en el país. La realidad es muy dura”, explicó el ministro Montes.
Enseguida, la autoridad hizo hincapié en la necesidad de organizarse en torno a objetivos comunes. “Esto supone una voluntad política de coordinarse”, dijo. Pero, además, destacó que el déficit de viviendas es un problema del país. “Es cierto que venía antes de la pandemia, luego se agregó la migración. Por eso, hay que diversificar los caminos. Hay distintas realidades y hay que construir respuestas de acuerdo con ellas”, afirmó.
En este sentido, el Estado no solo está empujando la innovación y el desarrollo productivo, sino también atendiendo los nuevos desafíos y demandas. “Hay llamados especiales, tecnológicos, asociados a temas de construcción que consideran digitalización y circularidad, como el programa de transformación productiva del cambio climático”, recordó el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, quien recordó que el organismo está impulsando las compras públicas innovadoras y destacó que Construye2025 es uno de los programas “Transforma” más exitosos.

Experiencias internacionales
Brendan Pope, líder de Innovación y Diseño de Fleetwood Australia, fue uno de los expositores invitados al congreso “Construyendo Construcción”. El arquitecto, con más de 15 años de experiencia en construcción modular, ha impulsado fuertemente la conexión entre la industria y la academia, pues es un apasionado por el intercambio del conocimiento y la gestión del cambio. Por eso, creó la competencia estudiantil de arquitectura “Copa Desafío”, que convoca a diversas universidades. Este año el reto que se impuso a los estudiantes fue la carbono neutralidad.
Junto con relatar su experiencia resolviendo problemas junto a los estudiantes, el especialista en construcción modular se refirió a las limitantes comunes entre Chile y Australia, como la falta de mano de obra calificada y también al rol de la industrialización en el desarrollo de infraestructura frente al crecimiento demográfico. “Poder hacer más con menos es una promesa necesaria para el futuro. En los últimos años, la construcción fuera de sitio ha tenido un crecimiento significativo. De hecho, en siete años, Fleetwood ha duplicado sus ganancias”, dijo.
El siguiente invitado internacional fue el coordinador de proyectos, Cátedra UNESCO de Sostenibilidad (UPC), Guillermo Penagos, quien se conectó desde Medellín, para compartir su experiencia sobre el impacto de los fenómenos climáticos en la construcción. “La relación entre criterios de desempeño e impactos ambientales nos puede ayudar con la productividad y la sustentabilidad”, afirmó. Según Penagos, las pequeñas y medianas empresas deben desarrollar modelos de negocios asociados a la circularidad.
Tras su exposición, el especialista colombiano participó en un panel de conversación junto Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025; Paola Valencia, gerente de Sustentabilidad de E3 Ingeniería; y Henrique Benites, investigador de la Universidad de Nueva Gales del Sur, que se sumó desde Brasil para hablar sobre nuevos modelos de negocio, enfocados en la circularidad regenerativa.
Más tarde, expuso Pablo Camarasa de Fran Silvestre Arquitectos, quien se conectó desde Valencia, España, quien comparó los métodos de producción de automóviles con los que se están utilizando en construcción. “Lo que se pretende es que no haya errores, por eso, se usan sistemas de producción en cadena”, señaló.
En total, en Congreso Construyendo Chile reunió a más de 50 expositores nacionales e internacionales, en forma presencial y online, que se enfocaron en hablar sobre los desafíos actuales y futuros de la sostenibilidad, industrialización y transformación digital en la industria de la construcción.
Congreso Construyendo Chile: Panel Como se construirá Chile al 2030
– Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo
– Juan Carlos García, ministro de Obras Públicas
– José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo
– Modera: Pablo Ivelic, presidente de Construye2025
Congreso Construyendo Chile: Resultados y desafíos del Reto de Economía Circular en Construcción de Corfo
Panel Resultados y desafíos del Reto de Economía Circular en Construcción de Corfo
Conduce: Elizabeth Zapata, directora de Desarrollo Tecnológico de Corfo
Expositores:
– Natalia Reyes, en representación del Pasaporte de Materiales
– Francisco Cruz de Dexfloor
– Sebastián Aguilera de Revaloriza
– Christopher Frías, de Ecopolímero
– Camilo González, de Cobijo Panel
– Hugo Peirano, Reviste
Rector de la Pontificia Universidad Católica inauguró el IMA [Lab], el primer edificio reconfigurable de Latinoamérica
El Centro Interdisciplinario para la Productividad y Construcción Sustentable – CIPYCS, inauguró el pasado jueves el laboratorio IMA [Lab] perteneciente a la Infraestructura del Nodo Metropolitano UC, el primer edificio reconfigurable de Latinoamérica y que será clave en la investigación y testeo de materiales de construcción, los cuales podrán ser sometidos a condiciones climatológicas reales y a nuevos desafíos para la materialización de este tipo obras.
La inauguración se realizó en el Campus San Joaquín, y contó con la presencia del rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, además de diversas autoridades académicas de las Casas de Estudios que son parte de CIPYCS, de la Cámara Chilena de la Construcción y de CORFO.
En su discurso inaugural, el rector Sánchez destacó el IMA [Lab] como una iniciativa interdisciplinaria que responde a la misión de las universidades de crear y transferir conocimiento para dar solución a grandes problemas. “Este tipo de laboratorio ha sido diseñado para el desarrollo e innovación, para resolver problemas constructivos, modulares y prefabricados, dando cuenta de la importancia de vincular la investigación a la sociedad e industria”, sostuvo.
En la oportunidad, los más de 60 invitados recorrieron las dependencias del edificio, junto a académicos de CIPYCS, comprobando los distintos usos y posibilidades que ofrecen las instalaciones, como los espacios para testear materiales, las fachadas adaptables, la iluminación flexible y los sensores de ambiente.
Lorenzo Constans, presidente del directorio CIPYCS, agradeció el trabajo del equipo y ahondó en la visión de impulsar el desarrollo e innovación de la industria de la construcción, buscando hacerla más productiva, y sostenible a través de infraestructura de vanguardia y servicios de innovación a lo largo de Chile. “El IMA [Lab] forma parte de la infraestructura de CIPYCS, que lidera la Pontificia Universidad Católica de Chile, en sociedad con institutos y planteles de educación superior a lo largo de Chile. Eso le da un carácter distinto, de ayuda y complemento, no solamente en el ámbito educacional sino también geográfico, de plantear desafíos distintos en cada una de las regiones”, agregó.
Por su parte, Sergio Vera, Director de CIPYCS, resaltó los desafíos de la industria de la construcción, del déficit habitacional y la necesidad urgente de proveer viviendas y barrios que entreguen una buena calidad de vida a cientos de familias, ahora y en el futuro. “Son desafíos enormes, y por eso debemos repensar cómo hacemos las cosas, como diseñamos, calificamos, construimos y operamos en ambientes construidos hoy y en el futuro. Por lo tanto, el camino de la construcción es el desarrollo de innovación y soluciones que se hagan cargo de estos desafíos. Este es la razón de CIPYCS”, finalizó.
La tecnología de este laboratorio modular adaptativo permitirá avanzar en el desarrollo de viviendas, en momentos en que Chile debate propuestas para combatir el déficit habitacional con una mirada sostenible en el marco de la crisis climática.
RECUADRO
IMA [Lab], se suma también el EVI-Lab (laboratorio de realidad virtual para el desarrollo de procesos de diseño, construcción y operación); y el observatorio VISTA, una plataforma de libre acceso georreferenciada, de productividad y construcción sustentable.
Digitalización en la construcción: La fórmula innovadora de Melón para mejorar su oferta de productos y servicios
Gracias a la permanente búsqueda de oportunidades y a la tecnología, la empresa cementera ha mejorado su propuesta de valor con foco en la productividad, la seguridad y la experiencia de clientes.
La digitalización y la innovación están insertos en el ADN de Melón, una compañía que, sumando a su oferta de innovadores productos y soluciones constructivas, ha desarrollado una serie de herramientas digitales con el objetivo de mejorar la calidad de éstos y de sus servicios. Un camino que Pablo Covacevich, subgerente Digital, y Jorge Villarroel, subgerente de Innovación de Melón, recorren diariamente trazando una meta tras otra.
Para la empresa, la búsqueda de oportunidades es permanente y ellas están en todos lados. Igualmente, las soluciones tecnológicas se aplican a las diversas áreas de la compañía, donde la evaluación temprana de los resultados ha sido fundamental. Los proyectos desarrollados -muchos de ellos con un enfoque colaborativo- han mejorado las operaciones, la logística y también la parte comercial. Un ejemplo de ello es Optimix, un sistema de optimización de despachos, en el que han participado la academia y el Estado, a través de Corfo. Dicha herramienta mejora el proceso de despacho, privilegiando el servicio. Además, desarrollaron Infomix, un sensor especial para la productividad en edificación, al estimar la resistencia en línea y conocer con precisión el tiempo de desmolde del hormigón.
“Hacemos la evaluación de la necesidad, tanto con los clientes como con el equipo multidisciplinario de transformación digital. Muchas veces, las necesidades hay que analizarlas desde un lenguaje más técnico y también destinar los esfuerzos e inversiones, para priorizar estratégicamente los proyectos”, explica Pablo Covacevich, subgerente Digital de Melón.
Con más de 12 años de trayectoria en la empresa, el ejecutivo ha logrado transmitir la importancia de utilizar los datos para conocer el viaje del cliente en toda la cadena de valor, es decir, desde la etapa de cotización hasta el servicio postventa. “La industria de la construcción es la que menos ha crecido en cinco años. Es un trabajo muy físico y análogo. Así es que todo lo que podamos hacer para que los procesos sean más eficientes para nuestros clientes es importante”, añade el ejecutivo. “Para eso desarrollamos un ecosistema de aplicaciones, para nuestros procesos internos, y para nuestros clientes, todas funcionando en sincronía para garantizar el control en los procesos como también, que sean seguros y eficientes”, dice.
Para Pablo Covacevich y Jorge Villarroel, el proceso de producción y entrega del hormigón es crítico, porque el cliente debe recibir el producto con las características especificadas y en el tiempo solicitado. Esto significa que los productos deben destacarse por su calidad y que el servicio debe ser el mejor.
“Todos nuestros procesos deben ser limpios. El desafío es convertirnos en una empresa moderna, innovadora, digital y sostenible. Nos pusimos esa meta hace varios años, acercándonos aún más al cliente con el fin de comprender de mejor forma sus necesidades para así brindarle un mejor servicio. Hemos ido mejorando en todo el viaje, para lograr soluciones simplificadas y eficientes, con la menor cantidad de ‘grasa’ posible en todas las etapas desde la cotización y servicio postventa”, comenta el subgerente Digital de Melón.
Sin duda, el camino no ha sido fácil, pues, según, Jorge Villarroel, para que los productos lleguen con la calidad que se necesita, hay todo un proceso productivo. “La tecnología ha ido avanzando y los procesos internos han ido generando mayores oportunidades para ser más eficientes. Las nuevas necesidades de nuestros clientes exigen potenciar y crear capacidades que no existían en la compañía pero el trabajo sistémico y multidisciplinario ha permitido avanzar en la senda correcta de cara descomoditizar nuestro negocio, teniendo una oferta de servicios para nuestros clientes más atractiva”, sostiene.
Un ejemplo claro es la Firma Digital. La pandemia resultó ser la oportunidad perfecta para implementar un sistema que prescindiera de la papelería. “El cambio cultural fue duro, porque había que convencer a las personas en la obra de que no recibirían un papel, teniendo el proceso digitalizado e instantáneo. Desarrollamos el proceso en dos meses mediante las metodologías modernas”, recuerda el ejecutivo.

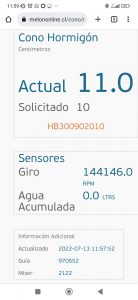
Trabajo colaborativo para un mundo en constante cambio
Por Pablo Ivelic, presidente de Construye2025.
La industria de la construcción ha presentado, en forma sostenida, dos carencias de alto impacto. Sus índices de productividad no han podido despegar, mostrando un estancamiento en las últimas décadas. Al mismo tiempo, presenta una oportunidad gigantesca en el ámbito de sustentabilidad ambiental, siendo el rubro que más materia prima consume, el que más residuos genera y el que mayores gases de efecto invernadero emite.
Con esta realidad a la vista, en 2015, Corfo impulsó la creación del Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”, hoy conocido como Construye2025. Su principal fortaleza radica en el carácter público-privado de su constitución, y su rol articulador -entre las diferentes hélices que participan de la industria- ha permitido generar procesos transformacionales para nuestro rubro.
Tras los seis primeros años del Programa se han movilizado esfuerzos del mundo académico, del sector público y de la empresa privada, materializando iniciativas tan relevantes como dos centros tecnológicos para la construcción, el Consejo de Construcción Industrializada, el Planbim, el DOM en Línea, así como la elaboración de la Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción 2035 y la Estrategia de Economía Circular en Construcción, por nombrar algunas.
El trabajo de este período y los innegables beneficios para el rubro han sido posibles gracias a la co-construcción de una hoja de ruta el año 2016, en la que participaron diversos actores de la industria, y se fijaron los principales objetivos y los focos de acción para un período de 10 años.
El mundo está cambiando, nuestro país ha evolucionado, nuevas tendencias nacen y necesidades específicas se tornan más urgentes. Resultaba necesario revisar y afinar el trabajo para el próximo cuatrienio. Esta actualización de la Hoja de Ruta resume el trabajo de revisión de nuestra carta de navegación de cara al año 2025. Fiel al funcionamiento del Construye2025, ha sido elaborada incorporando las visiones de los diferentes actores de la industria mediante talleres, entrevistas y un trabajo participativo de co-construcción.
Tenemos la convicción de que este trabajo nos posiciona a la vanguardia. Y estamos convencidos que -manteniendo el trabajo conjunto entre todos los actores de nuestra industria- lograremos acelerar la transformación de la construcción, avanzando a un país más productivo y más sustentable.
Construye2025 lanza su hoja de ruta para los próximos cuatro años
En línea con las nuevas tendencias y las necesidades más urgentes del país, el programa estratégico de Corfo presentó la actualización del documento que incorpora a diversos actores que buscan acelerar la transformación de la construcción.
Para aumentar la productividad, articulando a diversos actores y considerando también a los usuarios de las edificaciones, Construye2025 se ha guiado por una serie de lineamientos que apuntan a transformar al sector construcción.
Desde su creación en 2016, año en que se fijaron los objetivos y focos de acción para un período de 10 años, el programa impulsado por Corfo cuenta con una hoja de ruta clara y certera. Hace pocos días se presentó un nuevo documento actualizado tras un trabajo colaborativo, que incorporó diversas visiones de diferentes actores de la industria sobre brechas y oportunidades que se presentan en la construcción.
“Hay una tremenda oportunidad en sostenibilidad ambiental. Nuestra industria es la que más materiales, más residuos y más emisiones de gases de efecto invernadero genera. Con eso en mente, en 2015, Corfo impulsó el programa estratégico Construye2025, que articula las diferentes hélices (de innovación) existentes. En este tiempo, se han producido avances y transformaciones, entre ellas, el nacimiento de dos centros tecnológicos: CTeC y Cypics”, afirmó el presidente de Construye2025, Pablo Ivelic.
Además, el líder del programa destacó iniciativas como el Consejo de Construcción Industrializada, Planbim, DOM en Línea y la Estrategia de Economía Circular en Construcción. “Se elaboró una nueva hoja de ruta porque el mundo ha cambiado y Chile también. Este trabajo de revisión se hizo convocando a todos, con muchos talleres; fue bien participativo y dio fruto a una mirada colectiva para 2025. Estamos convencidos de que con esto vamos a transformar a nuestra industria desde la productividad y la sustentabilidad”, añadió Ivelic.
Más coordinación, más oportunidades

De esta manera, manteniendo el trabajo conjunto de todos los actores del rubro, Construye2025 irá acelerando la transformación que demanda un contexto de cambio climático. “Aunque la industria de la construcción no es muy atomizada, tiene desafíos que son difíciles de resolver. Era necesario tener una hoja de ruta clara en torno a la circularidad. Asimismo, mostrar que la sustentabilidad no solo es un costo por asumir, sino que una oportunidad. Es muy importante que la coordinación sea público-privada, porque hay ciertas capacidades que sin estas instancias de coordinación no se explotan”, añadió el gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, Fernando Hentzschel.
En tanto, el gerente de Construye2025, Marcos Brito, presentó los diversos ejes que cruzan la hoja de ruta, donde la innovación y el capital humano se configuran como ejes transversales de las diversas acciones. Además, recordó los objetivos y valores del programa, los aprendizajes y los próximos retos.
“Queremos ser un referente para la industria nacional y también a nivel latinoamericano, porque hemos hecho nexos y ha sido positivo ver que otros países nos quieran seguir el paso. Además, tenemos un propósito que nos llama a trabajar juntos, acelerando esta transformación para ser un país más productivo y sustentable”, afirmó Marcos Brito.
Durante, el proceso de actualización de la “Hoja de Ruta 2022-2025” se hicieron entrevistas a muchos de los profesionales involucrados en la gobernanza del programa, se elaboró una matriz que identificó más de 150 brechas; y se estructuró el trabajo futuro en cinco ejes: industrialización, sustentabilidad, transformación digital, capital humano e innovación.
El desafío es de todos
Por Marcos Brito Alcayaga, gerente de Construye2025.
Recientemente, presentamos la Hoja de Ruta 2022-2025, que incorpora diagnósticos sectoriales actualizados y pone especial acento en continuar y fortalecer iniciativas originales de la estrategia.
La estrategia se organiza en cinco ejes estratégicos: industrialización, sustentabilidad, transformación digital, capital humano e innovación, en donde hemos agrupado 13 iniciativas y 25 acciones, que nos guiarán de cara a los esfuerzos que nos imponen los desafíos del cambio climático y la carbono neutralidad al sector construcción.
De esta manera, en el ámbito de la industrialización, buscaremos articular esfuerzos para el desarrollo de un manual de constructabilidad, que ayude a mejorar el diseño con foco en industrialización; junto con manuales de aplicación que promuevan el uso de componentes estandarizados de construcción. Asimismo, gestionar el levantamiento de soluciones constructivas, productos y servicios disponibles a nivel nacional, que puedan ser visualizados y así potenciar su adopción en la industria.
Por otra parte, creemos que es importante seguir difundiendo casos de proyectos y soluciones constructivas exitosas en Chile, para que se repliquen y multipliquen; y junto con ello, medir la mayor cantidad de obras, con la herramienta que desarrollamos junto al Consejo de Construcción Industrializada (CCI), para así poder descubrir dónde están las principales oportunidades de mejora para las obras de construcción tradicional e industrializadas.
La sostenibilidad es un eje vertical, en el que se enmarca la propia Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035 del programa y su importante rol frente a la Estrategia Nacional de Economía Circular. Es en este eje donde se articulan iniciativas para propiciar modelos de negocio, productos y servicios de economía circular, apoyando otras iniciativas a través de distintas instancias de colaboración. Además, promover la economía circular en certificaciones e, incluso, en la rehabilitación de edificios existentes. En este contexto, destacar, además, la importancia de contar con plataformas de medición estandarizada de huella de carbono, que es el principal indicador de sostenibilidad.
En el eje de capital humano hay un compromiso con buscar herramientas para fomentar y fortalecer la capacitación y certificación de los trabajadores, trabajar en el desarrollo de nuevas capacidades en el mundo técnico para la construcción y renovar las mallas curriculares de los profesionales del sector, incorporando cada vez más la integración femenina. Finalmente, todo tiene que ver con las personas y cómo estás asumen los desafíos que el sector se plantea, por lo que será importante en este eje trabajar con un comité transversal de instituciones académicas y de formación.
Sin duda, el apoyo de Corfo durante estos seis años y del Instituto de la Construcción, durante los últimos dos, ha sido crucial para poder observar cómo poco a poco los temas que impulsamos al inicio hoy ya están cada vez más incorporados en los sectores público y privado, así como en la academia y sus mallas curriculares. El cambio de paradigma ya ha comenzado a ocurrir.
Pero no podemos avanzar solos, como siempre, uno de nuestros principales desafíos es reunir y congregar a representantes del sector que puedan generar los cambios necesarios, aunar esfuerzos y voluntades y trabajar unidos en forma estratégica. Tal vez una de las principales variables de éxito en esta etapa es medir. Midiendo y conociendo indicadores en ámbitos de productividad, sustentabilidad y transformación digital, podemos detectar con mayor precisión las áreas de mejora y, con ello, apuntar las iniciativas a objetivos que logren mejorar estos indicadores.
Por lo mismo, y más que antes, el principal esfuerzo estará centrado en contar con todas aquellas instituciones y personas que puedan aportar en el logro de estas mejoras, que estén dispuestas a trabajar en conjunto para movilizar esfuerzos sectoriales, con convicción y determinación, ya que -a la luz de las nuevas leyes de Eficiencia Energética y Cambio Climático– se nos agota rápido el tiempo para lograr todas las mejoras que nos estamos proponiendo como país. Asimismo, la urgente necesidad de eliminar campamentos y combatir el déficit habitacional, para lo cual urge una mayor productividad en nuestra capacidad productiva y despliegue de proyectos. El desafío es de todos.
Impulsan la industrialización como solución para reducir el déficit de viviendas
La construcción industrializada se robó la pantalla en la Semana de la Construcción, donde el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, presentó el plan que incluye un llamado a las constructoras a innovar para acortar los plazos.
Actualmente, 641 mil familias en Chile demandan una vivienda digna y de calidad. Por eso, organismos públicos, privados y profesionales del mundo de la construcción abordaron el problema en la Semana de la Construcción, impulsada por la Cámara Chilena de la Construcción.
Durante el encuentro, el panel “Cómo solucionar el déficit de viviendas”, convocó al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes; el vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente; y el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Claudio Nitsche, quienes abordaron las principales aristas de la problemática.
“Detrás de las cifras hay personas: 18.000 en situación de calle, 81.000 familias y casi 1.000 campamentos, lo que representa un crecimiento de un 74% con respecto a 2019. Así, también hay 270.000 familias allegadas, 236.000 familias hacinadas y otras 36.000 con viviendas en condiciones irrecuperables. Si a esta suma agregamos que los 270.000 allegados seguramente generan una nueva familia hacinada en la vivienda que los acoge, con toda probabilidad estaríamos hablando de más de 2.300.000 personas viviendo en condiciones precarias, deficitarias e inaceptables”, dijo Claudio Nitsche, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
En este contexto, el Estado, los gremios, las organizaciones civiles y los constructores se están cuadrando para hacerse cargo de la falta de vivienda. “Es clave para mejorar sustancialmente la calidad de vida de más del 10% de nuestra gente”, añadió la autoridad de la CChC.
Enseguida, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, apuntó a la desigualdad, que varía de región en región y está marcada por una fuerte centralización. Frente a ello, el secretario de Estado se comprometió a reducir el déficit de viviendas mediante un Plan de Emergencia Habitacional, con nuevos modelos articulados con privados y una serie de instrumentos de gestión urbana, arriendo social, uso de suelo público, creaciones de pequeños condominios y construcción industrializada de viviendas. “Todo esto buscando reducir costos y tiempo de producción”, recalcó.
Y es que, según Carlos Montes, el rol del Estado es aunar esfuerzos y recursos. “Este plan requiere también del compromiso de las empresas constructoras tanto para construir en forma tradicional como también para innovar en la producción de la vivienda industrializada y bueno, por cierto, se requiere profundizar en la profesionalización de la mano de obra para asegurar calidad”, comentó.
Además, hoy como nunca se requiere reorganizar el acceso a los insumos. “No basta decir que subieron, sino que hay que preguntarse por qué subieron, qué parte tiene relación con el petróleo, con la situación mundial y qué parte tiene que ver con un modelo de acceso a los insumos. Para eso hay una comisión en la Corfo que busca trabajar justamente este tema”, añadió el ministro Montes.
Caso australiano
Uno de los principales especialistas en industrialización de la construcción en Australia, Damian Crough, Executive Chairman de Prefaubaus, expuso sobre la escasez de mano de obra, falta de calificación y un alza de más de 40% en el costo de la madera y acero. “Esta presión en particular y una cultura de cero emisiones de carbono y la economía circular nos ha llevado a ver los beneficios de la construcción industrializada para sacar un mejor provecho al uso de los materiales y reducir las emisiones”, señaló.

El gobierno de Australia ha apoyado métodos modernos y está invirtiendo en distintas áreas, trabajando junto a los privados para desarrollar estrategias y tecnologías que permitan mejorar en la construcción. “Hoy existen robots que construyen en 3D, por lo que se necesita crear conciencia y entender cómo estas tecnologías se desarrollan y se aplican”, explicó.
Enfoque colaborativo
Encontrar las rutas para reducir el déficit de 641.000 viviendas en Chile, es una tarea compleja y que requiere diálogo. “Quienes tienen menos acceso a la ciudad son quienes la construyen. Desde allí, es necesario repensar quiénes son nuestros clientes, quiénes son las personas y cuáles son sus necesidades. La política habitacional está cambiando y necesitamos respuestas rápidas. Si las personas no participan activamente, el camino se ve truncado. Debemos trabajar en conjunto donde las personas sean el centro de la solución”, afirmó Mariana Fulgueiras, integrante del Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica.
En tanto, para José Miguel Benavente, vicepresidente de Corfo, existen dos dimensiones clave: construcción y demanda. “Construye2025 reúne al mundo privado y público, con una oferta de valor, para responder a las demandas con una alta participación del sector privado. Tenemos urgencias, elementos regulatorios y una desarticulación entre el sector público y privado donde hay reglamentaciones que se cruzan con otros ministerios que pueda afectar a la construcción. De esta forma, el mandato a todos los ministerios ha sido la creación de mesas ejecutivas para ir avanzando semana a semana”, explicó.

Mientras que el director ejecutivo de Déficit Cero, Sebastián Bowen, puso énfasis en el “nudo” del déficit de información social. “Necesitamos saber cuál es la demanda real y cómo se distribuyen estas familias para generar una estrategia mucho más dirigida”, acotó. Por eso, llamó a construir ciudades con “sentido orgánico”, aprovechando la infraestructura que pueda dar respuestas como es el caso del plan ferroviario para la Región Metropolitana y la Región de Valparaíso, que -en conjunto- responden al 60% del déficit habitacional en Chile.
Finalmente, el arquitecto de Bordeurbano, Raúl Araya, explicó cómo su empresa logró desarrollar una solución de vivienda de micro-radicación en un emblemático cerro en Valparaíso. “Cuando la persona es sujeta del proceso constructivo, todo el entorno resulta beneficiado”, indicó. Soluciones habitacionales como la del Cerro Toro, con ocho unidades de vivienda, logran que tantos usuarios como vecinos puedan comprender y ser parte del proyecto. Esto, según el profesional, genera una mayor satisfacción al hacer partícipe a toda la comunidad en el proceso constructivo.
Pablo Ivelic, Fernando Hentzschel y Ricardo Fernández presentan la Hoja de Ruta 2022-2025
Pablo Ivelic, Fernando Hentzschel y Ricardo Fernández presentan la Hoja de Ruta 2022-2025
CTEC y Chile GBC desarrollan la primera plataforma de materiales para la construcción
Primera plataforma a nivel nacional orientada a la elaboración de pasaportes de materiales y gestión de activos inmobiliarios de manera sostenible, a través del registro de información técnica, de sustentabilidad, toxicidad y circularidad, de los materiales, productos y componentes que conforman la edificación, mediante este proceso se efectúan cálculos, se generan indicadores y reportes, que aportan valor para su actual uso, recuperación y reutilización, apoyando de esta forma la gestión sostenible de los activos.
El Pasaporte de Materiales, es una iniciativa pionera en innovadora a nivel nacional y regional, y cuenta para la primera etapa con el apoyo de Falabella, AZA Acero Sostenible y Volcán, quienes son parte del proceso de pilotaje y validación de esta iniciativa.
 Daniel Berdichevsky, gerente de Proyectos y Construcción de Falabella Inmobiliario
Daniel Berdichevsky, gerente de Proyectos y Construcción de Falabella Inmobiliario
“Alineados a su estrategia de sostenibilidad y conscientes de contribuir en la mitigación del cambio climático, Falabella fue una de las tres empresas que decidió apoyar esta Plataforma pionera nivel nacional y regional.
Innovar en nuestra industria es necesario, por ello valoramos el ‘Pasaporte de materiales de construcción’ que ha desarrollado el Green Building Council Chile y el Centro Tecnológico para la Innovación en Construcción. Esta solución tecnológica es relevante para el sector, ya que beneficiará directamente la gestión de activos sostenibles.
Esperamos que el piloto avance, tenga buenos resultados y la iniciativa se pueda desarrollar en todo el rubro. Los buenos proyectos se deben replicar”. La compañía está activamente trabajando en las construcciones sustentables, con el objetivo de minimizar el impacto ambiental de nuevas edificaciones, ampliaciones y remodelaciones”.
 Sandra Arzola, jefe de Marketing Aceros Aza
Sandra Arzola, jefe de Marketing Aceros Aza
“Pasaporte de Materiales para la Construcción es una iniciativa que está completamente alineada con la filosofía de Aceros AZA. Es un proyecto que aporta al desarrollo sustentable de los materiales que se utilizan en la construcción, impulsando así la economía circular y el cuidado del medio ambiente.
Aceros AZA es una empresa profundamente comprometida con el cuidado del medioambiente y para ello, está permanentemente buscando iniciativas y soluciones que permitan disminuir los impactos ambientales en la industria de la construcción. Hoy, este sector es responsable por cerca del 30% de la emisión de gases con efecto invernadero en el mundo. Además, no más del 7% de los insumos son reciclado o reutilizados. Claramente, esto indica que la construcción debe avanzar colaborativamente en generar instancias en esta materia.
Por esto, Aceros AZA se compromete a apoyar el proyecto que plantea el CTEC y Chile GBC. Estamos convencidos como empresa que conocer adecuadamente la trazabilidad de los insumos de la construcción y su posterior revalorización, es fundamental para avanzar en la economía circular y dejar, definitivamente de lado, la economía lineal que tanto daño ha generado para nuestro planeta”.
 Ricardo Fernández, gerente Técnico y Desarrollo Sostenible de Volcán
Ricardo Fernández, gerente Técnico y Desarrollo Sostenible de Volcán
“Para Volcán ha sido de gran interés participar en esta plataforma, queremos contribuir a identificar Proyectos Inmobiliarios Sostenibles y avanzar en Economía Circular.
El desarrollo del Pasaporte de Materiales para la Construcción ha sido un trabajo de Innovación abierta con entidades como CTEC, Chile GBC y Falabella. Sólo podemos avanzar de buena forma, trabajando colaborativamente y generando ecosistemas que apunten a objetivos comunes y en plazos acotados.
El conocer los impactos ambientales y aportes de los materiales y componentes del edificio, permitirá tomar buenas decisiones en modificaciones y en la deconstrucción del edificio, permitiendo tener trazabilidad con una información verificada por terceros. Esperamos que esto sea un incentivo para que los proveedores consideren como herramientas de trabajo las declaraciones ambientales de productos y en el futuro nos manejemos en base a ecoetiquetados”.
La implementación de esta plataforma, se proyecta como un impacto positivo en el sector, al incrementar o mantener el valor de los materiales, productos y componentes de construcción a lo largo del tiempo; facilitando que desarrolladores seleccionen materiales de construcción circulares, sostenibles y saludables; promoviendo el diseño con materiales más sustentables y circulares; facilitando la trazabilidad del flujo de materiales de construcción en un activo inmobiliario; disponibilizando información ambiental de productos y materiales de construcción; fomentando los incentivos y garantías para materiales secundarios y las compras sustentables, y facilitando la logística inversa o devolución de productos, materiales y componentes, cerrando ciclos, y fomentando de esta manera una construcción más consciente con el medio ambiente y en sintonía con el desafío país de avanzar hacia la carbono neutralidad.
Fuente: CTEC
Corfo busca iniciativas para enfrentar el cambio climático
El Programa Tecnológico de Transformación Productiva ante el Cambio Climático ofrecerá un cofinanciamiento de hasta dos mil millones de pesos para quienes aborden brechas relacionadas con la competitividad.
Este miércoles 1º de junio, a las 15:00 horas, se realizará un webinar orientado especialmente al sector construcción, que permitirá a los aspirantes al subsidio no reembolsable resolver sus dudas antes de postular. “Una de las problemáticas que enfrentamos es que, lamentablemente, nuestros intentos de mitigación del cambio climático no han sido suficientes”, explicó Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo.
Aunque Chile no es uno de los principales emisores de CO2, su economía basada en la exportación de recursos naturales sufre los embates del cambio climático. Por eso, Corfo lanzó la convocatoria que abordará brechas de competitividad asociadas a desafíos de la crisis climática, identificadas en los sectores productivos priorizados Silvoagropecuario y Alimentos; Construcción; Turismo, mediante el desarrollo y adaptación de tecnologías.
“Queremos conformar una dinámica colaborativa, es decir, generar asociaciones entre varias empresas para resolver problemas con tecnología. Por eso, necesitamos quienes provean o generen tecnología. Para eso, se trabaja con un portafolio de proyectos que de manera coherente puede resolver un problema mayor sobre un sector productivo”, detalló el ejecutivo de Corfo.
Podrán postular como beneficiarios o “gestor tecnológico” personas jurídicas; públicas o privada; con o sin fines de lucro, constituidas en Chile. Como beneficio, se ofrece un monto de hasta dos mil millones de pesos chilenos que cubrirán hasta un 60% del costo total del programa, y los beneficiarios aportan el 40% entre aporte pecuniarios y no pecuniarios.
Brechas
Las propuestas que se postulen al presente instrumento se deben focalizar en el desarrollo y/o adaptación tecnológica de soluciones que permitan resolver al menos una de las siguientes brechas y/o desafíos:
a) Descarbonización, entendido como la eliminación del uso de combustibles fósiles, de matrices productivas que impactan en la competitividad del sector y su crecimiento sostenible en el largo plazo.
b) Baja eficiencia en el uso de recursos (necesarios para el desarrollo productivo) que se están viendo afectados por la crisis climática, y por tanto colocan en riesgo la sostenibilidad del sector y sus cadenas de valor.
c) Falta de adicionalidad tecnológica a los procesos productivos y del mercado, que permitan su adaptación a condiciones que ha impuesto el cambio climático, agregando valor y aumentando la competitividad del sector priorizado.
Desafíos diagnóstico construcción
Los desafíos sugeridos para el sector construcción son:
- Construcción modular verde.
- Construcción industrializada híbrida (multi – materiales con baja huella de carbono).
- Tecnologización estratégica para optimización en el uso de recursos para construcción,
- Trazabilidad de los residuos de la construcción y demolición.
- Innovación en nuevos materiales y soluciones tecnológicas para sustituir materiales vírgenes (áridos reciclados escombros, residuos de la minería y el acero, caucho, entre otros), con baja huella de carbono y/o hídrica, entre otros atributos de sustentabilidad y circularidad.
- Medición de huella de carbono en etapas de construcción, huella CO2 materiales (pasaporte de materiales).
- Otros.
Las postulaciones estarán abiertas hasta el 10 de agosto de 2022, a las 15:00 horas. Las consultas se pueden hacer hasta 10 días hábiles antes del término del plazo de cierre del llamado, al correo: programastecnologicos@corfo.cl, indicando en el asunto “Programa Tecnológico de Transformación Productiva ante el Cambio Climático”.
Webinar Sector Construcción: Miércoles 1º de junio de 2022, a las 15:00 horas. Ingresa a este LINK para participar.
Conoce AQUÍ las bases.
Caminar en círculos nos lleva al futuro
Desde el inicio de la Revolución Industrial la humanidad ha estado dominada por un sistema económico absolutamente lineal: producir, consumir y desechar. No es necesario detenerse a explicar el impacto que este modelo ha tenido en nuestro medio ambiente. Son tan graves que según un informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU nuestro planeta va a alcanzar el decisivo límite de 1,5 ℃ por encima de la temperatura de la época preindustrial en el año 2030.
Es por eso por lo que urge cambiar la economía lineal por una circular y el desafío es trabajar con una visión de largo plazo que permita generar un modelo que vaya más allá del reciclaje y en el que las empresas y organizaciones de todo tipo y tamaño se hagan cargo adecuadamente de sus residuos, valorizarlos y dándoles una nueva vida o uso.
Todos lo sabemos, pero muchos olvidamos que vivimos en un planeta de recursos finitos y cada día somos más humanos con un modelo de vida que es imposible sustentar, el principal pilar de la economía circular es la regeneración. Sus acciones buscan restaurar el equilibrio que necesita el ecosistema para que nuestra especia pueda prosperar en armonía con la naturaleza.
Ya entrando en materia, en la construcción es habitual la recuperación de los despuntes de acero para reciclarlos y fabricar acero nuevo. Pero no sólo los despuntes de acero son residuos en una obra, también hay madera, hormigón, plásticos y vidrios, entre otros. En el mundo, la construcción es responsable del 35% de los residuos sólidos.
“Actualmente los Residuos de la Construcción y Demolición (RCD), son un gran problema en el mundo, y en Chile generamos mucho más. Por ejemplo, en un país desarrollado la construcción de un edificio habitacional genera 0,14 metros cúbicos (m3) de residuos por cada metro cuadrado (1m2) construido. En cambio, en nuestro país, para ese mismo edificio generamos 0,26 m3 por m2, casi el doble”, explica Felipe Ossio, académico de la Escuela de Construcción de la Pontificia Universidad Católica de Chile y vicepresidente del SubComité de Economía Circular del Instituto de la Construcción (IC).
“En una primera etapa en Chile hemos abordado la economía circular en la construcción a través del concepto de gestión de residuos. Tanto públicos como privados han dado pasos fundamentales y con grandes resultados en esa línea, pero es indispensable transitar a modelos circulares que incluyan las etapas de gestión y diseño. Primero, hay que tener claro que los materiales y componentes deben mantenerse circulando en la tecnósfera (ciclos técnicos) y biosfera (ciclos biológicos) por el mayor tiempo posible con la mayor calidad posible; debemos privilegiar uniones físicas antes que químicas que permitan el desmontaje, adaptación, recuperación y mantenimiento de estos”, señala Anamaría De León arquitecta y consultora en economía circular, miembro del SubComité de Economía Circular del IC.
Y agrega que “en la etapa de diseño arquitectónico y de materiales se define entre el 60% y 80% de la sostenibilidad de una obra o producto. El diseño para la deconstrucción, diseño para la reversibilidad, banco de materiales, modulación y estandarización reversibles y diseñar por capas, son algunas de las estrategias que podemos activar en etapas tempranas de un proyecto.”
Para enfrentar este problema, el programa Construye2025, impulsado por Corfo y administrado por el Instituto de la Construcción, elaboró una Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción, que se lleva a cabo en conjunto con los ministerios de Vivienda, Medio Ambiente y Obras Públicas.
El objetivo es lograr un país que gestiona sus recursos en forma eficiente, por lo cual trabajan en cinco ejes estratégicos: el ordenamiento y planificación sustentable del territorio; la coordinación y articulación pública; la cadena de valor sustentable y circular; la necesidad de desarrollar y fortalecer plataformas de datos que entreguen información para el diseño de políticas públicas y creación de nuevos mercados en torno a la economía circular en construcción; y la remediación ambiental de los resultados de la extracción de áridos y disposición inadecuada de los RCD.
La iniciativa busca generar una industria más productiva disminuyendo en un 20% los costos de producción; aumentar en un 20% las edificaciones sustentables y disminuir en un 30% las emisiones de CO2 al 2030.
La coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025 a cargo de la iniciativa, Alejandra Tapia, señala que la economía circular busca optimizar los recursos mejorando la sustentabilidad, productividad y competitividad de las empresas, así como también impulsar la innovación para la creación de modelos de negocios y servicios que disminuyan la extracción de recursos, constituyendo una oportunidad para ampliar la base de la economía del país.
Así, no sólo tenemos una industria más sustentable, sino que también la economía circular ayuda a generar nuevos empleos que la OIT los cataloga como “empleos verdes” y los califica de la siguiente manera: “Empleos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente ya sea en los sectores tradicionales como la manufactura o a la construcción o en nuevos sectores emergentes como las energías renovables y la eficiencia energética”. Más aún hace hincapié en que estos empleos verdes permiten: aumentar la eficiencia del consumo de energía y materias primas; limitar las emisiones de gases de efecto invernadero; minimizar los residuos y la contaminación; proteger y restaurar los ecosistemas; y contribuir a la adaptación al cambio climático.
Desde hace más de un año, el Instituto de la Construcción articula, junto a un gran número de reparticiones gubernamentales, universidades, oficinas de ingenieros y arquitectos, además de empresas privadas y organismos que las representan, como el Instituto Chileno del Acero y la Corporación de Desarrollo Tecnológico; el Subcomité de Economía Circular, que está trabajando para promover y aplicar en la construcción este modelo, cuyos beneficios son claros y muy palpables. Además de la disminución en el uso de la energía, lo que permite reducir la huella de carbono en la construcción, está el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, pues permite contar con ciudades más sustentables y pensadas en beneficio de la sociedad.
Este es un tema muy relevante, pues el Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés) estimó que en 2050 el 90% de la población latinoamericana vivirá en ciudades, es decir alrededor de 570 millones de personas. Si somos conscientes y trabajamos en beneficio de ellas, muchas de estas personas podrán disfrutar de un medioambiente más sano y una mejor calidad de vida para mediados de este siglo.
Fuente: Instituto de la Construcción
El futuro es hoy, construcción industrializada de vivienda
Por Ricardo Carvajal, jefe de la Ditec-Minvu y director del Consejo de Construcción Industrializada (CCI).
El programa del Presidente Gabriel Boric señala que se construirán viviendas dignas con innovación, estandarización e industrialización de sistemas de edificación. Esto último es una alternativa para poder construir más rápido, con mejor calidad y menos residuos, y se diferencia del sistema tradicional en que el proceso usa elementos que son construidos en una planta automatizada y con mano de obra capacitada; luego, estos son transportados a la obra casi terminados, por lo que la última etapa del proceso implica, básicamente, ensamblar estas piezas y proceder con las terminaciones.
¿Por qué, si la construcción industrializada se ve tan simple y conveniente, no se ha masificado?
Se pueden identificar varias razones; en primer lugar, “la resistencia al cambio”, por ejemplo, una constructora que viene trabajando con el sistema tradicional y ya está acostumbrada a funcionar así y no tiene mayores problemas, no ve motivos para innovar; como dicen por ahí “Para qué arreglarlo si no está roto”.
Por otra parte, nuestro país no cuenta con muchas plantas de construcción de elementos industrializados. De hecho, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se inauguró la primera y única planta que fabrica piezas industrializadas de hormigón y que fue financiada, en parte, por Corfo; además de esta, existen otras iniciativas privadas de fábricas industrializadas que producen esas piezas en madera, incluso una en el sur que construye la vivienda completa, pero pareciera que si de un día a otro decidiéramos hacer todas las viviendas con este sistema, no tendríamos el stock suficiente.
Estamos tan acostumbrados al sistema tradicional que, para avanzar hacia la industrialización, debemos partir por actualizar también la forma en que se inspeccionan las obras, incluyendo esta variable en los manuales y protocolos de inspección y construcción, ya que de nada sirve que llegue la pieza armada a la obra, para que luego se pida desarmarla para verificar si cumple la norma. Para eso está el código QR que tiene cada pieza que informa su trazabilidad, permitiendo hacer seguimiento desde que se arma, con robots y mano de obra capacitada, hasta que llega a la faena; pero para eso es necesario actualizar nuestras normas y capacitar.
El desafío que ha planteado el Presidente Boric, que establece la meta de construir 260 mil viviendas durante el periodo, es una oportunidad para darle un empuje al sistema de construcción industrializado; como ha mencionado el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, estamos acostumbrados a producir 120 mil viviendas en cuatro años, pero una forma de llegar a la meta puesta por el Presidente, es disminuyendo los plazos de construcción de las obras, y el sistema industrializado es una alternativa.
Fuente: Cooperativa
Corfo y el sector construcción: Una alianza exitosa
Por Fernando Hentzschel Martínez, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo.
En los últimos años, el sector de la construcción se ha visto fuertemente afectado, primero por la crisis social y luego por la crisis sanitaria. De acuerdo con el Balance 2019 realizado por la Cámara Chilena de la Construcción, más de un 20% de las empresas declara haber sufrido efectos por la crisis social, un 62% declara haber paralizado al menos uno de sus proyectos y casi un 70% señaló la necesidad de postergar en inicio de sus obras. Por su parte, el estudio de productividad realizado por Matrix Consultores (octubre de 2020), nos reconfirma un dato ya conocido; el estancamiento de la productividad en esta industria, que se ha mantenido prácticamente inalterable en los últimos 15 años, y el rezago del sector construcción en relación con el comportamiento de la economía nacional; mientras la productividad de esta última aumentó en 20% en el período 2018-2020, la construcción casi no varió. Por último, el sector se ve enfrentado a nuevos desafíos en torno al cambio climático; la Hoja de Ruta de Residuos de Construcción y Demolición y la Estrategia de Economía Circular en Construcción, imponen la necesidad de actuar en esta materia, ya que se han fijado metas al respecto: se espera que un 15% al 2025 de los materiales y sistemas constructivos cuenten con certificación de atributos circulares, meta que aumenta al 30% para el 2035; y al 2050 se espera que al menos el 30% del volumen de los RCD se valoricen.
Es importante señalar que esta industria es fundamental para el crecimiento de nuestra economía, representa cerca del 8% del PIB nacional y en torno al 8,5% del empleo en el país y es un pilar de desarrollo que tiene como misión mitigar el creciente déficit habitacional que nos aqueja.
Esta situación nos impone la necesidad de tomar acciones para enfrentar estos desafíos, y al mismo tiempo, nos abre una tremenda oportunidad de impulsar iniciativas transformacionales en una industria que ha sido históricamente lineal, hacia un modelo productivo no solo más sustentable gracias a los avances tecnológicos en materias de eficiencia energética, sino que también capaz de aprovechar las ventajas que los modelos de economía circular ofrecen en orden de empujar también la productividad del sector.
Ahí es donde Corfo tiene un claro rol que jugar, ya que, a través de nuestros distintos programas e instrumentos hemos apoyado a empresas y emprendedores de toda la cadena de valor de la industria, a dar un paso en materia de innovación y desarrollo tecnológico, en ámbitos tan relevantes como la digitalización, la construcción industrializada, la sustentabilidad en el sector y por cierto introduciendo elementos de la economía circular.
Es así, como desde el año 2015 asumimos el compromiso de articular y coordinar a los distintos actores vinculados a la industria, en el programa Transforma Construye2025, el que nos ha permitido identificar brechas y oportunidades concretas para apoyar en el desafío de transformar al sector desde la productividad y la sustentabilidad.
Como parte de la hoja de ruta de Construye2025, han surgido iniciativas claves como el Centro Tecnológico, CTEC, que busca promover la transformación digital, la adopción de tecnologías y la industrialización en el sector. Además, dispone de infraestructura y capacidades para que las empresas y emprendedores prueben nuevas tecnologías y desarrollos tecnológicos que las hagan más productivas y competitivas; por su parte, PlanBIM busca potenciar el uso de metodología BIM a través del poder de compra del Estado, dotando de capacidades al sector público e incorporando exigencias de BIM en proyectos públicos.
En lo que respecta a los desafíos ambientales, durante el 2021 articulamos la primera convocatoria de Retos de Innovación en Economía Circular en el Sector Construcción, la que, a través de un proceso de innovación abierta, buscó soluciones que apuntan a disminuir la pérdida de recursos en el sector construcción y las externalidades negativas, a través de soluciones tecnológicas que incorporen la economía circular.
A través de esta convocatoria estamos conectando al ecosistema emprendedor e innovador del país, con las empresas, para dar respuesta a problemas y desafíos que estas enfrentan en ámbitos como uso de nuevos materiales, sistemas constructivos sustentables, soluciones tecnológicas para uso eficiente de recursos y la gestión sustentable de sus residuos. Así es como hoy contamos con ocho proyectos que se encuentran validando este tipo de soluciones en entornos reales, de la mano de las empresas o instituciones que serán los usuarios de estas tecnologías una vez completados sus ciclos de desarrollo.
Para este año tenemos el desafío de seleccionar las tres mejores soluciones, las cuales apoyaremos con financiamiento y acompañamiento técnico y estratégico, en el desarrollo de su plan de escalabilidad. Esperamos que estas soluciones se encuentren en el mercado durante el primer semestre de 2023.
En cuanto a otros apoyos disponibles para el sector, contamos con los programas de innovación y de emprendimiento, así como la Ley de Incentivo Tributario, que si bien, su uso ha aumentado en los últimos años, creemos que aún puede ser más explotado como herramienta innovación empresarial de la mano con los Centros Tecnológicos especializados en esta materia. Del mismo modo, estamos próximos a lanzar una nueva convocatoria a programas tecnológicos asociativos que buscan abordar los desafíos de transformación productiva ante el cambio climático en sectores específicos como el de la Construcción.
Por ello, invitamos a las empresas del sector a abordar estas necesidades de transformación productiva mediante la innovación y el desarrollo tecnológico como parte de su quehacer, apoyándose en la infraestructura y capacidades tecnológicas desplegadas en Chile como los son los Centros Tecnológicos, así como los lineamientos que el programa Transforma Construye2025 ha puesto a disposición.
Mesa interregional de gestión de residuos impulsa la economía circular en la construcción
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) trabaja en su compromiso con el desarrollo sustentable de la construcción mediante iniciativas como Compromiso PRO. “Como gremio nos hemos comprometido con la sostenibilidad de nuestro desarrollo, especialmente en nuestro rubro de la construcción. Es por eso que nos hemos impuesto como objetivo promover a nivel nacional el desarrollo de la construcción sustentable”, indica Marisol Cortez, presidenta de la CChC Valparaíso.
Desde “Compromiso PRO”, la CChC está comprometiendo a empresas, obras y centros de trabajo con la mejora permanentemente de su desempeño, sus prácticas y procesos, considerando siete pilares: gobernanza; trabajadores; seguridad y salud laboral; cadena de valor; comunidad; innovación y productividad; y medioambiente. Este último pilar, se vincula a colaborar en la gestión de residuos de la construcción, con un enfoque de economía circular que responda al desafío de forma innovadora, según cuenta Katherine Martínez, subgerente de Desarrollo de la Corporación Chilena de Desarrollo Tecnológico (CDT).
De allí nació la “Mesa interregional de gestión de residuos hacia la economía circular”, que busca materializar Acuerdos de Producción Limpia (APL) para la industria nacional, trabajando junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo y CDT.
“La mesa interregional nace como una forma de colaboración e intercambio de experiencias entre las distintas cámaras regionales, para, juntos, desde las particularidades de cada territorio, poder avanzar en una estrategia país”, añade Katherine Martínez. Así, a partir de la experiencia piloto iniciada en 2020 con el “Acuerdo de Producción Limpia hacia la economía circular en la región de Valparaíso”, se extenderá el alcance hacia la macrozona norte, sur y sur austral del país, con acciones lideradas por las cámaras regionales de Antofagasta, Puerto Montt y Punta Arenas.
“En la Mesa interregional como CChC Valparaíso estamos aportando nuestra experiencia y gestión al proyecto de APL en Construcción en la Región de Valparaíso, considerando las particularidades de cada territorio para que pueda ser adaptada y aplicada en todo el país. Nuestro APL es el primero en su tipo en Chile, donde se destaca la adhesión de una treintena de empresas con más de 40 centros de trabajo realizando el proceso. Instituciones y organismos públicos y, sobre todo, alcaldes permiten que esta alianza público-privada sea una realidad, lo que nos tiene a todos muy entusiasmados”, afirma la presidenta de la CChC Valparaíso, Marisol Cortez.
Metas de los APL
Uno de los principales objetivos de los Acuerdos de Producción Limpia (APL) es la colaboración, es decir, la promoción de alianzas para impulsar soluciones a temas ambientales que preocupan al país y a las personas. “Esperamos fortalecer la coordinación entre los distintos actores de la cadena de valor; impulsar la prevención de la generación de residuos e impactos ambientales; instaurar la cuantificación y trazabilidad de residuos; maximizar la valorización; promover innovación; e incorporar conocimiento y capacitación sobre gestión de residuos y economía circular”, sostiene la Subgerente Desarrollo de la CDT.
Además, Marisol Cortez destaca el aprendizaje que dejó la pandemia: “no hay fronteras y podemos tener una muy buena gestión gremial transversal e integrada en la Cámara, desde cualquier rincón de nuestro país. Y este es el caso del APL, que busca avanzar con los socios de todas las regiones del país hacia la economía circular en la industria de la construcción”, enfatiza.
Como integrante del Consejo de Sostenibilidad de la Cámara, la presidenta del gremio en Valparaíso ha sostenido una serie de reuniones con sus pares de otras regiones, tanto en el norte como en el sur de Chile para promover la iniciativa y compartir su experiencia. La gestión transversal e integrada en el gremio ha incluido una serie de talleres e instancias participativas en las regiones, para avanzar junto a los socios hacia la tan anhelada economía circular del sector.
Construye2025, Axis DC, Viconsa y Suksa impulsan certificación para trabajadores en el manejo de residuos de la construcción
A través de un proyecto colaborativo presentado a ChileValora, buscan desarrollar perfiles para trabajadores y dar herramientas para el manejo de los residuos de la construcción que definan un adecuado desempeño en su quehacer.
Ante el desafío climático global, la industria de la construcción en Chile está trabajando hace varios años en una transformación cultural. Tras los lanzamientos de la Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035 y la Estrategia de Economía Circular en Construcción 2025, se hizo necesario fortalecer un ecosistema para el desarrollo de la economía circular y el manejo de residuos de la construcción y demolición.
Una de las formas es contribuir a generar capacidades en el sector, para lo cual Construye2025, con el apoyo del Instituto de la Construcción, junto con las empresas constructoras Axis DC, Viconsa y Suksa se adjudicaron un proyecto cofinanciado por ChileValora, que tiene por objetivo desarrollar perfiles laborales y planes de formativos que definan el desempeño adecuado de trabajadores en actividades relacionadas al manejo de los residuos de la construcción.
El proyecto denominado “Nuevos perfiles ocupacionales y planes formativos para trabajadores en el manejo de residuos de la construcción”, ha visualizado tres perfiles relacionados a este manejo en obras e instalaciones: perfil maestro manipulador, capataz y encargado de bodega y logística para manejo de residuos de la construcción.
“Hemos tenido un importante avance con el reciente lanzamiento de la Estrategia de Economía Circular en Construcción, que se sumó a la Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción 2035, por lo que los desafíos para este año son promover tanto la valorización de los residuos como generar las capacidades para la gestión”, explica Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025. La profesional también destaca “la importancia de avanzar en distintos frentes en el sector, a través del apoyo a las distintas iniciativas, como es el caso del Acuerdo de Producción Limpia de Economía Circular en Construcción de la Región de Valparaíso, que entre sus acciones y metas busca promover la capacitación en todos los niveles.
Beneficios para la industria
“Esperamos que una vez aprobados los perfiles, mucha gente de obra se capacite y certifique, con los beneficios que tiene para las empresas contar con gente cuyas competencias están certificadas, y para los trabajadores contar con una certificación de sus aprendizajes y competencias, que sin duda los posiciona y fortalece”, declara José Pedro Campos, director ejecutivo del Instituto de la Construcción.
Así también lo esperan desde el sector privado. Empresas como Viconsa, Axis DC y Suksa han apostado por este proyecto, por los beneficios que implica para ellas y sus equipos.
A juicio de Lucas Bracho, jefe del Departamento de Medio Ambiente de Constructora Viconsa, “este proyecto es fundamental para avanzar en el correcto uso de nuestros recursos”. Y es que “los perfiles de cargo que se están desarrollando están enfocados a disminuir el impacto ambiental que se genera en todo el ciclo del proyecto de construcción, desde la llegada de los materiales, la optimización de estos y el adecuado manejo de los residuos basada en una jerarquía de residuos”, precisa.
Por ello, Bracho resalta “la importancia de las personas, de cada integrante del equipo, para que se sientan parte de estos cambios que son de suma urgencia. Hacemos un llamado al rubro a tomar las medidas necesarias para disminuir el impacto ambiental de sus proyectos y a unirse a esta nueva forma de construir”.
Y esto también repercute en la productividad de las constructoras. “A la construcción entran personas sin conocimientos y con esto, la empresa puede estar mucho más tranquila de que sus trabajadores van a ser más productivos. Por otra parte, el trabajador puede ser reconocido por su capacitación formal”, dice Joaquín Cuevas, especialista en gestión de residuos.
El cambio cultural es un punto clave para Axis DC, empresa que lleva un par de años trabajando en gestión de residuos. Por ello, “tener estos nuevos perfiles o competencias es un tremendo plus para la gestión de residuos y buscamos que cada vez más profesionales y trabajadores de la obra manejen estos conceptos, porque mientras más personas adquieran estos conceptos, va a ser mejor para la industria”, cree Mikel Fuentes, líder de Innovación de Axis DC.
En Axis DC tienen altas expectativas una vez que se publiquen estos perfiles, porque “sí o sí el rubro va a avanzar hacia allá”, a juicio de Fuentes, quien también destaca la colaboración de este proyecto. “Ha sido una experiencia súper enriquecedora, entre el ámbito privado y público, con distintas miradas”, precisa Fuentes.
Luego de seis años implementando gestión de residuos, desde Constructora Suksa se manifiestan muy contentos de ser parte de este proyecto. “Constantemente estamos capacitando a nuestros trabajadores, pero hoy cobra relevancia poder avanzar hacia competencias formales para nuestros colaboradores, que son quienes, finalmente, llevan a cabo los planes para lograr los objetivos ambientales, para cumplir con nuestro compromiso ambiental respecto a la reducción de nuestras emisiones”, comenta Victoria Leiva, jefa de procesos del Grupo BIBA.
Por qué certificar
“La capacitación y certificación de competencias laborales ha sido uno de los temas que ha estado en la agenda del Instituto de la Construcción desde sus inicios, hace ya más de 20 años, oportunidad en que hicimos un diagnóstico y propuestas al respecto. Posteriormente, en el marco de una colaboración entre países del sur de América, este tema saltó con fuerza, mirando las experiencias de países vecinos, especialmente la de Argentina”, precisa José Pedro Campos.
Por ello, “haber colaborado en la presentación y haber logrado la aprobación por parte de ChileValora de la elaboración de tres perfiles de competencias laborales en un ámbito tan importante y vigente, como es el manejo de residuos de construcción y demolición en obra, nos es muy satisfactorio”, añade.
En tanto, Francisco Silva, secretario ejecutivo de ChileValora, comenta que “el Certificado de Competencias Laborales que otorga ChileValora implica un reconocimiento del Estado a las habilidades y conocimientos que cuenta una persona para ejercer un oficio y, por tanto, constituye un importante instrumento de empleabilidad y un aporte significativo al sector. Estos nuevos perfiles y planes formativos serán una herramienta fundamental para impulsar trayectorias formativas y laborales en los trabajadores y trabajadoras de la construcción, abriendo así un camino de desarrollo profesional y personal para ellos”.
Finalmente, cabe resaltar que la formación de estas capacidades contribuirá a la implementación del “Reglamento Sanitario para el manejo de residuos de las actividades de construcción y demolición”, el que se espera que entre en vigencia a principios del 2023, y que regulará toda la cadena de manejo de residuos.
Fotos gentileza Viconsa.
Construye2025 traza su hoja de ruta para los próximos cuatro años
Industrialización, transformación digital, sustentabilidad, innovación y capital humano serán los ejes estratégicos del programa que está transformando a la industria de la construcción.
Durante el Consejo Directivo N°41 del Programa Estratégico Nacional: Productividad y Construcción Sustentable de Corfo, Construye2025, se conoció la actualización de la hoja de ruta trazada para 2022-2025. En el encuentro del 11 de marzo, el presidente del programa, Pablo Ivelic, destacó las acciones y logros alcanzados tras seis años de ejecución y trabajo mancomunado.
“Se han movilizado esfuerzos súper importantes que se han materializado en iniciativas muy relevantes, tales como la operación del CTeC y CIPYCS; y la industrialización de la vivienda, que es parte del relato y la existencia del Consejo de Construcción Industrializada, a las que se suman acciones desde el punto de vista de la digitalización y de la sustentabilidad”, destacó Ivelic.
El año pasado, considerando las visiones de todos los actores de la industria, Construye2025 trabajó en la actualización de la hoja de ruta para el último cuatrienio. “Como Consejo Directivo tenemos la convicción que este trabajo nos posiciona a la vanguardia sectorialmente. Estamos convencidos de que, manteniendo esfuerzos mancomunados y bajo esta guía, vamos a poder acelerar la transformación de nuestra industria y vamos a contribuir a hacer un país más productivo y sustentable”, dijo el presidente de Construye2025.
La consultoría para las directrices sobre las cuales trabajará el programa en los próximos años fue encabezada por la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT), cuya subgerente de Desarrollo, Katherine Martínez, detalló los objetivos definidos en este proceso: Aumentar la productividad y competitividad del sector; articular para impactar positivamente en el ámbito económico y social; colaborar en la mejora de la salud de los usuarios de la edificación; impulsar la sustentabilidad y el uso eficiente de los recursos en el ciclo de vida de la construcción; promover y desarrollar la industria de proveedores y servicios.
Además, se definieron cinco ejes estratégicos para los próximos cuatro años. Sobre este punto, el gerente de Construye2025, Marcos Brito, destacó tres pilares clave: la industrialización, la transformación digital y la sustentabilidad; más otros dos ejes transversales: la innovación y el capital humano.
“El capital humano se colocó como un eje transversal, ya que la gran mayoría somos técnicos -arquitectos, constructores civiles e ingenieros-, visualizamos los procesos de cambio como procesos técnicos, y eso es un tremendo error, porque si esos procesos no se consideran como un proceso adaptativo, en él que se coloca a la persona en el centro de la transformación los procesos están condenados al fracaso”, complementó Pablo Ivelic.
Ejes estratégicos
Posteriormente, el Consejo Directivo ahondó en los ejes estratégicos y sus respectivas iniciativas. En el caso de la industrialización, estas corresponden a la estandarización de componentes y procesos; desarrollo y promoción de proveedores: y proyectos demostrativos. En tanto, el eje de sustentabilidad comprende: la economía circular en construcción; gestión de residuos de construcción y demolición; reportabilidad y huella de carbono.
“Hemos trabajado colaborativamente con Minsal y Minvu, MOP, MMA y Subdere, en el ámbito de la coordinación pública-pública, en un reglamento sanitario para el manejo de residuos de la construcción y demolición con foco en economía circular, el que aborda toda la cadena de manejo. En el siguiente período nos va a tocar implementar y apoyar a la industria en esto e impulsar la infraestructura habilitante para facilitar la valorización de los residuos, sostuvo la coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, Alejandra Tapia.
Además, la arquitecta explicó que se logró introducir una glosa para el procesamiento de los residuos inertes. “Al convertirse en áridos reciclados pierden su condición de residuos y ello facilita la comercialización y todas las trabas en las autorizaciones sanitarias”, añadió.
En el eje de transformación digital se contemplan como iniciativas estratégicas: la macrogestión basada en datos; y la promoción de iniciativas digitales estructurales. Igualmente, en capital humano, se establecieron las siguientes prioridades: oferta-demanda de formación para capital humano profesional y técnico; capacitación y certificación; atracción, formación y retención de capital humano. Por último, en el eje innovación se priorizará: la promoción y desarrollo de startups, y la promoción de innovación empresarial.
Los grandes hitos
Adicionalmente, el gerente de Construye2025, Marcos Brito informó de una serie de hitos alcanzados para el rubro de la construcción, detallando que se estableció un marco regulatorio y fomento de valorización de residuos de construcción y demolición (RCD) desarrollado por Moraga & Cia. Además, el Grupo Centinela desarrolló una herramienta de autodiagnóstico en innovación.
De igual manera, Brito resaltó iniciativas como el trabajo que se efectúa en conjunto con el Colegio de Arquitectos para impulsar el Desafío NetZero2030, con la finalidad de motivar a los estudiantes de las universidades, junto con empresas profesionales, a incorporar nuevas maneras de diseñar e integrar las inminentes exigencias que tendrá el rubro hacia el año 2030, así como todo lo que promueve Construye2025 para mejorar la sustentabilidad y la productividad.
Finalmente, el ejecutivo valoró la inauguración del campus de innovación de CTeC; la operación de dos plantas de recuperación de áridos Revaloriza, en la Región de Valparaíso; y la de Río Claro, en la Región Metropolitana; así como la elección del nuevo directorio del Consejo de Construcción Industrializada (CCI); y la pronta recepción del edificio IMA por parte del CIPYCS.

Economía circular, un desafío transformador para el sector construcción
Por: Katherine Martínez, Subgerente de Desarrollo de la Corporación de Desarrollo Tecnológico, CDT.
Con la visión de “establecer en Chile la cultura de construcción circular, que permita el desarrollo sostenible de la industria”, en el mes de enero2022 se lanzó la Estrategia de Economía Circular en Construcción. Este hito da cuenta de un proceso de transformación que está viviendo nuestra industria en los últimos años, y que marcará precedente para los años venideros.
La economía circular representa un cambio profundo en la forma de hacer las cosas, dejando atrás el modelo lineal de tomar recursos, fabricar y descartar. Considerando los 3 principios clave planteados por la Fundación Ellen MacArthur, implica un diseño libre de residuos y contaminación, mantener el valor de los productos y materiales en uso; y regenerar los sistemas naturales.
Pero ¿cómo se puede materializar esto en la construcción? Primero, observar que los residuos de construcción y demolición (0.26 m3/m2 construido) son la punta de un iceberg. Significan pérdida de productividad, trabajo rehecho y una pérdida importante de recursos, por cuanto es un material que se fabricó, distribuyó, adquirió, almacenó, utilizó en obra y no llegó a cumplir el fin para el cual fue hecho, con todos los costos e impactos ambientales asociados. La oportunidad está en la prevención del residuo desde el diseño. Segundo, cambiar el enfoque, desde residuos a recursos. El desafío -también desde el diseño de productos y planificación de procesos- es lograr mantener el valor de esos recursos y la eficacia en su uso a lo largo del ciclo de vida, y de ser necesario, buscar posibilidades de valorización. Y tercero, pensar en oportunidades de generar un impacto positivo al medio ambiente (ir más allá que reducir el impacto), tal como revitalizar barrios, edificios existentes, generación de energía renovable, entre otros.
La colaboración es el eje central de la Estrategia de Economía Circular en Construcción. Esta transformación es sistémica y en la práctica se requiere de sinergias e interacciones con distintos actores. Así nace la alianza de la Cámara Chilena de la Construcción con el Instituto de la Construcción y el programa Construye2025 de Corfo, con la facilitación de la Corporación de Desarrollo Tecnológico. Juntos, en representación de la industria y buscando motivar a toda la cadena de valor para su co-construcción, logramos proponer una Estrategia que guíe los primeros pasos del sector al 2025, en línea con la Hoja de Ruta de Economía Circular Chile sin basura 2040 liderada por Ministerio Medio Ambiente, y la Hoja de Ruta de Residuos de construcción y demolición hacia la economía circular 2035 liderado por Construye2025.
Los frutos tempranos de esta Estrategia nos muestran la urgencia percibida en el sector. Existen distintas iniciativas y alianzas entre actores para generar confianza y trabajo colaborativo. Destaca la firma del APL hacia la economía circular en construcción en la Región de Valparaíso impulsado por CChC, la creación de una mesa interregional de APLs y de comisiones de economía circular en las cámaras regionales del norte y sur de Chile. Por su parte el comité de Economía Circular en el Instituto de la Construcción hoy agrupa a 29 profesionales de distintas entidades, que proponen y vinculan iniciativas circulares. A esto se suman los retos de innovación, estudios de modelos de negocio circulares y perfiles de formación para trabajadores, liderado por Construye2025.
Próximos pasos y desafíos 2022
Una disrupción, como ha sido para Chile el estallido social o la pandemia, puede ser una oportunidad para un cambio de paradigma y un replanteo de modelo, una recuperación verde. Durante el año 2022, en que ya contamos con una estrategia, el desafío es la acción y potenciar su implementación. Como CDT, nuestro propósito es ser el motor de desarrollo y articulador de la productividad, innovación y sustentabilidad ambiental de la industria de la construcción en la CChC, lo que nos motiva a continuar propiciando este trabajo colaborativo hacia la economía circular.
Fuente: Instituto de la Construcción
CTeC y Chile GBC desarrollarán la primera plataforma en Chile que permitirá realizar trazabilidad de los materiales de construcción
La plataforma se configurará en módulos, de manera flexible, escalable y vinculada con otras potenciales plataformas sinérgicas. Esta Iniciativa permitirá utilizar los materiales de manera consciente y alargar los ciclos de vida de los edificios, impulsando también el mercado de material de segunda mano.
Un nuevo desafío tiene durante el 2022 la alianza CTeC – Chile GBC, gracias a la adjudicación de un fondo Corfo sobre economía circular en el sector construcción, que permitirá desarrollar una plataforma tecnológica denominada “Pasaporte de Materiales de la Construcción”, primera en su tipo en Chile, a través de la cual se registrará información de los materiales, productos y componentes de un edificio, considerando características técnicas, circularidad, sustentabilidad y posteriormente mantención, permitiendo realizar cálculos, generar indicadores y reportes, y apoyando de esta forma la gestión sostenible de los activos inmobiliarios.
Un pasaporte de material, es un instrumento que cuenta con información sobre los materiales, productos y componentes que se pueden incluir en un activo inmobiliario, es decir, la identidad de un proyecto, lo que sin duda aporta valor al sector, ya que gracias a esta valiosa información se puede fomentar la recuperación, reciclado y reutilización de los materiales, sacando con ello el máximo valor de un proyecto que ya cumplió su vida útil, minimizando la cantidad de RCD asociados.
Este tipo de plataformas hoy son más importantes que nunca dado el actual contexto climático que vivimos a nivel mundial, donde la construcción, producto de un modelo de operación lineal, es uno de las industrias que más contribuye a la generación de residuos (entre un 25% a un 40%), de los cuales, menos de un tercio son reutilizados o reciclados (CDT 2020, Introducción a la economía circular en construcción, diagnóstico y oportunidades en Chile); por lo que el desarrollo de iniciativas que apunten a promover la economía circular es una gran oportunidad para ser más sustentables en todo el proceso, desde el diseño, construcción y operación de un proyecto constructivo.
Si bien se trata de un concepto relativamente nuevo, a nivel mundial ya comienzan a desarrollarse los primeros prototipos. Algunos de los beneficios que aportará esta iniciativa al sector son:
- Incrementar o mantener el valor de los materiales, productos y componentes a lo largo del tiempo.
- Facilitar que desarrolladores, gerentes y renovadores seleccionen materiales de construcción circulares, sostenibles y saludables.
- Reducir los desechos de la construcción y la utilización de nuevos recursos.
- Facilitar la logística inversa y la devolución de productos, materiales y componentes.
- Facilitar la creación de incentivos para proveedores que desarrollen materiales sustentables.
Se espera que en el futuro se incluya un registro histórico de cambios realizados, datos ambientales y mecanismos de trazabilidad.
Fuente: CTeC
Pablo Ivelic, presidente de Construye2025: “Hemos sido capaces de ir cambiando tendencias”
Los avances alcanzados por el programa de Corfo que busca hacer más sustentable y productiva a la industria de la construcción tienen más que satisfecho a su presidente. ¿La clave para el futuro? Innovación.
Desde su creación, el programa Construye2025 de Corfo ha buscado convertirse en un referente estratégico para la construcción, uniendo y articulando al Estado, la industria y la academia para trabajar en iniciativas que incentiven la sustentabilidad, productividad y competitividad de la industria de la construcción. Y, claramente, lo está logrando.
“El programa Construye2025 tiene un desafío de largo plazo, que es transformar a la industria de la construcción en una industria más productiva y más sustentable y hemos ido dando pasos extremadamente importantes, con iniciativas estratégicas que han ido -de a poco- generando esta transformación, por mencionar algunas el Planbim, el DOM en Línea, los centros tecnológicos como el CTeC y el CIPYCS; o el Consejo de Construcción Industrializada (CCI), que empieza a conformar una suerte de comité donde se reúnen actores de la industria para generar industrialización”, afirma el presidente de Construye2025, Pablo Ivelic.
Pero, aunque han sido grandes pasos, 2022 será un año de consolidación. Luego de una serie de consultorías, actualización de la hoja de ruta del programa, acuerdos de colaboración, vienen nuevos hitos. “Estamos buscando, mediante otras iniciativas, generar este interés por industrializar y generar construcción sustentable en la academia, es decir, que los estudiantes se formen en esto”, señala el líder de Construye2025.
En este contexto, el máximo representante del programa de Corfo, afirma que continuarán las acciones de articulación en diferentes ámbitos asociados a la productividad y la industrialización. Igualmente, Pablo Ivelic, destaca el lanzamiento de la Estrategia de Economía Circular de la Construcción 2025, como puntapié inicial para transformar a la industria en una más amigable con el medioambiente.
Expectativas
Pese a que la industria de la construcción ostenta un diagnóstico duro desde el punto de vista de la productividad, el presidente de Construye2025, rescata que quienes forman parte del programa han sido capaces de generar transformaciones. “Mediante diferentes acciones hemos sido capaces de ir cambiando tendencias. Lo que hoy sucede, con la inauguración de un parque tecnológico para innovar en la construcción, es justamente una muestra del nivel de madurez que hemos ido alcanzando. Eso nos hace pensar que los resultados en el mediano y corto plazo nos van a acompañar y vamos a ser capaces de tener una industria más productiva y más sustentable”, concluye Pablo Ivelic.