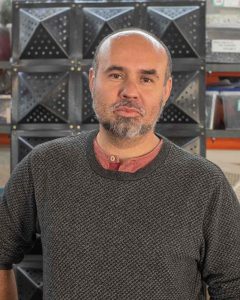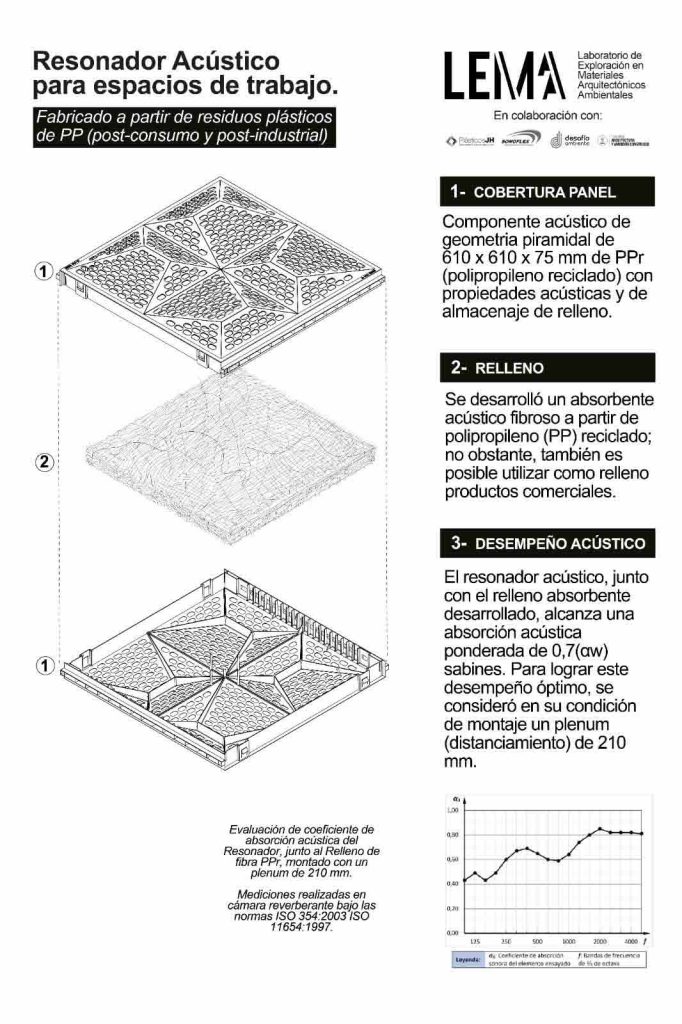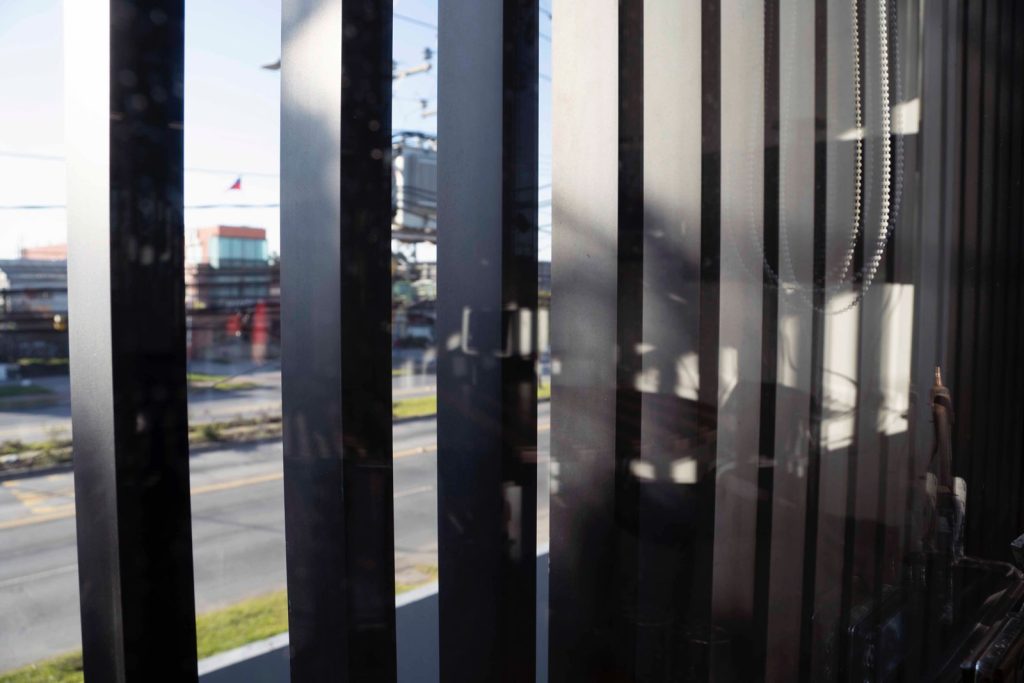CATEGORIA
CATEGORIA
CATEGORIA
Plásticos circulares en la construcción: La apuesta de LEMAA por impulsar la innovación y reducir la huella de carbono
Con una reducción potencial del 30% en la huella de carbono, la investigación del Laboratorio de Exploración en Materiales Arquitectónicos Ambientales (LEMAA) busca la colaboración de las constructoras y proveedores para definir las necesidades del mercado, superando las barreras del bajo estándar y la falta de financiamiento en la industria del reciclaje en Chile.
La innovación en el sector de la construcción chilena avanza hacia la sostenibilidad , y en este camino, el Laboratorio de Exploración en Materiales Arquitectónicos Ambientales (LEMAA) de la USACH se ha posicionado como un actor clave.
Conversamos con los doctores en Arquitectura Hugo Pérez Herrera, director del LEMAA; y Alexandre Carbonnel Torralbo, investigador del mismo laboratorio, sobre su trabajo pionero en la revalorización de plásticos de descarte para transformarlos en materiales constructivos de alto desempeño. El enfoque no es solo ambiental, sino también económico, buscando fomentar una industria local robusta, en sintonía con los objetivos del programa Construye2025.
Línea de investigación: de residuos a materia prima secundaria
La investigación principal del LEMAA se centra en abordar los residuos industriales, específicamente el plástico, proyectándolos como “materia prima secundaria”, en palabras de Pérez. El objetivo es dar una segunda vida útil al plástico, viendo en el mundo de la construcción un escenario óptimo, ya que los materiales de este sector “tienen que adquirir un compromiso mayor de durabilidad, de desempeño más allá de lo que puede ser una bolsa, una botella”, continúa Pérez.
El concepto que guía su metodología es el upcycling. A diferencia del downcycling (transformar un producto en otro de menor calidad) , el upcycling consiste en “tomar ese residuo y transformarlo en un producto igual o mejor al original”, explica Carbonnel, quien también señala que esto implica aplicar diseño, pero también entender las propiedades del plástico para agregar aditivos y mejorar sus cualidades según el diseño del nuevo componente constructivo. Un ejemplo de esto es la transformación de polipropileno (como el de las tapas de botellas) en un resonador acústico.
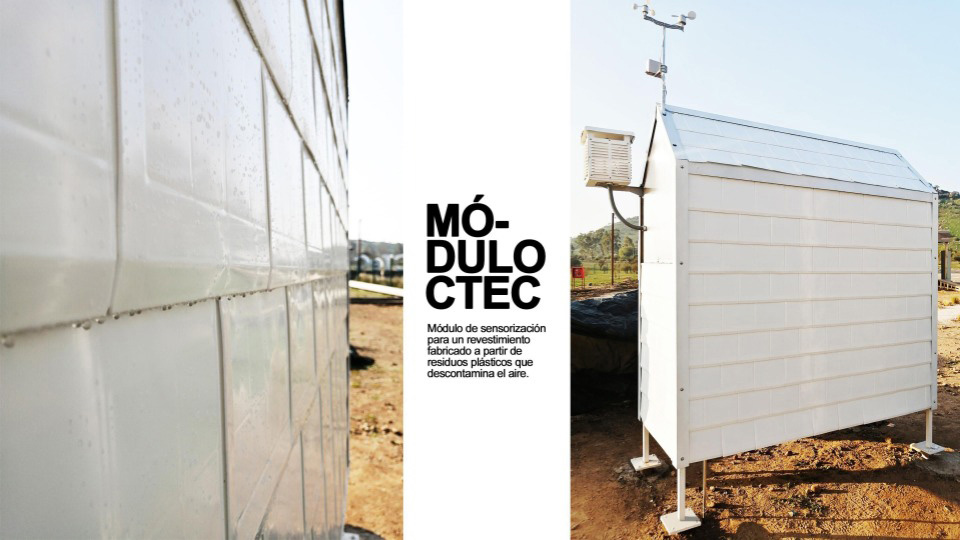
El desafío de la trazabilidad y el desempeño
El reciclaje de plásticos en la construcción presenta desafíos técnicos críticos como la durabilidad, el comportamiento estructural y la degradación. Sin embargo, el principal problema que han identificado, y en el que centran sus esfuerzos de mitigación, es la trazabilidad de los plásticos.
- Alexandre Carbonnel indica que para generar el concepto del upcycling se necesita tener “claridad sobre las características, las propiedades de los plásticos y la trazabilidad”.
- La dificultad radica en que la industria del reciclaje en Chile aún no está tan estandarizada.
- Conocer bien qué plástico se tiene, cuántas veces ha sido reciclado y cuáles son sus propiedades (trazabilidad) es fundamental para asegurar su durabilidad y evitar su degradación, por ejemplo, con el calor o la radiación ultravioleta cuando están expuestos al exterior.
El desempeño en el ambiente construido presenta desafíos específicos según la ubicación del producto:
- En exteriores (revestimientos): El reto principal es la exposición a los rayos UV y la temperatura.
- En interiores (resonadores acústicos): El gran desafío es la performance ante el fuego, y la manera de resolverlo es “cargarlo con retardantes o ver de qué manera puede responder con buen desempeño y comportamiento frente al fuego”, explica Pérez.

Hugo Pérez resume la situación en la necesidad de que los productos reciclados sean “buenos”. No es la regulación lo que limita, sino que “los productos reciclados aún tienen un bajo estándar. O les falta una certificación apropiada que de alguna manera los pueda hacer competitivos y de alto desempeño”.
Casos de estudio: productos en desarrollo
LEMAA cuenta con dos proyectos principales que están pasando de prototipo a producto actualmente: un revestimiento para exteriores y un resonador acústico para interiores.
- Revestimiento exterior descontaminante
Este desarrollo es un revestimiento para exteriores tipo siding, como para vivienda social.
- Se fabrica con plástico reciclado, como polipropileno de botellas.
- La versión innovadora incorpora nanotecnología mediante la adición de dióxido de titanio.
- Esta nanotecnología permite que el revestimiento genere una reacción con la contaminación atmosférica a través de la radiación solar y degradando el contaminante y actuando como un purificador de aire.
- Costos:
- La versión con nanotecnología para el efecto de descontaminación aumenta su valor al doble o al triple de un revestimiento normal.
- Una versión más estándar, que sería simplemente un revestimiento tipo siding reciclado sin nanotecnología, “se mantiene en los valores de mercado similares a lo que podría ser un revestimiento tipo siding”, detalla Carbonnel.
- Resonador acústico
Este es un producto para espacios interiores con foco en el confort acústico, donde el desafío principal es el comportamiento al fuego.
- Es una tecnología compuesta a base de dos elementos: una carcasa y un relleno.
- La carcasa se trabaja con un proceso de inyección, lo que es un proceso mucho más industrializado, reproducible y estandarizado. Esto hace que el costo de la unidad sea bajísimo, alrededor de $2000, una vez hecha la inversión en las matrices.
- El relleno, sin embargo, se trabaja con una tecnología que está más próxima a una artesanía, lo que hace que los procesos sean sumamente elevados y que la producción por día sea muy baja.
- Hugo Pérez explica que para el relleno, “la producción tendría que dar un salto de pasar de una artesanía a una cosa mucho más automatizada, donde se puedan controlar más las variables”.
- Mientras tanto, la carcasa se puede utilizar con aislantes existentes en el mercado.
- Este desarrollo logró el upcycling de polipropileno, como el que se encuentra en las tapas de botellas plásticas, transformándolo en un resonador acústico para espacios interiores.
El impacto ambiental y la economía circular
Desde la perspectiva de la economía circular, la integración de plásticos reciclados ofrece una ventaja comparativa significativa.
- Reducción de huella de carbono: Al utilizar materia prima secundaria (plástico reciclado), se puede reducir significativamente la huella de carbono.
- Fomento de la industria local: El uso de residuos, en lugar de importar plástico virgen, fomenta la industria local y el ecosistema de reproducción a nivel nacional.
- Capacidad instalada: Carbonnel subraya que en Chile “hay más máquinas instaladas con potencial de hacer reciclaje de lo que se hace realmente”, lo que evidencia una oportunidad de crecimiento.
Pese a que se generan cerca de 1 millón de toneladas de plástico al año , en el mercado chileno solo se recicla cerca del 12% y 13%. El potencial de crecimiento es amplio, ya que en Europa las tasas de reciclaje están alrededor del 25% o 30%.
Barreras y proyección a mediano plazo
Las barreras para la masificación no son primariamente regulatorias. Las normativas como la Ley REP y la Hoja de Ruta de Economía Circular en Chile “dan un marco de apoyo muy claro en ese sentido”, explica Carbonnel. Las barreras son más bien de mercado y de inversión.
- Alexandre Carbonnel lo ve como un problema de “mayor financiamiento y activación del ecosistema del reciclaje en la salida de producto y soluciones hacia el mercado, hacia la sociedad civil”.
- Un incentivo clave sería la implementación de “subsidios e impuestos verdes” para que las personas que ponen en el mercado productos reciclados tengan un beneficio.
Carbonnel establece una analogía con la energía renovable (como la fotovoltaica), que al principio era muy cara y actualmente es competitiva gracias a incentivos y a que se dinamizó el mercado. Él proyecta que “va a pasar lo mismo con el material de reciclado dentro de la industria, particularmente de la construcción”.
A mediano plazo, el LEMAA proyecta concretar la transferencia tecnológica de sus prototipos al mercado.
- Hugo Pérez señala que “esperamos, en el mediano plazo, generar buenos acuerdos de transferencia para la utilización y masificación de la tecnología con empresas locales”.
- Alexandre Carbonnel estima que el resonador acústico podría obtener “las certificaciones y los licenciamientos para poder comercializarlo” durante el año 2026.
Además de los proyectos principales, el laboratorio ha participado en interesantes asesorías, como el trabajo en el archipiélago de Juan Fernández con el Centro Circular Tec. En este proyecto se desarrolló un modelo para recuperar residuos de plástico y crear prototipos de anzuelos de pesca y elementos para electricidad, con el objetivo de ser utilizados directamente en la isla, como un modelo a escala local más sostenible.
Mensaje al sector de la construcción
El LEMAA busca impulsar una colaboración más profunda con el sector de la construcción, especialmente ahora con la adjudicación del fondo ANID para desarrollar el centro Cimac, que involucra a 10 laboratorios de diferentes universidades, y cerca de 8 a 10 empresas e instituciones.
El mensaje central para los líderes de la industria se enfoca en cambiar la percepción del plástico.
- Alexandre Carbonnel insta a la industria a “dejar de entender el plástico como solo eventualmente una membrana, como un fieltro, sino que entenderlo como un material que puede ser reconvertido en un revestimiento o en otros componentes de arquitectura”. El plástico es “un material bien interesante y bien versátil” , y su impacto ambiental no reside en el material en sí, sino en “cómo se usa y cómo se recicla y cómo se gestiona su vida útil a lo largo de todo su ciclo”.
- El Dr. Pérez Herrera hace un llamado específico a la colaboración desde la demanda: “el llamado para el sector de la construcción, lo que más necesitamos es levantar necesidades”. Esto aseguraría que los productos desarrollados por el laboratorio “no sean necesariamente cosas que vengan de una observación parcial, sino idealmente que del mismo sector emerjan necesidades específicas por las cuales poder aportar con el plástico y su reciclaje”.
La proyección es clara: los proyectos impulsados por el centro CIMAC y el LEMAA (www.lemaausach.cl) beneficiarán al sector con productos que tienen una huella ambiental reducida, fomentando la economía circular y la innovación en materiales constructivos en Chile.
Rehabilitación del parque construido mediante la incorporación de atributos de circularidad
Con la mirada puesta en la eficiencia energética, la recuperación patrimonial y el confort de los usuarios, cuatro edificaciones rehabilitadas en distintas regiones de Chile se destacan por haber obtenido la Certificación Edificio Sustentable (CES). Estas obras no solo modernizan la infraestructura pública, sino que también representan ejemplos concretos de cómo transformar el parque construido con criterios de sustentabilidad y economía circular.
CECREA Castro: De ícono abandonado a centro cultural vivo
Ubicado en el histórico barrio Lillo de Castro, Chiloé, el Cecrea reactivó un edificio emblemático para la comunidad: la antigua “Ballena”, una construcción de 1997 que permaneció sin uso por casi dos décadas. El inmueble, con forma de cachalote y revestido en tejuelas de alerce, fue remodelado para acoger a niños, niñas y jóvenes en un entorno de aprendizaje informal y creativo, enfocado en artes, ciencias, tecnologías y sustentabilidad.
“Es un edificio espectacular, un ícono para la ciudad de Castro. Partió como un museo, simula una ballena y está revestido con tejuelas de alerce… incluso tiene vista al mar. Es muy acogedor y funciona fantástico en términos de temperatura”, señaló el jefe de CES, Hernán Madrid, durante una visita.
Con una superficie total superior a 4.600 m², Cecrea incluye áreas para danza, música y trabajo audiovisual, además de espacios como talleres ruidosos, zonas de convergencia y recreación, y un hall de acceso acogedor. La instalación del centro no solo revitalizó un edificio emblemático, sino que reactivó toda la zona, integrándola a un nuevo circuito cultural urbano.
Cuartel de la PDI de Puerto Varas: Patrimonio y eficiencia de la mano
La recuperación de la casona Heim, inmueble patrimonial de dos pisos, junto con la construcción de un edificio nuevo de tres niveles, dio forma al nuevo cuartel de la Policía de Investigaciones de Puerto Varas. Esta combinación entre lo antiguo y lo nuevo se desarrolló respetando la normativa patrimonial, sin alterar espacios originales, e integrando soluciones modernas de climatización y eficiencia energética.
“El proyecto fue licitado por la Dirección de Arquitectura Región de Los Lagos… El proceso ha sido muy satisfactorio, ya que nos permite tener un edificio que cumple los estándares de Edificio Sustentable con el medio ambiente”, afirmó Alexandra Stepankowsky, directora regional de la Dirección de Arquitectura de Los Lagos.
Se incorporó una central térmica con bombas de calor, losas radiantes, radiadores con control por piso, ventilación mecánica con recuperadores de calor y una envolvente térmica de alta eficiencia, lo que permitió obtener la Certificación CES en mayo de 2023.
Palacio Subercaseaux – Archivo Regional de Valparaíso: Rescate patrimonial con mirada de futuro
En el Barrio Puerto de Valparaíso, las ruinas del ex Palacio Subercaseaux fueron transformadas en el nuevo Archivo Regional. El diseño ganador, liderado por las arquitectas Cecilia Puga y Paula Velasco, integró una obra nueva al interior del predio, respetando la tipología y la imagen histórica del edificio-manzana original, con soluciones que conjugan modernidad y conservación.
“La relevancia que tiene la certificación CES en un edificio como el Archivo Regional de Valparaíso está principalmente en demostrar que se puede proyectar algo moderno en una envolvente patrimonial, con criterios de sostenibilidad, poniendo en valor la arquitectura”, explicó Antonio Espinoza, asesor CES del proyecto.
El edificio fue diseñado para garantizar condiciones de habitabilidad, confort térmico y control ambiental especialmente exigente para la conservación de documentos históricos, lo que lo convierte en un referente nacional en rehabilitación sustentable con valor patrimonial.

Edificio de Aduanas en Talcahuano: Un ejemplo de reciclaje arquitectónico
El edificio institucional de la Dirección Regional de Aduanas de Talcahuano alcanzó la certificación CES con 72,5 puntos, nivel sobresaliente, y el segundo lugar en el Premio CES 2024, gracias a una estrategia que recuperó el valor de dos construcciones existentes: una oficina y un galpón posterior. El diseño incorporó patios interiores, fachada norte abierta con celosías para control solar, y una envolvente térmica de alto desempeño.
“El edificio D.R.A.T. no sólo es un edificio público de excelencia, sino también un ejemplo perfecto de cómo es posible el reciclaje de edificios de cualquier índole y transformarlos en edificios contemporáneos de primer nivel energético y de confort para sus usuarios”, destacó Francisco Pizarro, asesor CES del proyecto.
También se implementó un sistema de climatización distribuido en closets arquitectónicamente integrados y un sistema de iluminación artificial de alta eficiencia. La intervención, iniciada en 2016, culminó exitosamente en septiembre de 2023 con la certificación definitiva.
El parque construido sí se puede transformar
Estos cuatro casos demuestran que la rehabilitación sustentable y circular del parque construido en Chile es una realidad tangible. Desde Chiloé hasta Talcahuano, pasando por Valparaíso y Puerto Varas, las obras combinan estrategias arquitectónicas y tecnológicas avanzadas con respeto por el patrimonio y el bienestar de los usuarios. Todos estos edificios son referentes de cómo una política pública, como la Certificación CES, puede promover un cambio cultural profundo en la forma de construir y conservar infraestructura pública en Chile.
CicloData: La base de datos que revoluciona la construcción sustentable en Chile
Con el lanzamiento programado para noviembre, CicloData se perfila como un bien público esencial para la industria. Conoce cómo esta herramienta, creada para suplir la falta de datos de ciclo de vida en el país, permitirá a las empresas constructoras tomar decisiones más precisas, optimizar costos y avanzar en la economía circular.
¡La construcción sustentable tiene un nuevo aliado! Con la entrada en operación de CicloData, la industria obtendrá una base de datos clave para tomar decisiones, innovar y cumplir con nuevas exigencias, en un mercado cada vez más consciente del impacto ambiental. Esta herramienta aparece como un pilar en la transición hacia una economía circular, especialmente en un sector tan relevante como la construcción.
¿Qué es CicloData y por qué es importante?
 La experta en sustentabilidad, Pía Wiche, fundadora y CEO de EcoEd, explica que CicloData es una base de datos con información de ciclo de vida (ICV) de productos y procesos locales, creada para abordar un desafío histórico en Chile: la escasez de datos confiables, accesibles y representativos del país. Hasta ahora, la industria se veía obligada a usar datos extranjeros, lo que dificulta la comprensión precisa de los impactos ambientales de sus productos y procesos.
La experta en sustentabilidad, Pía Wiche, fundadora y CEO de EcoEd, explica que CicloData es una base de datos con información de ciclo de vida (ICV) de productos y procesos locales, creada para abordar un desafío histórico en Chile: la escasez de datos confiables, accesibles y representativos del país. Hasta ahora, la industria se veía obligada a usar datos extranjeros, lo que dificulta la comprensión precisa de los impactos ambientales de sus productos y procesos.
Esta situación creaba tres grandes problemas:
- Altos costos: La falta de datos locales encarecía los estudios de Análisis de Ciclo de Vida (ACV).
- Falta de competitividad: Se limitaba la capacidad de empresas chilenas para competir en mercados internacionales que exigen transparencia ambiental.
- Obstáculos para la innovación: La ausencia de información precisa frenaba el avance de la economía circular.
Así, la creación de CicloData responde a un mandato explícito de la Hoja de Ruta para un Chile Circular al 2040, que estableció como meta la creación de una base de datos de ciclo de vida. Según Pía Wiche, este mandato refleja “una señal muy clara de la necesidad del país”.
El lanzamiento, programado para noviembre, ha generado gran expectación, con consultas periódicas sobre su disponibilidad por parte de sectores público y privado. La academia y los consultores ya ven en CicloData una herramienta estratégica, lo que demuestra la necesidad que existía en el mercado.
¿Qué datos ofrece y cómo se usa?
Es crucial entender que CicloData no es una calculadora, sino una fuente de datos que permite alimentar distintos softwares y herramientas. La plataforma ofrece dos tipos de información clave:
- Inventarios de ciclo de vida (LCI): Detallan información sobre el consumo de materiales, energía y agua, así como las emisiones y residuos asociados a cada material. También permiten realizar cálculos completos como la huella de carbono, la huella hídrica y la huella ambiental de producto, entre otras mediciones.
- Ecoindicadores o “milipuntos”: Son métricas simplificadas que apoyan los procesos de ecodiseño sin necesidad de realizar un ACV completo.
Al proporcionar datos regionales específicos para la Región Metropolitana, incluyendo materiales de construcción, combustibles, transporte y energía, CicloData permite que las decisiones sobre el diseño y medición del impacto ambiental de una obra se tomen con mayor precisión y representatividad local. El objetivo es “entregar herramientas para competir en los mercados internacionales y cumplir con nuevas regulaciones nacionales como la Ley REP, HuellaChile y licitaciones del MOP, entre muchas otras”, indica Wiche.
El rol estratégico en la construcción sostenible
Para el sector de la construcción, CicloData representa un cambio de reglas. Los principales usuarios, que van desde constructoras y contratistas hasta proveedores de materiales y diseñadores, podrán:
- Calcular huellas ambientales: Las constructoras y contratistas que participen en licitaciones podrán calcular con mayor precisión la huella de carbono de sus proyectos.
- Optimizar la toma de decisiones: La plataforma permite visualizar qué materiales o procesos tienen mayor impacto ambiental, orientando las inversiones en sostenibilidad hacia las áreas más efectivas.
- Evaluar alternativas: Permite comparar materiales y soluciones constructivas, incluidas las circulares.
- Estandarizar cálculos: Facilita la estandarización del cálculo de huellas para certificaciones como LEED y licitaciones del MOP.
- Demostrar desempeño ambiental: Los proveedores de materiales pueden usar los datos para demostrar el desempeño ambiental de sus productos.
Pía Wiche destaca que este beneficio se traduce en “resultados más precisos, decisiones más costo-efectivas, mejor posicionamiento en licitaciones del MOP y avances concretos hacia la construcción circular”.
La visión de largo plazo y su gobernanza
La visión a largo plazo es que CicloData se convierta en la “fuente más segura y confiable de información de ciclo de vida en la Región Metropolitana”. Para lograrlo, se estableció un modelo de gobernanza multi actor que asegura su vigencia en el tiempo.
La Fundación InnovaCiclos será la encargada de operar y actualizar la base de datos anualmente. No obstante, la clave del éxito radica en la colaboración: la plataforma busca ser una iniciativa compartida por todo el ecosistema de la sustentabilidad, donde académicos, empresas y consultores no solo usen sus datos, sino que también contribuyan a alimentarla.
El proyecto es un ejemplo de colaboración público-privada, con el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) como mandante y propietario del bien público, y el apoyo de Corfo RM y el cofinanciamiento de EcoEd. A nivel internacional, Ecoinvent (la base de datos más reconocida del mundo) e IBICT de Brasil han aportado su experiencia y datos de fondo.
Además del sector público, aliados estratégicos como Territorio Circular, la Red Chilena de ACV, universidades y empresas pioneras con Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs) ya forman parte del proyecto. Sin embargo, Wiche enfatiza la necesidad de integrar actores: “Faltan por sumarse más empresas constructoras y proveedoras de materiales que puedan aportar datos reales, más ministerios y agencias públicas como el MOP y ProChile, así como actores privados que innovan en soluciones circulares”.

Reconocimiento internacional
La Iniciativa de Ciclo de Vida del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) destacó a CicloData e invitó al equipo a foros globales, reconociendo su rol en la masificación del Análisis de Ciclo de Vida.
Uno de los principales aprendizajes del proyecto ha sido que “los grandes proyectos de bases de datos solo son posibles con colaboración”. CicloData es un reflejo de este principio: una herramienta “construida entre todos”. La sostenibilidad financiera y la vigencia de la plataforma dependerán del compromiso y la generosidad de la comunidad.
En definitiva, CicloData es un proyecto estratégico que responde a una necesidad crítica del país y se alinea con las metas de la economía circular. Su éxito radicará en la capacidad de la industria para utilizar estos datos como una palanca para la innovación, la competitividad y la transición hacia una construcción más sostenible y resiliente. Como señala Wiche, “tener datos confiables de ciclo de vida es vital para políticas públicas y estrategias privadas; mejores datos conducen a mejores decisiones”.
Reduciclo escala hacia una gestión ambiental integral en la construcción
Desde su aparición como caso de éxito en 2023, la empresa dirigida por el ingeniero constructor Lucas Bracho ha ampliado su alcance más allá de los residuos, incorporando nuevos criterios ambientales, alianzas estratégicas y herramientas tecnológicas que hoy la posicionan como referente en formación y asesoría ambiental para obras.
En 2023, Reduciclo ya había definido su estrategia: posicionarse como un ente educador y capacitador en gestión ambiental para la construcción. Ese primer año estuvo marcado por el esfuerzo en fidelizar a los primeros clientes, crear una identidad clara y consolidar el marketing de la empresa. Al mismo tiempo, comprendía la importancia de acompañar en terreno, para nutrir los cursos con experiencias reales y asegurar que el mensaje se aplicara en obra. Dos años después, la empresa ha fortalecido esa visión: hoy integra tecnología digital, aplica protocolos preventivos, asesora en normativas y forma a más de mil trabajadores en gestión ambiental integral, siempre con foco en la eficiencia tanto para sus clientes como para sus propios procesos.
“Desde 2023, hemos evolucionado hacia una gestión ambiental más integral en obras, ampliando nuestro enfoque más allá de los RCD para abordar los seis criterios ambientales clave”, explica Lucas Bracho, CEO de la empresa.
Estos criterios incluyen: 1) Residuos no peligrosos y economía circular, 2) Sustancias y residuos peligrosos, 3) Ruido y vibraciones, 4) Emisiones atmosféricas, 5) Agua y RILES y 6) Biodiversidad y ecosistemas.
Una de las principales innovaciones de este periodo fue el desarrollo de ReduApp, una plataforma digital que permite controlar hallazgos en terreno, detectar malas prácticas, pérdidas de materiales y generar indicadores accionables para las obras.
Además, Reduciclo implementó protocolos de seguimiento, que acompaña la planificación de proyectos con estrategias preventivas y asesoría para el cumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) pero principalmente de la legislación ambiental, tales como normas, leyes, decretos u ordenanzas municipales.
Formación en terreno, impacto en cifras
La propuesta formativa se diversificó con modalidades presencial, online e híbrida, combinando teoría con experiencia práctica en terreno a través de charlas dirigidas por actividad y perfil de cuadrilla.
“Hemos comprobado que las capacitaciones que combinan teoría con experiencia práctica en terreno generan mayor compromiso y cambios reales”, afirma Bracho.
Así, entre 2023 y 2025, Reduciclo ha logrado:
- Capacitar a más de 30 empresas constructoras e inmobiliaria en gestión ambiental integral.
- Formar a más de 400 profesionales del sector construcción en residuos, emisiones, ruido y biodiversidad.
- Capacitar a más de 5.000 trabajadores en terreno, en obras de edificación en altura y en extensión.
Alianzas que multiplican impacto
Durante estos años, la empresa fortaleció su red de colaboraciones con actores clave:
- Cámara Chilena de la Construcción, vía CDT, ETC y el OSCL
- Construye2025, como articulador estratégico
- Centro SIMOC, para certificación SENCE
- Empresas ETFA y consultoras ambientales, para temas específicos como ruido, emisiones, flora y fauna
“Estas colaboraciones potencian el alcance y la calidad de nuestras capacitaciones y asesorías ambientales integrales”, destaca Bracho.
Lo que viene: tableros, e-learning y protocolos por etapa
Entre sus próximos desarrollos, Reduciclo proyecta:
- Una versión avanzada de ReduApp con tableros de control y métricas automáticas.
- Una plataforma e-learning con módulos cortos y prácticos, diferenciados por perfil (cuadrillas, mandos medios, subcontratos).
- Protocolos de gestión ambiental por etapas constructivas, con indicadores asociados a ahorro de costos, reducción de impactos y mejoras en biodiversidad y agua.
“Queremos generar ahorros para las empresas, reducir pérdidas de materiales, evitar multas y paralizaciones, optimizar procesos y crear obras de construcción ordenadas y limpias, que se encuentren cumpliendo la legislación ambiental a cabalidad. Aspiramos a que las empresas se destaquen como empleadores deseables, atrayendo a trabajadores comprometidos con el medio ambiente”, señala Bracho.
El camino hacia una construcción circular y ambientalmente responsable no se construye solo con normativas, sino que con cultura, formación y compromiso real en obra. Reduciclo ya lo entendió, y lo está escalando.
Ciencia aplicada a la construcción circular: aislante térmico chileno listo para escalar
Desarrollado por CITEC UBB y empresas del sector forestal, BioTerm es un nuevo aislante térmico y acústico biobasado que aprovecha subproductos madereros locales, cuenta con validación técnica, certificación ambiental internacional y está listo para ser transferido a la industria.
En un contexto global marcado por la urgencia de reducir emisiones, minimizar residuos y avanzar hacia una economía circular, el Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción de la Universidad del Bío-Bío (CITEC UBB), en alianza con las empresas CMPC Maderas SpA, Forestal Tricahue Ltda. e Ingeniería y Paneles del Maule S.A., ha logrado un avance significativo en innovación de materiales sustentables.
Gracias al proyecto Fondef IT18I0002, cofinanciado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), se desarrolló la tecnología de producto y proceso para un nuevo material aislante térmico y acústico biobasado, denominado provisionalmente BioTerm, protegido por las Patentes de Invención N° 2017-03179 y N° 2017-03424. Este material ya está disponible para su transferencia tecnológica.
Ciencia aplicada a la economía circular
El desarrollo se basó en la hipótesis de que era posible obtener un aislante de alto rendimiento a partir de subproductos de la industria maderera local—fibras, corteza de eucaliptus – partículas, granos y otras estructuras—mediante estrategias innovadoras de diseño y procesamiento.
Se combinaron técnicas de atenuación de radiación infrarroja a nivel alveolar con la modificación de variables de proceso para generar cavidades oblongas que atrapan aire en dirección transversal al flujo térmico. Esta aproximación, inédita en Chile, permitió validar el producto primero en laboratorio y luego a escala piloto industrial.

Aplicación demostrativa en vivienda experimental
Para fines demostrativos, se produjo una cantidad suficiente de material en instalaciones de Forestal Tricahue y CITEC UBB, utilizado para aislar térmicamente una vivienda experimental ubicada en el campus de la UBB en Concepción. Esta vivienda está disponible para visitas guiadas, y su monitoreo ha mostrado resultados sobresalientes en eficiencia térmica y comportamiento ambiental.
Validación técnica y certificación ambiental
El desarrollo desde TRL 1 a TRL 8 se realizó en instalaciones de las empresas colaboradoras y del Ecosistema de Producción de Innovación basado en Ciencia, Prototipado y Experimental (ECO PI UBB). El proceso tomó casi dos años e incluyó rigurosos ciclos de prototipado, experimentación y validación de hipótesis.
Las prestaciones térmicas e higrotérmicas fueron certificadas por laboratorios oficiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La evaluación ambiental fue realizada por la empresa española Ingurumenaren Kideak Ingeniería, garantizando estándares internacionales de sustentabilidad.
Este aspecto es clave, considerando que la meta de Chile hacia la carbono neutralidad y resiliencia climática al 2050 exige certificaciones externas de atributos y sustentabilidad. Ya no basta con declarar competencias: hay que certificarlas debidamente.
Aporte a la nueva Reglamentación Térmica
Las certificaciones obtenidas y los resultados de las pruebas demuestran que este material contribuye eficazmente al cumplimiento de los nuevos requisitos de la Reglamentación Térmica de Edificios: limitación de la transmitancia térmica máxima, control de condensación superficial e intersticial, y reducción de infiltración de aire en envolventes.
Este enfoque integral refleja la capacidad de CITEC UBB para acompañar el ciclo completo de innovación: desde la investigación científica aplicada, el desarrollo de prototipos, la validación técnica y ambiental, hasta la implementación piloto en condiciones reales.
Capacidades al servicio de la industria
El caso de BioTerm refleja el alcance de los servicios que CITEC UBB ofrece a la industria: desarrollo de productos con base científica, validación en laboratorio y terreno, aplicación en viviendas, y acompañamiento en la etapa de implementación productiva.
Esta experiencia se convierte en un modelo replicable para otras iniciativas que busquen transformar residuos en recursos y avanzar hacia una construcción más sustentable y resiliente.

Transferencia tecnológica abierta
La tecnología desarrollada está disponible para su transferencia, abriendo oportunidades para empresas interesadas en incorporar soluciones innovadoras en sus procesos productivos.
BioTerm no solo representa una alternativa técnica viable, sino también una contribución concreta a los objetivos de desarrollo sostenible y a la transición hacia una economía circular en el sector construcción.
*Artículo escrito por Luis Ariel Bobadilla Moreno, director del Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción CITEC de la Universidad del Bío-Bío.
De la digitalización a la inteligencia artificial: la evolución de Melón hacia una industria más productiva y sostenible
A tres años de sus primeros avances en digitalización, la compañía cementera sigue liderando la innovación y transformación digital en la construcción, impulsando mejoras en productividad, sostenibilidad y experiencia del cliente.
En 2022, Empresas Melón sorprendía a la industria de la construcción con su enfoque pionero en digitalización y transformación de procesos. Su sistema Optimix, que optimiza los despachos de hormigón, y el sensor Infomix, diseñado para estimar en línea la resistencia del hormigón, fueron hitos que demostraron que la tecnología podría revolucionar el negocio del cemento.
“Todo lo que podamos hacer para que los procesos sean más eficientes para nuestros clientes es importante. Para eso desarrollamos un ecosistema de aplicaciones, todas funcionando en sincronía para garantizar procesos seguros y eficientes”, explicaba en esa época Pablo Covacevich, subgerente digital de Melón.
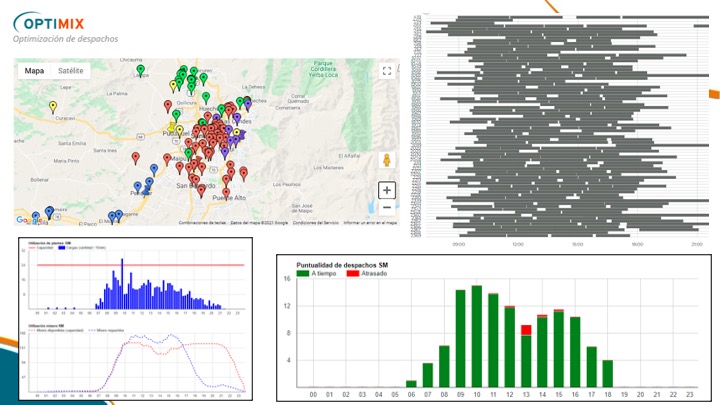
Hoy, a tres años de esa entrevista, la compañía ha profundizado su camino digital. Covacevich, ahora Subgerente de Innovación y Transformación Digital, recuerda el punto de partida: “Teníamos muchos procesos dependientes de etapas manuales o papeles. No había registro de datos, por lo que la toma de decisiones era lenta, no teníamos registro o trazabilidad para un análisis inmediato, y menos para un análisis futuro. La información y procesos dependían de las personas, lo que generaba un riesgo en la continuidad de las operaciones”.
La digitalización permitió automatizar procesos y dar un salto en eficiencia: “Hoy podemos medir. Los procesos ahora se pueden automatizar, ya que se han digitalizado las etapas manuales. Hemos podido armar sistemas que optimizan y predicen comportamiento, todo a partir de los datos ingresados/utilizados en los procesos”, comenta.
Así por ejemplo, “podemos optimizar el despacho equilibrando los costos (datos) con el servicio (puntualidad), predecir resistencia y automatizar las dosis de los productos, porque digitalizamos la información de todo el proceso. Sensorizamos nuestros camiones y desarrollamos una app que permite firma digital y evaluación del servicio en cada despacho. Cuando los datos son suficientes y oportunos, puedes hacer desarrollos increíbles que aporten a la toma de decisiones, calidad y experiencia digital”, señala el ejecutivo.
Este cambio también transformó la cultura organizacional, dado que a juicio de Covacevich, “hoy somos más ágiles en la producción, detectando alertas y exigiendo eficiencia en toda la compañía. Culturalmente se digitaliza la empresa: la norma es que las decisiones se tomen en base a datos”.

La incorporación de tecnologías avanzadas ha sido clave. “Para alguien que no tiene nada, la digitalización básica ya es un salto enorme. Pero la IA y el Machine Learning son impresionantes en la cantidad y rapidez con que procesan datos, permitiendo BI y procesos prescriptivos (autónomos)”, explica el profesional.
En sostenibilidad, los avances son notables, puesto que “con procesos digitalizados dejamos de imprimir miles de papeles, firmamos digitalmente y reducimos el uso de sellos físicos. Con Machine Learning diseñamos productos con menor huella de carbono y mejoramos la eficiencia en los despachos, reduciendo el consumo de combustibles”, cuenta.
Estos beneficios han trascendido el proyecto inicial, ya que todo deriva en “una cultura digital, es decir, si producción tiene un proceso digital, RRHH exige tener un proceso de igual calidad, y así para facturación y otros, culturalmente se digitaliza la compañía, donde la norma es que las decisiones se tomen en base a datos”, precisa.
De cara al futuro, Covacevich reconoce que “la vanguardia la tiene Melón, pero los desafíos de la industria son enormes. Productividad y sostenibilidad son los tópicos más importantes, pero el camino para lograrlo está en la innovación y digitalización”.
Para inspirar a otras empresas, recomienda: “Es importantísimo fijarse un objetivo, definir hitos, diseñar un roadmap, involucrar a la alta dirección y entender el valor para el cliente. Partir digitalizando papeles y automatizando procesos, y ese hito preparará para analytics, predicción, machine learning, IA”.
Finalmente, destaca el rol de Construye2025 en esta transformación: “Estos programas lideran la frontera tecnológica, desafiando y motivando el desarrollo en las empresas. Nos permiten explorar nuevas tecnologías, desarrollar prototipos y estar a la vanguardia de la industria, relacionándonos con otras compañías que también innovan”.
Con esta evolución, Melón confirma su liderazgo en innovación y digitalización, consolidando un modelo de gestión basado en datos, inteligencia artificial y sostenibilidad, que marca el futuro de la construcción.
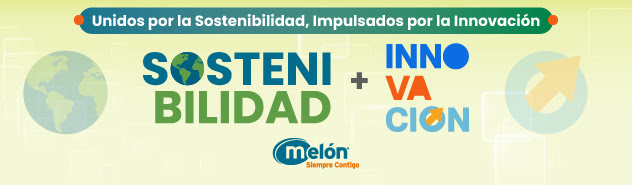
Mujeres en la construcción: diagnóstico integral y hoja de ruta para una inclusión sostenible
El estudio más completo realizado en Chile revela brechas, barreras culturales y estructurales, así como avances y estrategias para fortalecer la participación femenina en el sector construcción.
La industria de la construcción en Chile es un pilar de la economía: aporta un 5,74% del PIB y emplea a más de 719.000 personas. Sin embargo, solo un 8,6% corresponde a mujeres, lo que la convierte en la rama más masculinizada del país. Para comprender esta brecha y diseñar soluciones efectivas, la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile y la Corporación Mujeres en Construcción (MUCC) lideraron el estudio “Mujeres en la Construcción: Barreras y Desafíos para su incorporación sostenible”, una investigación de carácter mixto y nacional que analizó las condiciones de atracción, retención y desarrollo de la mujer en la industria, incluyendo factores de violencia de género, discriminación y conciliación laboral (ver resumen ejecutivo aquí).

Los resultados son reveladores:
- Discriminación y brechas de acceso: Un 51% de estudiantes percibe que las mujeres son discriminadas en la industria y un 54% cree que no existe igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
- Infraestructura insuficiente: Un 63% de trabajadoras reporta ausencia de salas de lactancia y un 43% falta de salas cuna, lo que dificulta la conciliación laboral y familiar.
- Brecha salarial y falta de incentivos: Un 24% señala inequidad salarial para mismos cargos y un 60% considera que los incentivos no son equitativos por género.
- Ambiente hostil y acoso: Un 60% percibe prácticas discriminatorias por género; 28% ha observado acoso y 41% discriminación en beneficios o remuneraciones.
- Protocolos deficientes: Un 44% desconoce los canales de denuncia y un 50% no confía en ellos; 76% afirma que no hay protocolos para reintegrar a víctimas de acoso.
Pese a este escenario, el estudio también muestra avances y oportunidades:
- Las mujeres con educación universitaria o postgrado duplican a los hombres (45% vs 22%), mostrando alto potencial de liderazgo y especialización.
- La participación femenina ha crecido levemente en los últimos años, alcanzando su punto más alto en 2024.
- Existen buenas prácticas en atracción, retención y desarrollo, como programas de mentoría, liderazgo femenino, políticas de tolerancia cero al acoso, flexibilidad horaria y certificaciones que reconocen a empresas inclusivas.
 El informe propone tres ejes estratégicos para una inclusión sostenible:
El informe propone tres ejes estratégicos para una inclusión sostenible:
- Atracción: Campañas que rompan estereotipos, lenguaje inclusivo en ofertas laborales y becas para mujeres en carreras técnicas y STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).
- Retención: Ambientes laborales equitativos, infraestructura adecuada, conciliación trabajo-familia y políticas de igualdad salarial.
- Desarrollo de carrera: Capacitación técnica, mentorías, promoción de mujeres en cargos directivos y convenios con empresas inclusivas.
El estudio demuestra que la inclusión femenina en la construcción es un desafío multidimensional, que requiere cambios culturales, estructurales y de gestión.
“Aumentar la participación de mujeres en construcción no solo es un tema de equidad, sino una herramienta para mejorar la productividad, la seguridad laboral y la innovación en el sector”, concluye el estudio.
Con políticas sostenibles y compromiso de la industria, Chile tiene la oportunidad de transformar la construcción en un sector más diverso, justo y competitivo, donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente y liderar el futuro de la infraestructura del país.
Metodología y alcance del estudio
- La investigación utilizó un enfoque cuantitativo y cualitativo.
- Encuestas: 1.100 trabajadores/as (636 hombres, 464 mujeres) y 147 estudiantes de carreras ligadas a la construcción.
- Grupos focales: 8 para trabajadores/as (82 participantes) y 4 para estudiantes (36 participantes).
- Entrevistas: 15 a trabajadoras, expertas/os y representantes de ministerios y entidades internacionales.
HuellaChile: impulsando la carbono neutralidad desde las organizaciones
Desde 2013, el Ministerio del Medio Ambiente lidera este programa que ayuda a empresas y entidades públicas a medir, reportar y gestionar sus emisiones de gases de efecto invernadero, impulsando una cultura de sostenibilidad y eficiencia en Chile.
El Programa HuellaChile nació en 2013, impulsado por el Ministerio del Medio Ambiente, con el propósito de “apoyar la mitigación del cambio climático y avanzar hacia la carbono neutralidad al 2050, en concordancia con la Ley Marco de Cambio Climático y los compromisos internacionales asumidos por el país”, explica Arturo Espinosa Cáceres, coordinador del programa.
Su objetivo central es claro: impulsar, especialmente al sector privado junto con organizaciones públicas, a calcular, reportar y gestionar voluntariamente sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a través de una plataforma nacional gratuita, digital y alineada con estándares internacionales. De esa manera, esta herramienta facilita la medición de huellas de carbono a nivel organizacional, de eventos y comunas, promoviendo transparencia y mejora continua.
HuellaChile no solo entrega una certificación reconocida, sino que también “brinda apoyo técnico y fomenta la comunicación clara de los resultados hacia las partes interesadas”, contribuyendo, además, a otras políticas climáticas como los incentivos a energías renovables y la economía circular, como relata Espinosa.

Por qué medir
Respecto a la principal motivación de las empresas, Espinosa señala que “miden su huella de carbono para reducir su impacto ambiental y responder a la creciente demanda de mercados y consumidores que valoran la sostenibilidad”. Contar con la certificación HuellaChile “les permite comunicar sus avances de manera transparente y confiable, fortaleciendo su imagen y diferenciación en el mercado”, explica el profesional, además de abrirles oportunidades en licitaciones y contratos.
Por otra parte, la acción climática está cobrando cada vez más relevancia en procesos licitatorios y contratos, por lo que medir y gestionar las emisiones es clave para acceder a nuevas oportunidades de negocio. En este proceso, el Programa HuellaChile brinda apoyo técnico, capacitación y asesoría personalizada, especialmente para pequeñas y medianas empresas que desean sumarse a esta iniciativa.
En definitiva, “medir la huella de carbono es una estrategia fundamental para que las organizaciones innoven, mejoren su eficiencia y se posicionen favorablemente ante clientes y socios comprometidos con el cuidado ambiental”, ratifica Espinosa.

Diferencias en sectores productivos
Entre 2022 y 2024, los sectores más avanzados en la medición han sido la industria manufacturera (23,37% de los reconocimientos) y transporte y almacenamiento (13,26%). En el caso de la manufactura, “su avance responde a presiones regulatorias y de mercado, además de su integración en cadenas globales que exigen estándares de sostenibilidad”, comenta el coordinador. En tanto, para el transporte, la medición ha sido clave para optimizar operaciones y reducir costos ligados al uso de combustibles fósiles.
De acuerdo con Arturo Espinosa, si bien estos avances son relevantes, es clave que otros sectores con alta intensidad de emisiones, como la construcción, la minería o la agroindustria, se sumen a esta iniciativa. “Ampliar la participación permitirá una gestión más integral de las emisiones a nivel nacional”, cree.
Desafíos de la construcción
Actualmente, el sector construcción muestra un avance incipiente. “Entre 2022 y 2024, ha representado solo el 3,15% del total de las empresas que reportan su huella de carbono”, comenta Espinosa. Dada la alta intensidad de emisiones del rubro, fortalecer su participación es fundamental. Para ello, el trabajo colaborativo entre instituciones públicas y privadas es clave, así como iniciativas recientes como la guía del Ministerio de Obras Públicas para medir huella de carbono en infraestructura y edificación pública, y herramientas desarrolladas por HuellaChile para productos de construcción.
Las barreras principales radican en “la limitada capacidad técnica de muchas organizaciones”, según explica el profesional, pero se vislumbran oportunidades importantes. Mecanismos como la Certificación de Edificio Sustentable (CES) y las herramientas técnicas en desarrollo están “creando condiciones favorables para avanzar en la materia, pese a los desafíos técnicos aún presentes”, a su juicio.
Con estos esfuerzos, HuellaChile se consolida como un caso de éxito en la gestión climática del país, facilitando la transición hacia una economía baja en carbono y promoviendo una cultura empresarial más sustentable y competitiva.
De la reutilización de pavimentos a CES Aeropuertos: el sólido camino hacia la sustentabilidad de la Dirección de Aeropuertos
En menos de una década, la Dirección de Aeropuertos del MOP pasó de implementar técnicas de reutilización de pavimentos a liderar el desarrollo de infraestructura aeroportuaria sostenible, con técnicas avanzadas de economía circular, mediciones acústicas precisas y modelos energéticos adaptados a la operación aeroportuaria en sus nuevos proyectos.
La Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas (DAP MOP) está cumpliendo una década desde la introducción de los primeros avances en términos de sustentabilidad. En 2016 se hicieron en el aeropuerto de Iquique las primeras pruebas para reutilizar los pavimentos, de manera que sirvieran como base de nuevas superficies estabilizadas con emulsión asfáltica.
Los prometedores resultados de esta iniciativa pionera en economía circular derivaron en la elaboración en 2019 de la Especificación Técnica General DAP N° 47: Producción de base reciclada en frío y estabilizada con emulsión asfáltica in situ. En 2020, se concretó la primera obra bajo esta técnica, en el marco de la conservación mayor del aeródromo Tobalaba. Posteriormente, se ha aplicado en los aeropuertos de Isla de Pascua, Valdivia, Iquique y Arica, entre otros.
Gracias a innovadoras técnicas de estabilización de capas asfálticas removidas se ha conseguido reutilizar hasta un 85% del material, evitando su disposición en vertederos y reduciendo en un 31% la necesidad de nuevos áridos. El uso de estabilizadores químicos permitió, además, mejorar el desempeño técnico de las reasignaciones de material.
Esta visión pionera sentó las bases de un cambio cultural profundo que apunta a iniciativas aún más ambiciosas. Actualmente, la Dirección de Aeropuertos lidera el desarrollo de la versión CES Aeropuertos, una adaptación de la Certificación de Edificio Sustentable específicamente para diseñar nuevos terminales aéreos.
Desde 2023, se han realizado visitas técnicas a distintos aeródromos de Chile, como Balmaceda, Coyhaique y Puerto Aysén, para levantar información crítica sobre su operación en diversos climas. Esta nueva certificación, que actualmente se está calibrando en algunos proyectos, se construye sobre tres pilares técnicos principales:
- Gestión eficiente del agua: se implementan estrategias como la captación y uso de aguas lluvias y la reutilización de aguas grises para procesos como el lavado de pistas y aeronaves, adaptadas según el clima de cada recinto.
- Optimización acústica: mediciones específicas de ruido de aeronaves (comerciales, privadas, militares y helicópteros) han permitido caracterizar los recintos considerando la simultaneidad de operaciones para proponer soluciones de mitigación específicas.
- Eficiencia energética: los modelos de simulación incorporan el crecimiento proyectado de usuarios a través del criterio “Hora 40”, diseñando infraestructuras capaces de mantener su desempeño bajo escenarios de alta demanda.
El avance hacia la sustentabilidad ha sido sistemático y estratégico. En 2024, se registraron hitos emblemáticos: el Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin, en la Antártica, ingresó como el primer piloto de la versión CES Aeropuertos; y se consolidó la colaboración entre la DAP MOP, entidades públicas, privadas y académicas, en comités consultivos para integrar temas como huella de carbono, infraestructura verde y la economía circular en el diseño y operación de aeropuertos.
“Estamos integrando nuevas soluciones para medir y mejorar la sostenibilidad en toda la infraestructura aeroportuaria del país”, destacó Evelyn Reid, jefa de Edificación y Planes Maestros de la DAP.
Con estos avances, Chile se posiciona como líder en infraestructura aeroportuaria sostenible en América Latina, demostrando que la innovación técnica puede ser el motor de un cambio real y duradero.

Ficha Técnica
Sustentabilidad en Infraestructura Aeroportuaria – Dirección de Aeropuertos MOP
Inicios (2020)
Reutilización de pavimentos en aeropuertos de Iquique y Arica
- % de material reutilizado: 85%
- Reducción en uso de áridos nuevos: 31%
- Técnica: Remoción de carpeta asfáltica, estabilización química y reaplicación en zonas de seguridad (RESA).
- Resultados: Mayor resistencia estructural; deformación reducida a la mitad respecto a técnicas tradicionales.
Actualidad (2023-2025)
Desarrollo de la Certificación CES Aeropuertos
Ámbitos Técnicos Incorporados:
- Agua: Captura y reutilización de aguas lluvias y uso de aguas grises para sanitarios y lavado de pistas/aeronaves.
- Acústica: Medición de ruido terrestre y aéreo por tipo de aeronave, y Consideración de “simultaneidad de ruidos” por múltiples operaciones simultáneas. Propuesta de mitigación diferenciada entre lado tierra y lado aire.
- Energía: Simulaciones energéticas específicas para cada escala y clima. Cálculo de cargas basado en criterio “Hora 40” para proyección de demanda máxima de usuarios.
Proyectos piloto en ejecución:
- Antártica: Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin
- Puerto Natales: Aeródromo Teniente Julio Gallardo
- La Serena: Aeródromo La Florida (en licitación)
Nuevos enfoques: NetZero carbono, infraestructura verde y azul, electromovilidad.
Socios Estratégicos:
- Público: Ministerio de Obras Públicas – Dirección de Aeropuertos (MOP-DAP).
- Académico: Universidad de Talca – Centro Tecnológico Kipus.
- Privado: Instituto de la Construcción, empresas de infraestructura y operadores aeroportuarios.
Edificio ProZero: Innovación modular y sostenible que transforma la vivienda social en Chile
Primer edificio de cinco pisos para vivienda social DS49 construido con módulos 3D industrializados. Una apuesta concreta por la eficiencia, la flexibilidad y la sustentabilidad, impulsada por el programa Construye Zero.
Con el Edificio Industrializado ProZero, Chile da un paso firme hacia la transformación de la vivienda social. Este proyecto pionero, desarrollado por ETERNA Modular Building en colaboración con Volcán, Melón, MultiAceros, Glasstech y Vorwerk, es el primer edificio de cinco pisos en el país construido con soluciones modulares volumétricas 3D industrializadas, pensado para el subsidio DS49.
ProZero destaca por su rapidez y eficiencia: cada unidad habitacional, de 58,2m², incluye tres habitaciones y dos baños. La fabricación de los módulos demora apenas una semana, el montaje completo del edificio un día y las terminaciones en terreno solo otra semana.
Más allá de su velocidad de ejecución, este edificio redefine los estándares de construcción social con atributos como:
- Calificación Energética A.
- Flexibilidad de montaje y desmontaje, lo que permite su relocalización en situaciones de emergencia, como terremotos o incendios.
- Reducción significativa del impacto ambiental: ahorro de 98,52% de energía, 99,88% de agua y 99,88% de residuos respecto a métodos tradicionales.
Estas características no son casualidad: forman parte de los objetivos estratégicos del proyecto, que busca:
- Validar y optimizar sistemas de construcción industrializada en altura.
- Maximizar la densidad de viviendas en espacios reducidos.
- Mejorar la productividad y eficiencia en construcción.
- Minimizar la generación de escombros y costos de edificación.
- Optimizar el consumo de recursos como agua y energía.
Innovación en materialidad
El edificio integra soluciones de alto rendimiento, como:
- Paneles Volcoglass X, sistemas Direct Applied, Volcanita XR, RH y RF de Volcán.
- Hormigones especiales para losas y fundaciones de Melón, diseñados para resistencias tempranas.
- Sistemas livianos de acero galvanizado de MultiAceros, aportando precisión estructural y seguridad antisísmica.
- Ventanas termopanel de PVC de Glasstech, garantizando un máximo aislamiento termoacústico.
ProZero es uno de los 10 desarrollos impulsados por el Programa Tecnológico Construye Zero, liderado por CTEC y co-ejecutado por la CDT de la Cámara Chilena de la Construcción, con apoyo de CORFO. Esta iniciativa busca acelerar la adopción de tecnologías que potencien la industrialización, la sustentabilidad y la innovación en el sector construcción.

ProZero en Edifica 2024
El Edificio ProZero fue el protagonista en la Plaza de la Industrialización y Métodos Modernos de Construcción de Edifica 2024, donde se realizó un montaje y desmontaje en vivo. Esta demostración mostró la eficiencia y la precisión del sistema, además de evidenciar su capacidad de ser montado, desmontado y rearmado múltiples veces sin perder prestaciones.
Tras la feria, el edificio fue reubicado en el Parque CTEC, donde continúa su evaluación para medir variables como el comportamiento higrotérmico y el desempeño de las uniones frente a múltiples ensamblajes. “El objetivo es continuar capturando mediciones de más largo plazo como comportamiento higrotérmico, entre otros aspectos”, señaló Daniela Vásquez, gerenta general de Construye Zero.
“Proyectos como ProZero reflejan el compromiso del sector construcción por avanzar hacia un modelo más productivo, sustentable y resiliente, en línea con la visión de Construye2025: transformar la industria chilena para que sea un referente de innovación a nivel latinoamericano”, afirma Marcos Brito, gerente de Construye2025.
Con su enfoque flexible, eficiente y respetuoso con el medioambiente, el Edificio Industrializado ProZero se convierte en una muestra tangible de que es posible construir viviendas sociales de alta calidad, cuidando los recursos y preparándose para los desafíos del futuro.
Martabid: cuando la evolución y la revolución van de la mano
Si bien la construcción industrializada gana cada vez más terreno en nuestro país, muchas empresas se han abierto camino mediante un trabajo arduo y sostenido en el tiempo. Es el caso de Martabid, empresa que, en su desarrollo en Chile, encontró una serie de obstáculos que ha sabido superar, y hoy cuenta con la planta más moderna de Latinoamérica.
Corría el año 2018 y la construcción industrializada se erigía como un tema incipiente en Chile. En julio de ese mismo año, Construye2025 publicaba el tema “Industrialización de calidad: la apuesta de Martabid por la mejora continua de sus procesos y viviendas”, como un caso que marcaba la pauta que el programa veía para la industria. Ya en 2017, había impulsado la creación del Consejo de Construcción Industrializada (CCI), con el objetivo de promover el desarrollo de este tipo de soluciones constructivas.
En esa época, el Holding Martabid debió bogar contra la falta de mano de obra calificada y otros obstáculos que la llevaron a hacerse cargo de toda la cadena de valor, segmentando su negocio en cuatro áreas: inmobiliaria, constructora, arriendo de maquinaria e industrialización de paneles. En esta última, aparece Canada House, que, siete años más tarde, cuenta con la mayor fábrica de casas en Latinoamérica.
Emplazada en Lautaro, región de la Araucanía, la planta de Canada House detenta más de 20.000 metros cuadrados construidos, y la capacidad de construir 30 casas por día, lo que se traduce en 600 viviendas por mes y 7200 por año. Con esta capacidad, se espera un gran impacto en el fortalecimiento del mercado habitacional en las regiones desde Santiago hacia el sur del país, generando soluciones accesibles y de alta calidad en estas zonas de mayor déficit de viviendas.

La respuesta a un desafío
 José Miguel Martabid, director ejecutivo de Canada House, advertía en 2018 sobre las carencias de la construcción tradicional: problemas en la realización de controles de calidad, mano de obra no calificada, lentitud y dispersión de las faenas en terreno. En ese marco, el profesional puso énfasis en la mejora continua y estableció alianzas con importantes socios y proveedores, todo con miras a un producto final de excelencia.
José Miguel Martabid, director ejecutivo de Canada House, advertía en 2018 sobre las carencias de la construcción tradicional: problemas en la realización de controles de calidad, mano de obra no calificada, lentitud y dispersión de las faenas en terreno. En ese marco, el profesional puso énfasis en la mejora continua y estableció alianzas con importantes socios y proveedores, todo con miras a un producto final de excelencia.
El objetivo de Martabid es lograr una vivienda óptima, basado en controles de calidad realizados en fábrica, mediante un proceso constructivo industrializado de los distintos elementos que lo componen, complementado por un sistema de montaje mecanizado en obra que aborda programas masivos de vivienda.
Tras esta definición, realizada hace 17 años, José Miguel Martabid realizó un estudio en aquellos países que cuentan con viviendas industrializadas. Las conclusiones arrojaron la necesidad de adaptar la integración de tecnologías a la realidad del mercado nacional y a los productos disponibles.
En 2018, uno de los problemas importantes a enfrentar era la escasez de proveedores locales, razón que llevó a Martabid a buscar soluciones de alto estándar en el extranjero. Paradójicamente, importaron puertas metálicas prepintadas, con interior de poliuretano inyectado para la aislación térmica, que contenían un bastidor de madera chilena.
Hoy.
Tecnología y sustentabilidad
Muchos años después del desarrollo de Canada House en nuestro país, José Miguel Martabid sostiene que “somos unos convencidos de que la industrialización es el camino para superar el inmenso déficit habitacional en Chile y es muy importante seguir impulsándola, además de mejorar la calidad y tiempo de ejecución de las obras”.
En la actualidad, la megaplanta de la Araucanía dispone de maquinaria importada desde Alemania y un software especializado, que permite una producción automatizada y eficiente. Su implementación de la metodología BIM (Building Information Modeling) asegura trazabilidad, precisión milimétrica y optimización de los recursos en cada proyecto, reduciendo significativamente tanto los residuos como el impacto ambiental. “Estamos desarrollando producciones modulares, con viviendas completamente terminadas, a lo anterior se agrega condominios o mini condominios de tres niveles con industrialización modular”, explica el ejecutivo.
Esta planta promueve la sustentabilidad a través del uso de energía renovables: sistema fotovoltaico, reducción de residuos en el proceso productivo y el empleo de madera como material principal, que se conoce por su bajo impacto ambiental y su capacidad para reducir la huella de carbono. Así, la infraestructura se alinea con las metas globales de sostenibilidad y economía circular.
La gestión de residuos es particularmente destacable. La mejora de las materias primas utilizadas en la nueva planta ha hecho que el material de descarte conserve una calidad altísima, por lo que se han realizado desarrollos con empresas de la región para reutilizar estos residuos y generar insumos que puede usar la misma empresa, tales como marcos de puerta en pino finger joint, reutilización de despuntes de placas, entre otros.
El trabajo desarrollado por Canada House no ha pasado inadvertido, y la empresa fue seleccionada para desarrollar un proyecto enmarcado en el Programa Tecnológico #ConstruyeZero, liderado por el CTEC y apoyado por Corfo, ambos patrocinadores del CCI, “donde desarrollaremos y construiremos un edificio modular industrializado 100% en madera”, detalla el director ejecutivo.
Un camino de aprendizaje
Uno de los retos más poderosos que debió enfrentar Martabid fue el cambio cultural en los colaboradores. La empresa quiso mantener a su equipo humano en el proceso de evolución que enfrentaba, por lo que debió desarrollar mecanismos e incentivos para trabajar de forma automatizada, controlada y armónica, pensando tanto en el crecimiento de la organización como en el beneficio de sus trabajadores.
La formación de las personas es un pilar fundamental para el éxito de Canada House, que se concentró en capacitar a su equipo en el manejo de las nuevas tecnologías, garantizando que estuvieran en línea con las exigencias de calidad y sostenibilidad de la empresa.
El ejecutivo también destaca la excelente relación comercial establecida en la actualidad con proveedores que también son socios del CCI, que data de varios años. Sin ir más lejos, la construcción de la planta de Lautaro tardó solo 14 meses, y ese tiempo récord fue posible gracias a la colaboración de empresas líderes en soluciones industrializadas, a la altura del desafío de innovación y plazos que representó este proyecto.
Mirando hacia el futuro
Hacia adelante, la empresa tiene el objetivo de abarcar nuevos mercados, como el de las segundas viviendas, surgiendo la línea de construcción modular, además de llegar a más rincones del país, ampliando la zona de operación desde la región de O’Higgins hasta Punta Arenas.
Ni Martabid ni Canada House temen a los desafíos y cambios que pueda depararles el futuro. En materia ambiental, se han anticipado a los cambios normativos, y la planta está preparada para la entrada en vigencia de la nueva norma de cálculo estructural de edificaciones de madera, o para la nueva reglamentación térmica, que contiene una serie de exigencias que llevaron a la empresa a adaptar distintas materialidades para dar cabal cumplimiento a la normativa nacional vigente.
Hoy, Canada House se posiciona como un actor clave en la transición hacia la construcción industrialización en nuestro país. Su capacidad productiva, su tecnología avanzada y enfoque sostenible hacen que esta empresa no solo se perfile como líder en la actualidad, sino también como referente para la construcción industrializada en Chile.


Tecno Fast impulsa la construcción modular en madera y proyecta un futuro más sustentable
La empresa presentó los casos de éxito en edificación industrializada en el “VII Seminario de Vivienda Sustentable”, enfatizando la sostenibilidad, la optimización de procesos y el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.
La urgencia de soluciones habitacionales más rápidas y respetuosas con el medioambiente ha impulsado en Chile un resurgimiento de la construcción industrializada. En este escenario entra Tecno Fast, que con casi tres décadas de trayectoria se ha posicionado a la vanguardia de este cambio en donde combinan estructuras de madera, energías renovables y técnicas de producción automatizadas, proponiendo un modo eficiente para levantar edificaciones a la par que se mejora la calidad de vida de los futuros ocupantes.
En la actualidad, sus proyectos van desde edificios modulares de gran altura hasta conjuntos de viviendas sociales con las que la empresa busca demostrar que la sostenibilidad y la innovación pueden integrarse de manera realista en el sector, marcando el paso hacia una construcción más consciente y colaborativa.
Durante el mes de noviembre, en una presentación en el contexto del “VII Seminario de Vivienda Sustentable”, Mario Yáñez, gerente de Ingeniería e Innovación de Tecno Fast, subrayó el compromiso de la empresa con el “Programa Habitacional de Emergencia”, impulsado junto a Archiplan, ambas empresas socias del Consejo de Construcción Industrializada (CCI). “Estos dos proyectos han sido icónicos, no sólo por el uso de la madera ni por haberse construido de manera industrializada en Santiago para luego ser transportados al sitio, sino también por ser la primera vez que abordamos, junto a empresas constructoras y arquitectónicas, los desafíos reales de un proyecto de este tipo”, sostuvo Yáñez sobre un par de proyectos. Esta experiencia ha permitido a Tecno Fast consolidar aprendizajes que benefician tanto a la industria como a las familias que recibirán las nuevas viviendas.
Sustentabilidad y tecnología: pilares de la innovación
Uno de los aspectos centrales que destacó Yáñez fue la importancia de la madera como material renovable y capaz de almacenar carbono, lo que ha permitido reducir la huella medioambiental en comparación con el hormigón o el acero, ya que “la madera actúa como almacenamiento de carbono durante toda la vida útil de la construcción”, enfatizó. A ello se suma la inversión en paneles solares sobre las cubiertas de sus plantas, como la de Lampa, donde Tecno Fast genera gran parte de su energía eléctrica y reduce costes en un contexto de alza tarifaria. “Decidimos comprometernos con este desafío hace cinco años, y ha sido un excelente negocio desde el punto de vista de la rentabilidad”, añadió.
La apuesta por la eficiencia industrializada se potencia mediante el uso de BIM (Building Information Modeling). Según el gerente, todos los procesos actuales “usan modelos digitales que la maquinaria automatizada interpreta para generar paneles, pisos y muros con alta precisión”. Este sistema optimiza los recursos y minimiza los desechos, al tiempo que permite cumplir con estándares rigurosos de calidad. “Nuestra capacidad total de producción en las tres plantas es de 260.000 m² al año”, precisó Yáñez, quien destacó además la inminente apertura de una cuarta fábrica en Puerto Montt para expandir la cobertura hacia el sur de Chile.
Proyectos escalables y resultados tangibles
Como muestra de éxito, el ejecutivo presentó el edificio de 6 pisos montado en la cordillera para Anglo American, donde cada módulo fue prefabricado en Lampa y transportado sin contratiempos. “Recuerdo una visita en la que le pregunté a un minero si los pisos hacían ruido o tenían algún problema. Me respondió: ‘Prefiero dormir aquí que en mi casa’”, relató Yáñez, subrayando el confort y la calidad logrados. Ese conocimiento se ha aplicado también al desarrollo de proyectos habitacionales urbanos, pensando en llevar soluciones de vivienda con estándares óptimos a comunas cercanas al centro de Santiago.
Entre las iniciativas más recientes destaca la construcción de 60 departamentos en la comuna de Lo Espejo, un hito que Yáñez describe como un “proyecto emblemático”, pues incorporó módulos ensamblados en fábrica, transportados a una calle estrecha y luego instalados en un plazo aproximado de 42 días. “Aunque no todo salió perfecto, era la primera vez que enfrentábamos un edificio de esta magnitud. ‘Hay que quebrar huevos para hacer una tortilla’, solemos decir”, admitió. Los departamentos incluyen 3 dormitorios, cocina equipada y balcón, ofreciendo una propuesta integral que cumple con exigencias de confort, ahorro energético y cercanía urbana.
El aprendizaje obtenido con Archiplan allanó el camino para refinar los manuales de montaje, planos y protocolos de coordinación, asegurando una instalación rápida y eficiente. Además de los beneficios en tiempos y costos, Yáñez se refirió a la salud y el confort de los futuros usuarios: “Las viviendas con estructura en madera presentan un mejor comportamiento térmico. Hace 20 o 30 años veíamos mucha humedad y hongos en paredes de ladrillo; esto no debería suceder con diseños que integran aislamiento y ventilación adecuados”, recalcó. Según lo relatado por el representante, el compromiso trasciende lo meramente constructivo, involucrando a las familias que habitarán estas viviendas y su experiencia a largo plazo.
Otra arista esencial es la medición continua de la huella de carbono, ya que según Yáñez, la construcción industrializada en madera arrojó unos 0,28 tCO₂/m², cifra menor que la de métodos tradicionales. “No estamos del todo satisfechos con ese valor; nuestro principal desafío es el transporte”, aclaró, aludiendo al costo energético de llevar módulos a distintas zonas del país. Pese a ello, Tecno Fast, como empresa, está decidida a seguir reduciendo emisiones mediante energías limpias y optimización logística, a la vez que colabora con universidades para mejorar los sistemas de cálculo y diseñar soluciones sustentables en proyectos de gran escala.
En la recta final de su presentación, Yáñez adelantó un próximo contrato en Arica, confirmando la proyección de más viviendas modulares unifamiliares para el SERVIU. “Queremos llevar este modelo a otras regiones y tenemos la capacidad para hacer 20 proyectos al año”, afirmó, remarcando que la clave radica en una mayor agilidad en la fase previa de permisos y diseños. Con múltiples iniciativas en carpeta y el respaldo de años de investigación y desarrollo, Tecno Fast avanza hacia un horizonte donde la madera y la construcción industrializada pueden resolver urgencias habitacionales de forma sostenible, rápida y humana.
Icafal y capital humano para la construcción industrializada: habilidades y casos de éxito
Sebastián Guevara, jefe de Innovación de Icafal, abordó en el último Encuentro Técnico CCI cómo los distintos roles se van asumiendo de acuerdo con las etapas que cada proyecto debe transitar. Esto nos contó. Bajo la consigna de “Capital humano para la construcción industrializada” se realizó el último Encuentro Técnico del CCI. Moderado por Pabla Ortúzar, vicepresidenta del CCI, en la ocasión se reunieron con destacados expertos para dar a conocer distintas miradas sobre la formación de trabajadores con miras a una construcción más industrializada. Una de las exposiciones fue la de Sebastián Guevara, jefe de Innovación de Icafal, quien abordó cómo los distintos roles se van asumiendo de acuerdo con las etapas que cada proyecto debe transitar. “Primero y para poner en contexto la definición de construcción industrializada, según el CCI, ya el 2021 establece que son obras de construcción ejecutadas mediante un procedimiento seriado, repetitivo, rítmico y estandarizado, y eso lo subrayo porque es muy importante lograr estándar y que puede incluir a su vez prefabricado realizar algunos elementos en sitio, utilización de robot automatización entre otros”, explicó. Desde su punto de vista, es clave comprender las diferencias entre los conocimientos y habilidades que hay que tener en el modelo de construcción tradicional versus el industrializado. “Respecto a los conocimientos, hay que saber sobre los códigos y los estándares de diseño, sobre nuevos materiales, los productos y sistemas, también metodologías (…) procesos de producción, tecnologías actuales y emergentes, seguridad en el izaje. Respecto a las habilidades vitales, se identifica que hay que tener buena comunicación, hay que tener capacidad de resolución de problemas, trabajar en equipo, que para la cadena de valor completa es muy importante, también tener atención a los detalles de los procesos, enfocarnos en el cliente, adaptabilidad, resiliencia y organización”, precisó. A continuación, el profesional compartió algunos ejemplos de Icafal entre los años 2017 y 2024, “donde podemos ver distintos proyectos que tienen algún grado de industrialización y también qué roles jugaron un factor determinante en el éxito del proyecto”.“Desmoldante R-I”: reutilización de envases e inclusión laboral para revolucionar la construcción
La alianza Kyklos, Refill y Boetsch triunfó en el Reto de Economía Circular, gracias a una propuesta sostenible que reduce costos, optimiza procesos y fomenta la participación de personas con discapacidad en el mundo del trabajo.
En la última edición del Reto de Economía Circular (Reto EC), “Desmoldante R-I” obtuvo el máximo reconocimiento gracias a su novedoso enfoque que vincula la reformulación de un producto clave en la construcción con la reutilización de envases y la inclusión de personas con discapacidad. La propuesta aborda de manera integral los desafíos ambientales y sociales de la industria al reducir la dependencia de insumos contaminantes y ofrecer oportunidades laborales protegidas en el proceso de producción.
El proyecto se originó al constatar que numerosas constructoras emplean tambores de 200 kilos con desmoldantes a base de petróleo, cuyo almacenaje y manipulación resultan costosos. Al traspasar el producto a envases más pequeños, este se seca con rapidez y provoca mermas, elevando aún más los gastos. “Muchos no toman en cuenta el ‘costo sombra’ de estos tambores, que puede llegar a duplicar el valor real del producto, pues obliga a disponer de bodegas especializadas y genera pérdidas considerables en el proceso”, señaló Antonio Irarrázaval, representante de la alianza Kyklos, Refill y Boetsch encargada de este producto.
Para abordar ese problema, el proyecto “Desmoldante R-I” optó por envases de 20 litros reutilizables facilitando así su manipulación y reduciendo el volumen de residuos. Dichos recipientes pueden ser rellenados más de 10 veces evitando un alto porcentaje de envases que antes terminaban en vertederos o bodegas. Así resulta “un formato más liviano y libre de peligrosidad hace la diferencia en obra; eliminamos gastos extras y minimizamos los riesgos de inflamación”, puntualizó el integrante de Kyklos, Refill y Boetsch, añadiendo que la adopción de esta nueva fórmula podría generar ahorros significativos al sector.
Inclusión laboral y triple impacto
Además del cambio en la composición, “Desmoldante R-I” apuesta por la inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva, quienes se encargan de las tareas de limpieza y acondicionamiento de los envases. El equipo señaló que cada seis trabajadores con discapacidad cuentan con el apoyo de una terapeuta ocupacional, “lo que implica una estructura exigente, pero que hace posible la verdadera integración”, recalcó Antonio Irarrázaval.
Para asegurar la sostenibilidad de este modelo, las empresas que no logran contratar directamente a personas con discapacidad pueden invertir los fondos equivalentes a la Ley de Inclusión (Ley 21.015) en el servicio ofrecido por la alianza, lo que les permite cumplir con la normativa de manera efectiva y generar un impacto social real. De esta forma, los recursos destinados a la inclusión dejan de ser un mero trámite formal y se convierten en un mecanismo tangible para crear empleos de calidad, contribuyendo así a una cultura de responsabilidad compartida.
Una solución escalable en regiones
Aunque la iniciativa nació en las regiones Metropolitana y Valparaíso, sus impulsores ya contemplan expandirla a otras zonas del país, instalando centros de recuperación locales que recojan y rellenen envases sin tener que transportarlos a Santiago. “No podemos centralizar todo en un solo lugar. Queremos abrir oportunidades en regiones, donde también existe la necesidad de incluir a personas con discapacidad y de gestionar residuos eficientemente”, aclaró Irarrázaval.
Además de la venta directa, “Desmoldante R-I” está explorando colaboraciones con grandes distribuidores para establecer puntos de devolución y fomentar un ciclo virtuoso de reutilización. En palabras del representante de la alianza: “Nuestro objetivo es que el formato y el producto sean tan prácticos que las constructoras quieran adoptarlos con facilidad, encontrando el envase en distintas redes de venta y devolviéndolo tras su uso para volver a ponerlo en circulación”.

Hacia una construcción más responsable
El premio en el Reto EC confirma la relevancia de soluciones concretas en materia de economía circular y responsabilidad social, aspectos cada vez más valorados en el rubro de la construcción. Tal como lo destacó el jurado, “Desmoldante R-I” no solo resuelve un problema específico —el desmoldado de estructuras—, sino que también reduce la huella medioambiental y aumenta la participación laboral de personas con discapacidad, reconfigurando las dinámicas tradicionales del sector e impulsando un cambio cultural.
“Creemos que, con el paso del tiempo, el mercado se inclinará por propuestas más limpias y justas”, sentenció el vocero de la alianza, al referirse al potencial de la iniciativa. Para reforzar su alcance, el equipo planea realizar validaciones técnicas adicionales en terreno y culminar los trámites de patente que protejan su fórmula, todo ello mientras negocia alianzas con constructoras a lo largo del país, combinando el trabajo práctico y expansión comercial en busca consolidar un nuevo estándar de sostenibilidad en la industria.
En un sector donde los altos volúmenes de desecho y la falta de inclusión laboral han sido grandes pendientes, “Desmoldante R-I” ofrece un nuevo estándar: un producto amigable con el medio ambiente y un modelo de reutilización que motiva a las empresas a abrazar prácticas más sustentables y socialmente responsables. Con este reconocimiento, la alianza Kyklos, Refill y Boetsch sella su compromiso de transformar la construcción chilena en una actividad cada vez más inclusiva y circular.
Constructora Santa Magdalena innova en capital humano para liderar la construcción industrializada
La implementación de filosofías como “Kaizen” e “Ikigai” han sido cruciales para optimizar los procesos productivos y otorgar un sentido de propósito al trabajo en Constructora Santa Magdalena, empresa que cuenta con una innovadora estrategia de gestión de capital humano para la construcción industrializada. En el Encuentro Técnico “Capital humano para la Construcción Industrializada”, Gian Capurro, gerente general de la Constructora Santa Magdalena presentó una innovadora estrategia de gestión de capital humano que está redefiniendo el sector de la construcción en Chile, con un enfoque integral que aborda la escasez desde mano de obra tradicional, a la vez que promueven la inclusión y la diversidad como elementos indispensables para el éxito en la era de la industrialización. Ante la crisis de disponibilidad de trabajadores tradicionales, Santa Magdalena ha adoptado una estrategia inclusiva y creativa que incorpora a mujeres jóvenes, mujeres adultas con poca experiencia en construcción, jefas de hogar y mujeres en etapa de crianza. Esta iniciativa ha dado paso a cubrir vacantes críticas que fomentan los entornos laborales más diversos y resilientes en son de las tendencias actuales sobre las políticas de género. Capurro explicó que “la diversidad de su equipo ha aportado nuevas perspectivas y habilidades esenciales para enfrentar los desafíos de la construcción industrializada”.Aceros AZA, Polpaico, SalfaCorp y Subcargo reciben premio en Edifica 2024 con proyecto de hormigón sustentable
El proyecto ganador, denominado Mueve RCD, fue elegido entre sus contendores por contribuir al desarrollo de una construcción más sostenible, al incluir un importante porcentaje de áridos artificiales, provenientes del procesamiento de residuos de la industria siderúrgica, en la fabricación del hormigón.
Durante la recién pasada edición de Edifica 2024, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) convocó al concurso “Construir Innovando”, que invitaba a empresas de la Región Metropolitana, sin importar que fuesen socios o no de la CChC, a presentar sus proyectos en las áreas de construcción, logística y valorización de residuos.
En ese contexto, Aceros AZA, Polpaico, SalfaCorp y Subcargo crearon una exitosa alianza para dar vida a Mueve RCD, proyecto que se erigió como el ganador del certamen. Su propuesta transforma residuos en áridos artificiales para su utilización en hormigón sostenible. Entre sus principales características, este hormigón cuenta con una viabilidad técnica comprobada por el Instituto de Investigación y Ensayos de Materiales (IDIEM), garantiza el cumplimiento de la normativa vigente y puede aplicarse en diversas estructuras, alcanzado resistencias equivalentes a hormigones GN 25, GN 30 o GN 35.
Para Matías Contreras, gerente general de EcoAZA, filial de Aceros AZA, “el valor de este tipo de proyecto es poder dar a conocer la utilidad del acero verde, que es fabricado en nuestra planta de Aceros AZA, y así, visibilizar los atributos ambientales de los áridos artificiales que estamos produciendo en EcoAZA”.
El menor impacto ambiental que produciría el uso de este hormigón es uno de sus principales atractivos, pues se utiliza 30% de material reciclado para su fabricación, por lo que reduce su huella de carbono en una medida equivalente a la plantación de 10.000 árboles al año.
“La alianza que formamos con las empresas Polpaico Soluciones, EcoAZA, Aceros AZA, SalfaCorp y Subcargo puso a disposición su experiencia, creatividad y conocimientos técnicos para resolver problemas complejos para la industria. Para eso, la colaboración fue clave, así como las instancias de aprendizaje y mentoría que la CChC y OpenBeauchef dispuso para nosotros que nos facilitó el camino”, señaló Mario Recabal, gerente corporativo de innovación en Polpaico Soluciones.
Desde SalfaCorp, Soledad Santelices, gerente de Sostenibilidad, afirmó que “participar en esta iniciativa fue una experiencia de mucho valor para SalfaCorp. Vemos grandes oportunidades en la economía circular y trabajar en conjunto, con un mismo propósito, nos llevó a impulsar un proyecto aterrizado y escalable con mucho potencial para enfrentar los desafíos de la industria”.
El reconocimiento otorgado en Edifica 2024 permitirá que el proyecto Mueve RCD avance a la fase piloto, financiada por la CChC, lo que constituye un hito en la transición hacia un futuro de construcción más circular y sostenible.
C
Boetsch y Spoerer Ingenieros: revelador caso de integración temprana en proyecto habitacional con sistema Baumax
Los profesionales de ambas empresas presentaron un enfoque comparativo entre la construcción tradicional y la construcción industrializada, considerando la integración temprana en el desarrollo de este proyecto y mostrando alentadoras cifras a la hora de evaluar la productividad.
En el marco del Encuentro Técnico “Guía Práctica de Integración Temprana en Construcción Industrializada: El punto de partida para aumentar la productividad y sostenibilidad en los proyectos de construcción”, organizado por el Consejo de Construcción Industrializada (CCI), se presentó el caso de la primera etapa del proyecto que considera la construcción de nueve torres, seis de ellas utilizando el sistema industrializado de Baumax.
Los encargados de la presentación fueron Mauricio Molina, subgerente de Procesos e Innovación de Boetsch, y Rodrigo Pérez, socio director de Spoerer Ingenieros. Ambos expusieron sobre la experiencia de este trabajo para el proyecto de integración social Las Uvas y El Viento 316, de la empresa Boetsch, ubicado en la comuna de La Granja.
Mauricio Molina explicó que en seis de las nueve torres que integran el proyecto que considera un total de 467 unidades vendibles, “tomamos la decisión de poder probar la solución industrializada de Baumax, con elementos prefabricados”. A continuación, comenzó a relatar los principales aspectos de esta experiencia.

Cabe señalar que Baumax es la primera fábrica automatizada del país dedicada a la fabricación de paneles de hormigón armado, que también considera las instalaciones eléctricas, mediante un proceso robotizado. “Es importante recalcar que aquí es clave el uso de BIM, en este caso el sistema Baumax basa todo su diseño en la modelación BIM, y de esta manera, se logra un proceso de línea de producción lo más automatizado posible, adaptado a la geometría del proyecto”, detalló Molina.
Al comparar el sistema de construcción tradicional con la propuesta de Baumax, el ejecutivo observó que en el primero “asumíamos que los problemas de desviaciones de recursos como la mano de obra, equipos, tiempo, calidad, con Baumax iban a disminuir. Lo otro que sabíamos era que el sistema tradicional no exige una coordinación tan exhaustiva del proyecto (…) en el caso de Baumax era obligación trabajar con BIM y además, tuvimos que modelar las instalaciones, no solamente los espacios comunes, sino que hubo que hacer un esfuerzo mayor en términos de modelación antes de iniciar la construcción, y la otra diferencia es que gran parte de la producción con Baumax se produce fuera del sitio y la obra gruesa se transforma en un montaje, básicamente”.
A modo de ejemplo, expuso el indicador de productividad metros cuadrados/día, uno de los más usados en la industria. En este caso, el indicador fue calculado para la etapa de obra gruesa, partiendo desde el primer muro. “Sacamos las fundaciones de este indicador, dado que había una variabilidad, porque en las zonas donde están ubicados los edificios Baumax teníamos ciertas complicaciones con el tipo de suelo”, precisó.
El resultado: el indicador de productividad de los edificios con el sistema industrializado de paneles prefabricados, fue, en promedio, un 17% mayor que el de los edificios tradicionales. El proyecto alcanzó el nivel de coronación en la semana 10, según lo programado, y a la fecha, presenta un 92% de avance. “Así que el mensaje claro es que estos sistemas industrializados, más allá de generar un alto ahorro, por terminar antes en plazo, te ofrecen una alta certeza, la certidumbre es mucho mayor que en un sistema tradicional”, resaltó.
Por su parte, Rodrigo Pérez relató su experiencia como representante de la oficina de cálculo Spoerer Ingenieros. “Hoy, nuestro propósito es mejorar la productividad del rubro. Este proyecto está totalmente alineado con esto y nos abocamos a desarrollarlo con Boetsch (…) Hemos explorado nuevos procesos constructivos, la digitalización de los proyectos y la integración temprana, que ha tenido como resultado diseños más optimizados, diseños para una obra eficiente, lo que implica entender los dolores de la obra y llevar esta eficiencia a la obra, donde está el mayor potencial de mejoras”.
Sobre el proceso constructivo, comentó que “el diseño con Baumax representó un cambio al interior de la oficina, pues tuvimos que detallar en forma distinta, verificar secciones que antes no verificábamos, por ejemplo, hay dos paneles que se unen en un mismo eje y hay que verificar toda esa unión, que cuando el edificio es monolítico no se hace”, y agregó que Baumax se encarga de los detalles de los elementos que vienen de planta. “También tuvimos que hacer un control de calidad distinto al que hacemos en proyectos normales”, explicó.
Asimismo, expuso que “gracias a la integración temprana de cálculo en un proyecto similar, en conjunto con el equipo de la constructora, determinaron que el uso de una losa de fundación en este tipo de edificios, en vez de un sistema con zapatas corridas y radier, es la opción más económica, ya que, aunque tiene asociado un mayor costo en materiales, por contener más fierros, se ejecuta en la mitad del tiempo. Las cifras indican que para una torre de 5 pisos de 700 m2 por piso, la opción con losa de fundación genera un ahorro aproximado de 7 5 0 UF, principalmente, porque hay un ahorro de 15 días en el plazo”.
El llamado final de los expertos fue abrirse a adaptarse al uso de este sistema, brindando a las partes involucradas en el proyecto una capacitación correcta y los lineamientos adecuados desde los socios, aprendiendo a controlar los riesgos, y diseñando para el sistema de manufactura con tal de obtener los mayores beneficios de una integración temprana.
Edificio Mind: Un exitoso despliegue de procesos de construcción industrializada
Mandatado por la constructora Echeverría Izquierdo a las firmas Badia-Soffia Arquitectos y René Lagos Engineers; el edificio de 24 pisos fue desarrollado incluyendo en una parte importante de sus procesos de diseño y soluciones de construcción industrializada, la mayoría de ellas integradas desde el momento cero en que el proyecto se puso en marcha.
El modelo de construcción industrializada ha ido ganando territorio en el último tiempo, y así lo evidencia el edificio Mind. Emplazado en la comuna de Ñuñoa y mandatado por la constructora Echeverría Izquierdo, lo que comenzó como un ambicioso proyecto terminó convertido en uno de los ejemplos más emblemáticos de la aplicación de la construcción industrializada a nivel de procesos y en edificaciones en altura.
Así lo explicaron Felipe Soffia, socio de Badia-Soffia Arquitectos; y Milton Vicentelo, director de Operaciones Internacionales de René Lagos Engineers, en el marco de la presentación de la Guía Práctica de Integración Temprana en Construcción Industrializada, en una actividad desarrollada por el Consejo de Construcción Industrializada (CCI) y el Colegio de Arquitectos. Los ejecutivos contaron detalles de la construcción del edificio, que cuenta con 24 pisos, 3 subterráneos, 260 departamentos y una planta comercial.
Felipe Soffia sostuvo que el éxito de la industrialización depende, en gran medida, de la disposición de la empresa mandante, por lo que destacó la apuesta de Echeverría Izquierdo, que cuenta con un potente departamento de innovación e industrialización. Asimismo, mencionó que una de las claves para incorporar industrialización en el proyecto Mind es la integración temprana de sus participantes y el uso de la metodología BIM.
Antes de iniciar el proyecto, se instauró un flujo de trabajo basado, sobre todo, en la confianza. “El mandante nos reunió al equipo completo: arquitectos, ingenieros, especialistas, desde el día cero, en reuniones semanales. Así desarrollamos el proyecto de forma colaborativa sobre un modelo BIM. Fue una experiencia notable por las confianzas. Para que un proyecto tenga éxito, todas las partes tienen que confiar en las otras. El mandante fue muy generoso en confiar en nuestro criterio, en nuestra experiencia y lo mismo entre especialidades, y que todos entendiéramos nuestro objetivo”, relató Soffia.
El arquitecto también resaltó la importancia de industrializar los procesos. Así, en la construcción del edificio Mind se trabajó con hormigonados, enfierraduras, baños y terminaciones industrializadas en altura, lo que constituye un avance importante con miras al desarrollo de un proyecto similar donde todas las etapas puedan industrializarse. De esta manera, por ejemplo, se utilizaron baños prefabricados, que representaron un desafío para los calculistas a la hora de evaluar la mejor manera de incorporarlos a la estructura. Finalmente, este proceso se desarrolló desde arriba, utilizando grúas. El resultado “fue un producto de excelente calidad, que incluso es mejor que un baño hecho in situ hasta en la calidad de las terminaciones”.
La implementación de los baños era determinante, pues un atraso en la colocación hubiera implicado un retraso significativo en las obras. El mecanismo que se utilizó podía limitar el avance del hormigonado de la obra gruesa, al tener que esperar que estuvieran todos los baños instalados, por lo que cualquier incumplimiento por parte del proveedor de los módulos afectaría el plazo comprometido.
Al respecto, Milton Vicentelo quiso destacar este proyecto como “un ejercicio claro de integración temprana”, y añadió que después de varias integraciones con el equipo de arquitectura, la constructora y cálculo, se determinó que lo más eficiente era ingresar a la planta de cada piso con el módulo de baños por la luz más corta en el perímetro de la losas”. También explicó que todas las interacciones del equipo de ingeniería, tanto a nivel de diseño como de soluciones constructivas, requirieron un ejercicio de integración temprana. “Si vamos a industrializar, la integración temprana es indispensable, si no, se producen retrabajos”, sostuvo.
En el proyecto de estructura también se incorporó como solución industrializada el uso montaje monolítico para todo el proyecto, “lo cual permite hormigonar los muros y las losas de cada piso en una misma faena. Es importante tener en cuenta que este tipo de solución industrializada posee características que se deben considerar en una etapa temprana de diseño de ingeniería porque por ejemplo el tipo de mezcla (hormigón fluido) puede presentar propiedades mecánicas como el módulo de elasticidad del hormigón distinto a una mezcla de hormigón (hormigón no fluido) usado para moldajes convencionales, lo que significa que se deben considerar variables adicionales al proyectar el comportamiento global sísmico de la estructura y el diseño de sus elementos”, indicó Milton Vicentelo de Rene Lagos Engineers.
Uno de los aspectos más innovadores de Mind fue el uso de prelosas prefabricadas del proveedor Hormipret. Estas se aplicaron en los cuatro subterráneos, con prelosas que se ocupan como moldaje y con un beneficio tremendo en velocidad para la obra y el costo. Una de las principales conclusiones es que este proceso se puede extrapolar a otras edificaciones en toda la altura, teniendo en cuenta los requerimientos específicos de cada proyecto.
Entre las cifras destacables, mencionaron que el tiempo de mano de obra requerida para las losas en la construcción tradicional es de 2,4 horas hombre por metro cuadrado, contra 1,24 alcanzado con las losas prefabricadas, es decir, una reducción de casi un 50%. Ambos profesionales coinciden en que estos números son muy favorables y llamaron a derribar mitos o prejuicios asociados a la construcción industrializada, entendiendo que ésta puede ajustarse a la normativa vigente y constituir un real aporte en el crecimiento de la productividad del sector de la construcción en Chile.

La experiencia del Serviu de Valparaíso con reciclaje de aguas grises en viviendas sociales
Desde antes de la publicación del reglamento de aguas grises, ya existían casos de éxito sobre el reciclaje de aguas grises en distintos niveles. El Serviu Minvu de la región de Valparaíso avanzó con los pilotos de dos sistemas de vivienda eficiente en recurso hídrico “VERH”, desarrollados junto a Ecological.
Como informamos el mes pasado, el 9 de mayo se publicó el Reglamento sobre condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas grises, noticia importante para el país, que ya vive 15 años de sequía.
Debido a este escenario, hay proyectos de reutilización de aguas grises en el sector construcción anteriores a la publicación del reglamento. Ejemplos como el de Grupo Siena, Boetsch, RVC y Constructora ICF con el Biofiltro Yaku® dan cuenta de ahorro y reciclaje de agua en obras de construcción.
Y también hay casos de reuso de aguas grises en vivienda social. A la fecha, aún se desarrolla en San Rafael el denominado primer ecobarrio maulino, con 40 viviendas de madera industrializada, con eficiencia energética, reciclaje de residuos domiciliarios y reutilización de aguas grises, para el Comité Habitacional Alto El León.
Más al norte, está Vivienda eficiente en recurso hídrico “VERH”, un sistema integrado de gestión del agua a escala de vivienda unifamiliar, cuyo objetivo fue la administración efectiva del recurso hídrico a nivel domiciliario.
“El proyecto debía ser viable, de fácil manejo y bajo costo para ser instalado en viviendas sociales, asegurando el acceso, distribución, reutilización y disminución del consumo hídrico de sus ocupantes”, comenta Karen Alaluf, encargada de la Unidad de Informática del Serviu Región de Valparaíso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Debido a la gran sequía de la provincia de Petorca, el foco de la autoridad regional estuvo ahí, con la idea de generar este sistema en cuatro viviendas ubicadas de forma estratégica en zonas con características geomorfológicas diferentes entre sí: dos en el valle costero de Longotoma y dos en la precordillera de Cabildo y Petorca.” Lo anterior se consideró con el fin de analizar comportamientos de los productos según ubicación geográfica y sus características climáticas, topográficas y de acceso”, precisa Alaluf.
De esta manera, VERH comprende una estrategia compuesta por: Reducción de consumo de agua potable mediante artefactos y accesorios eficientes; Reciclaje de aguas grises de alta calidad; Sensibilización y entrenamiento tecnológico a las cuatro familias; Obras de Confianza: Hechos concretos de apoyo a las familias.
Asimismo, “los proyectos implementados dentro de sus características debían ser: replicables, escalables, de fácil manejo, bajo costo acotado a montos de subsidios, optimización del recurso hídrico, reutilización de aguas grises, y el piloto debía ser en vivienda de Programa DS10 ya construidas”, complementa Karen Alaluf, quien especifica que “tuvimos dos soluciones implementadas”.
Propuesta en Petorca
Lucía del Pilar Beltrán, socia fundadora de Ecological, cuenta que en el contexto del Reto de Innovación 2021 Serviu Valparaíso, impulsado por Corfo y el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, “pudimos darle vida a dos proyectos concretos de viviendas sociales hídricamente eficientes”.
Como se señaló anteriormente, ambos proyectos, y a modo de desafiar las tecnologías, se emplazaron en contextos opuestos de Petorca, una de las más afectadas por la escasez hídrica. Una a los pies de la cordillera en la localidad de Chalaco con condiciones extremas de heladas y vientos permanentes, y la segunda en una zona más cercana a la costa en Longotoma.
“El proyecto desarrollado por nosotros fue diseñar, construir y monitorear la reutilización de las aguas provenientes de los lavamanos, ducha y lavadoras en ambas viviendas. La captación desde los baños existentes significó intervenir el alcantarillado tradicional. El tratamiento se solucionó en base a tecnologías mixtas; humedales basados en la naturaleza, y posterior desinfección con filtro UV o cloración en línea. Se dispuso el agua tratada en un proyecto de reforestación. Ambas familias vivían en entornos eriazos, y se sufría y veía la sequía”, cuenta Beltrán.
Hoy, las especies seleccionadas nativas y de bajo consumo hídrico, reverdecen los jardines, crean sombra, reducen la isla de calor y radiación. Los humedales se diseñaron para ser utilizados como mobiliarios y bancas, convirtiendo la “planta de tratamiento” en un espacio habitable y eficiente.
Asimismo, “la calidad del agua fue monitoreada durante todo el periodo del proyecto, resultando apta para riego en la categoría más exigente definida por el ‘proyecto de reglamento de aguas grises’, para ese entonces. Las autoridades comprometidas con la eficiencia hídrica a nivel regional conocieron presencialmente el proyecto y pudimos presentarlo en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, invitadas por la senadora Isabel Allende”, comenta la fundadora de Ecological.
La ejecución de los dos proyectos se realizó con constructores locales, lo que fue parte importante de los desafíos de transmitir tecnologías simples e innovadoras tanto para el usuario como para la mano de obra local. “Esto forma parte importante de la estrategia de replicabilidad que se requiere para generar el impacto global que se busca”, asegura.
Lucía del Pilar Beltrán detalla también otras iniciativas, como el Desafío Corfo Montaña actualmente en desarrollo, que busca impulsar el turismo de montaña sustentable, donde los equipamientos, hoteles, cabañas, refugios, etc., tengan conceptos aplicados de eficiencia hídrica. “Cualquier asentamiento humano requiere agua, y el reuso correcto es una de las variables más importantes para manejar debidamente el recurso hídrico”, afirma. Y agrega que “también hemos podido desarrollar proyectos en escuelas rurales y urbanas, donde interviniendo las baterías de lavamanos más usadas por los niños y niñas, se consiguen más de 1,5m3 de agua al día, sin mencionar, además, el impacto que tienen estas iniciativas en la conciencia de las nuevas generaciones”.

Propuesta colectiva
“En la búsqueda de beneficios colectivos nacidos de esfuerzos individuales, fue que obtuvimos un fondo ANID Startup Ciencia para empresas de base científica-tecnológica”, asegura Beltrán.
Con este fondo, desarrollarán durante un año el diseño, construcción y monitoreo de un “ecobarrio” enfocado en replicar este tipo de soluciones, pero ahora, en la vivienda social colectiva. En esta oportunidad, la solución se emplazará en la emblemática población Juan Antonio Ríos, en la comuna de Independencia.
La población Juan Antonio Ríos (JAR) nació en los años 50, con el objetivo de dar una solución habitacional para familias de escasos recursos y representa la concretización espacial de un discurso sobre el habitar y la planificación de poblaciones obreras. Si bien se construyeron más de 5.000 viviendas, el espacio público que rodea los edificios (sólo en el sector 2C son más de 120.000m2) no se ha resuelto hasta el día de hoy. La gran superficie eriaza lleva años generando conflictos sociales en la comuna, delincuencia, basura, islas de calor, polvo, decadencia.
Por ello, “durante un año estaremos implementando este nuevo desafío, donde esperamos obtener resultados medibles”, dice. Así en el mediano plazo, esperan consolidar el ecobarrio con proyectos de reutilización de aguas grises desde los edificios habitacionales que rieguen las áreas verdes circundantes de especies nativas, que “nos permitan reaprender de nuestra naturaleza local, generar levantamientos de factibilidad de generación distribuida de energía solar y evidenciar estas transformaciones de forma medible y tangible en los espacios habitables”, especifica la profesional de Ecological.
A largo plazo, “y desde nuestras profesiones (ingeniera y arquitecta) nos imaginamos ecobarrios consolidados en múltiples territorios urbanos, construyendo las infraestructuras necesarias con materiales dinámicamente neutrales, interconectando barrios con espacios públicos ecosistémicos, bellos y eficientes, con la capacidad de medir los impactos en reducción de temperatura, infiltración de los suelos, creando ciudades sensibles al agua o ‘ciudades esponja’, disminuir la contaminación, avanzar en la gestión de residuos, utilizando materiales de construcción con huella neutral, etc., confiando en nuestra convicción de que los ‘espacios ecológicos’ generan ‘hábitos ecológicos’ y viceversa”, puntualiza la arquitecta.
Spoerer Ingenieros: casos de innovación que aumentan la productividad
Disminuir pérdidas de acero, aminorar los plazos de entrega y evitar sobrecostos, son solo parte de los beneficios que ha visto la oficina chilena Spoerer Ingenieros, al asegurar la integración temprana. Las ventajas de esta forma de trabajar ya la han probado en Chile y en Perú.
Spoerer Ingenieros, oficina de cálculo con más de 30 años de experiencia, nació con una cultura de innovación, gracias al ejemplo de Eduardo Spoerer, quien ya en 1979 trajo a Chile una cinta de computador para realizar análisis tridimensional de edificios.
Para aumentar la productividad, una de las máximas que expresa Rodrigo Pérez, gerente de Proyectos de Spoerer Ingenieros es: “tenemos que hacer las cosas distinto, hay que innovar y para ellos, debemos tener un propósito”. Para él, la motivación es tener la certeza de que “el proyecto siguiente que estoy realizando en la empresa es mejor que el anterior y saber que el que viene es mejor que el actual”.
Con estos valores, tomaron la decisión de incorporar BIM en sus procesos, con el objetivo de mejorar la calidad del proyecto y aumentar la productividad, además de estandarizar los procesos en el área de ingeniería, a raíz del cambio normativo que se produjo a partir de 2010.
¿Cómo lo hicieron? “Tuvimos que innovar, contratando a dos ingenieros estructurales que solamente se dedicaron al proyecto, no en edificios ni estructuras, sino que solamente dedicados a generar desarrollo”, cuenta Pérez.
El proceso fue progresivo, primero comenzaron con un grupo de dibujo, capacitándolos en BIM, para luego avanzar con un segundo grupo y así sucesivamente, lograron hacer el cambio en toda la oficina. “Esto es muy importante, la innovación tiene que ser progresiva, no podemos pretender cambiar, de un día a otro, la forma de trabajar que tenemos desde hace años”, dice el gerente.
En el área de ingeniería, el cambio también fue progresivo. Desde un programa de diseño de fundaciones, pasaron a los muros, vigas y losas. Hoy, “logramos tener una plataforma transversal, que usan todos los ingenieros, que estandariza el proceso de diseño y es una tranquilidad para mí, como socio de la oficina, y también para mis clientes, que el diseño del proyecto no depende de la mano del ingeniero, sino que hay un estándar”, precisa.
Los resultados han sido notorios: “un aumento productivo del 10% en la oficina. Eso lo comprobamos con los metros cuadrados que lográbamos entregar en el año en las ‘horas hombre’ que nos dedicábamos”, explica.
Asimismo, la consecuencia de esta innovación fue instaurar una cultura de innovación en la oficina que se mantiene intacta y es así como crearon BTD “BIM Technology & Design”, un spin-off de su Departamento de Desarrollo, que tomó vida propia. Hoy asesora a otros proyectos que no son necesariamente de Spoerer, a constructoras para aumentar la productividad.
Disminución de sobrecosto
BTD tiene varios casos de éxito, que demuestran las eficiencias que genera el uso de la metodología BIM, con números concretos de aumento de productividad.
“Tenemos este proyecto SERVIU en Arica , en el que participó la constructora Salfa y BTD, nuestro spin-off. Está ubicado en una ladera de cerro y todo lo que se ve en colores, entre los condominios, son muros de contención, rampas, escaleras, que tienen un impacto enorme en el costo de los proyectos con pendiente. A poco de iniciar la obra, la constructora se dio cuenta que la topografía que había utilizado el arquitecto no era la definitiva, nos llamaron, hicimos un levantamiento rápido, presentamos propuestas, nos dimos cuenta de que muros de contención que estaban proyectados de 1m, necesitaban una altura de 4m y así otros muros que estaban proyectados, no se necesitaban”, cuenta el profesional.
Afortunadamente, gracias a la coordinación BIM, lograron evitar un sobrecosto de 5.600 UF, dos meses de aumento de plazo y 16% del incremento en la partida de muros de contención. “Si bien aquí no se hizo integración temprana, se realizó la coordinación BIM tardía, pero se hizo, hoy la constructora Salfa tiene claro que no puede hacer un proyecto sin integración temprana y sin coordinación BIM”, reflexiona Rodrigo Pérez.
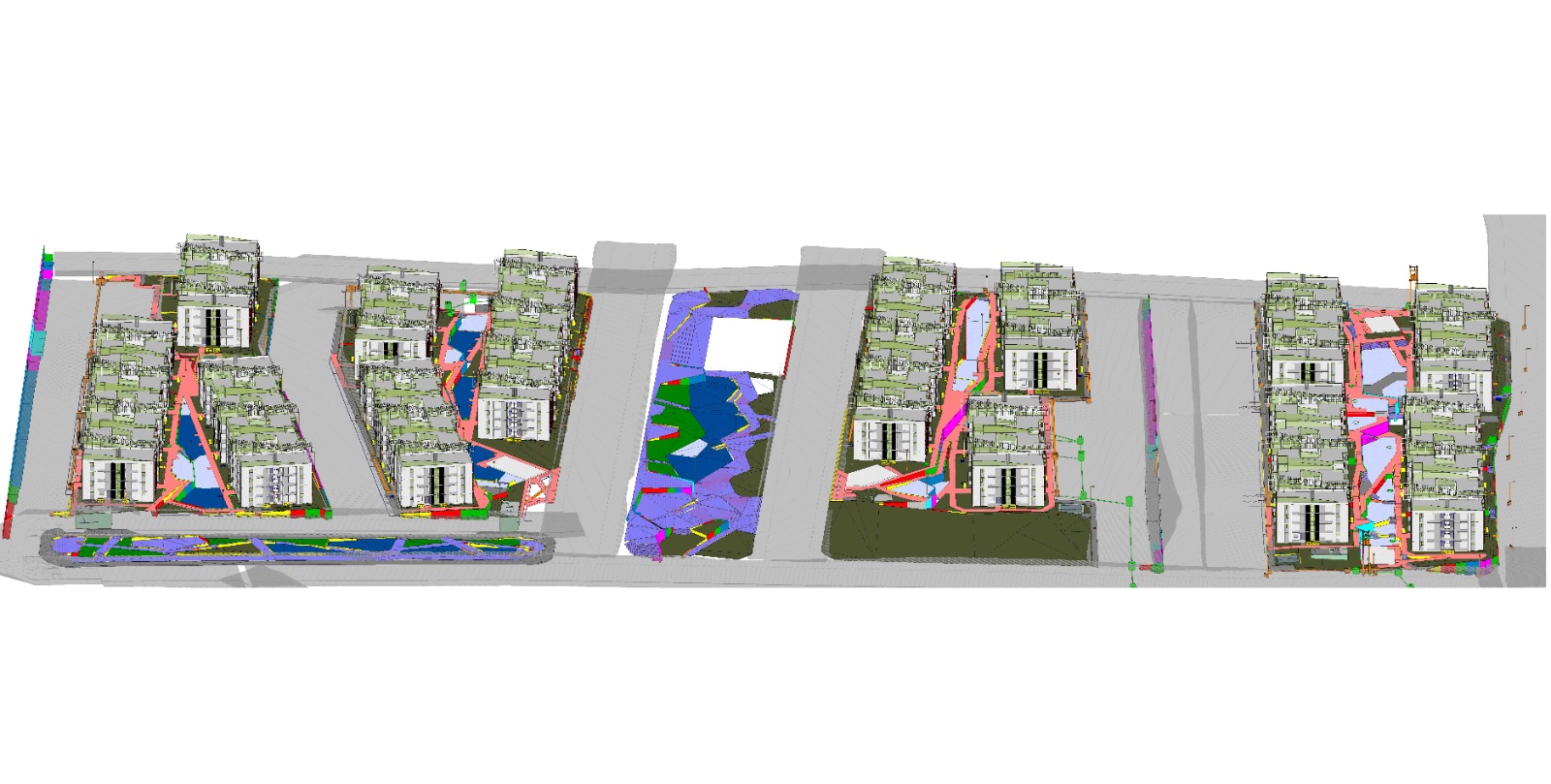
Disminuir las pérdidas de acero
Gracias a que Spoerer pudo incorporar este estándar en el área de ingeniería, les fue posible colocar toda la armadura en el modelo Revit. De esta manera, Imagina, en su proyecto “Mon Amour”, contrató los servicios de BTD y unió todo el proceso de pedido de acero y de despacho con la empresa American Screw, a través de BTD, compañía que coordinaba el proceso.

Entonces, todo se inicia cuando la constructora define los ciclos, le entrega la información a BTD, que revisa los pedidos de fierro y envía, en el lenguaje de la máquina desde el modelo Revit, a la planta de corte de acero. El pedido se prepara, se dobla, se empaqueta, se etiqueta y es llevado a obra. En terreno, “tenemos una persona una persona dedicada sólo a este proceso está esperando los pedidos, los pesa, verifica su completitud y los ordena, hay un tema logístico, dejando los paquetes que primero van a ocupar en la posición superior para evitar horas de grúa”, cuenta Pérez. Y precisamente, “son estos pequeños detalles los que a veces tiran al suelo la innovación, tenemos que preocuparnos de la logística. La constructora hoy está con muchas tareas y necesitamos, aparte de entregarles la tecnología, acompañarlos, por lo menos, en los primeros dos o tres proyectos”, agrega.
Con ello, la constructora pudo disminuir sus pérdidas de acero, que venían en torno a 7% y 8%, a solo 1,1%. Además, este proyecto pudo adelantar el plazo en 25 días. Otro aspecto destacado es que dado que el acero provenía desde Revit, no hubo consultas a cálculo, no hubo atrasos por RDI y lograron rendimientos que son muy buenos para el sector: 2.400 m2 al mes y 160 m3 semanales para un edificio en los últimos cinco pisos.
“Hoy, Imagina ha incorporado esta herramienta en todos sus proyectos y usa este proyecto en comparación con los demás, por los rendimientos que se han alcanzado y así han seguido, en la cultura innovadora, incorporando las mallas electrosoldadas y otro tipo de innovaciones. Así que, creemos que están en el camino correcto”, considera el ingeniero.
Integración temprana
El tercer caso de éxito se relaciona con integración temprana parcial de cálculo. “Es un proyecto que empezamos hace varios años con Boetsch, ellos nos sentaron en una mesa de trabajo donde discutimos, junto a arquitectos y constructores, cómo hacer las cosas de mejor manera. Hoy están dando sus primeros pasos en BIM y esta instancia colaborativa ha sido fantástica”, comenta el gerente de Spoerer.
De esta manera, en una primera etapa de integración temprana, el área de cálculo conversaba con arquitectura, aportando ciertos conceptos que permitían optimizar el proyecto. Por ejemplo, identificar un voladizo que va a generar un sobrecosto o un muro de contención que quizás el arquitecto no había visto. Luego, en una segunda etapa, se incorpora el constructor, profesional que con toda su experiencia de proyectos anteriores, va generando optimizaciones. Finalmente, Spoerer aporta desde su experiencia respecto a la estructura y cómo hacer un edificio más simétrico, más regular, que va a impactar, lógicamente, en el costo total del proyecto.
Gracias a un desarrollo de BTD, tienen la capacidad de diseñar y enfierrar virtualmente un edificio en un par de días. “Con eso, podemos evaluar distintas alternativas de estructuración en una etapa temprana y entregarle al cliente cubicaciones de acero y hormigón, el que puede tomar la mejor decisión en base a estos datos”, enfatiza.
Como señala Rodrigo Pérez, es fundamental realizar la integración temprana en una etapa anterior al desarrollo de la ingeniería de detalle, cuando la arquitectura no esté cerrada, porque si la arquitectura ya está cerrada, no tienen herramientas para buscar innovaciones y aportar una ingeniería de valor.
“Gracias a este proyecto, logramos evaluar en el Conjunto Parque Los Reyes, la torre 1C y 1B con 8 a 10 modelos. Así, en aproximadamente un mes, logramos un ahorro en material de 3.500 UF y en un segundo caso, 2.859 UF. Esto ha sido muy valorado por la inmobiliaria”, cuenta.
Para alcanzar hacer esta integración en todos los proyectos, se necesita que el ingeniero ingrese en la etapa inicial, junto con adelantar un mes el proceso de integración temprana, “de modo que cuando comiencen a hacer los proyectos definitivos, ya exista una optimización”, asegura Pérez.
Contratos colaborativos
El cuarto caso de éxito es el de las Escuelas Bicentenario en Perú, que se convirtió en el primer proyecto en ese país para Spoerer Ingenieros. “Ha sido una muy buena experiencia trabajar con una integración temprana total, bajo el alero de un contrato NEC y con un alto nivel de BIM. La integración temprana se dio desde el día uno, trabajando en una nube colaborativa con todos los demás actores: arquitectos, sanitarios, eléctricos, la constructora, el área de costos de la constructora”, detalla el profesional.

Dado que este proyecto es con precio objetivo, Spoerer iba modelando el hormigón, colocando fierro y los encargados de costos, iban teniendo las primeras cubicaciones y los costos para ir proyectando el precio objetivo.
Posterior a eso, se generaban reuniones semanales con la contraparte de ingeniería: el supervisor, quien generaba las instancias técnicas para garantizar la buena calidad del proyecto.
Pérez comenta sobre los resultados de una de las escuelas del paquete 4, compuesto por 11 colegios. En total, son 100.000 m2 aproximadamente y la escuela tiene 7.800 m2. “Pude ver en terreno cómo lograron construir cinco edificios, de tres y cuatro pisos, en algo más de dos meses, con rendimientos extraordinarios: 350 m3 de hormigón a la semana y 3.100 m2 al mes. Ellos utilizan BIM para planificar todos sus ciclos con una serie de actividades rítmicas con los equipos bastante definidos y lo que me llamó mucho la atención, es que el PEIP (Proyecto Especial de Inversión Pública) iba todas las semanas a visitar la obra y les exigía los KPI. Eso es parte del contrato NEC, es decir, que el mandante esté presente en la obra, pidiéndote resultados, midiendo tu avance, eso me pareció extraordinario”, relata.
Y añade: “esto es integración temprana total, es contrato NEC, es alto nivel de BIM y números exitosos. Entonces, si tres empresas de ingeniería chilenas: Flesán, Difai y Spoerer trabajando en Perú logran estos números. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer acá en Chile? Yo creo que estamos muy cerca de eso”, reflexiona.
Y además, “lograron una disminución de costo de mano de obra de 17% y 20 días de plazo, eso es productividad, porque este tipo de contrato incentiva la innovación”, puntualiza.
Finalmente, señala que “es fundamental incorporar contratos colaborativos como NEC que mejoran la confianza, reparten los riesgos entre contratista y mandante, fomenta la innovación, como lo vimos acá en Escuelas Bicentenario, y además, centra el objetivo en el éxito del proyecto”.
Yaku: la circularidad del agua llega a la construcción
El escenario de cambio climático y escasez hídrica que afecta al país hace necesario trabajar con más fuerza en que la economía circular llegue al agua. Por lo pronto, varias constructoras han decidido utilizar plantas de tratamiento en sus faenas que permiten darle un nuevo uso al recurso.
Si se considera toda la edificación y su operación (agua para consumo humano), el consumo de agua en el sector construcción en Chile es del orden de 6% a 7% y de esa proporción, una pequeña parte se consume en el proceso de construcción.
Este bajo porcentaje se vuelve una de las principales dificultades para abordar con mayor fuerza la circularidad del agua en esta industria. Si bien la Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción 2035, que fue lanzada en agosto de 2020, en un esfuerzo de dos años de los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente, con el programa Construye2025 y Corfo, se enfoca principalmente en la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), también reconoce el agua como un recurso para esta industria.
Y es que el agua, de todas maneras, se incluye en las medidas de sustentabilidad que abordan los edificios, pero, en general, las medidas que toman los equipos de diseño y construcción no mueven la aguja del consumo de agua en el país.
Por ello, desde esta industria, la mirada de reutilización de aguas grises, tratadas para riego de paisajismo y descargas de artefactos sanitarios es una forma en que se podría considerar la economía circular.
Y es precisamente en lo que consiste Yaku SpA, startup de base científica-tecnológica, que ha desarrollado un innovador biofiltro para la reutilización sustentable del agua gris, que proviene de duchas, lavado de ropa y lavamanos, es decir, agua residual con bajo riesgo sanitario. Yaku fue fundado en 2019 por dos científicas chilenas, Valentina Veloso y Camila Cárdenas, buscando responder a la crisis hídrica que afecta a Chile y el mundo entero. En ese sentido, apunta a ser una startup pionera en la reutilización sustentable del agua, implementando su tecnología única en el mundo basada en microorganismos que naturalmente purifican el agua, de forma eficiente y sustentable.
Con esta innovadora tecnología del Biofiltro Yaku® es posible la reutilización del agua gris para riego, descarga del inodoro y procesos industriales (Ley 21.075). Así, se puede reducir entre 40-70% el consumo de agua potable. “La tecnología se adapta a cualquier tipo de inmueble y edificaciones, pudiendo implementarse durante todo el ciclo de vida de una edificación: en la etapa de construcción para reutilizar el agua de duchas y lavamanos de los trabajadores de las faenas, en inodoros y usos en faena (mitigación de polvo, limpieza de maquinaria y camiones, hormigonado); y en la etapa operativa se reutiliza el agua de duchas, lavamanos y lavadoras de los residentes del edificio, para inodoros y riego de áreas verdes del proyecto”, cuenta Camila Cárdenas, una de las fundadoras de esta startup.

A la fecha, Yaku ya cuenta con plantas de tratamiento de más de 10 m3 instalados en centros comerciales, municipalidades, y recientemente, en cuatro instalaciones de faenas en la región Metropolitana. Además, han instalado biofiltros para más de 60 viviendas y 15 escuelas en sectores urbanos y rurales de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.
Más de 260 mil litros de agua reutilizada
Una de las faenas en las que están presentes es la de Boetsch, empresa a la que llegaron a través de su colaborador Rafael de la Rivera. Mauricio Molina, subgerente de Procesos e Innovación de la compañía, buscaba una tecnología que les permitiera hacer un uso más eficiente y sustentable en sus instalaciones de faena. “Así surgió la posibilidad de instalar la primera planta de tratamiento de aguas grises Yaku para faena, en un proyecto como Balmaceda 2.500, que tendrá cuatro edificios construidos en cuatro etapas, combinando oferta residencial con multifamily”, explica Cárdenas.
Posteriormente, vino la etapa de coordinación y gestión con el personal de obra, donde Iván Troncoso y Danny Vargas han liderado la implementación de la planta en terreno.
La planta instalada en este proyecto, en Santiago Centro, primero capta las aguas grises provenientes de duchas y lavamanos de los trabajadores de obra, las cuales son canalizadas hacia un estanque enterrado de 10.000 litros que, contiene en su interior el Biofiltro Yaku. “Aquí ocurre el tratamiento del agua, donde los microorganismos Yaku sumergidos en el agua naturalmente consumen sus contaminantes y devuelven agua purificada al sistema. Mediante una bomba, el agua ya purificada se acumula en un segundo estanque superficial de 10.000 litros, el que permite utilizar el agua durante la jornada para la reinyección de inodoros y en algunos procesos constructivos, como humectación de caminos y limpieza de ruedas. Así, se le da un uso circular al agua, transformando un desecho en un recurso que ayuda a reducir el consumo mensual de agua en la faena”, especifica una de las fundadoras de Yaku.
A la fecha, en dicha faena, han reutilizado más de 260.000 litros de agua, contando con más de 150 usuarios en la obra. “Gracias al trabajo de todo el equipo en terreno y el equipo de innovación de Boetsch, hemos podido llevar la eficiencia hídrica a la práctica, demostrando que es posible una construcción más sustentable”, dice Cárdenas.
Nuevas experiencias en el rubro
A finales de noviembre, Cárdenas cuenta que instalaron la planta de reutilización de aguas grises en el proyecto Briones Luco de RVC, en La Cisterna, que consiste en un sistema de dos estanques de 5.400 litros superficiales, donde se reutiliza el agua de duchas y lavamanos de los trabajadores, para la reinyección de inodoros y la humectación de caminos. “En esta obra ya se han recuperado más de 41.000 litros de agua, gracias al compromiso del equipo RVC en terreno liderado por Marcelo Arenas y Priscilla Quintana”, comenta.
En diciembre pasado, también instalaron la planta de reutilización de aguas grises en el proyecto Matta 67 de Ingevec, en Ñuñoa, que consiste en un sistema de dos estanques de 3.000 y 3.400 litros superficiales, donde se reutiliza el agua de duchas y lavamanos de los trabajadores, para reinyección de inodoros y el lavado de bomba de hormigón. “Gracias al equipo de Ingevec en terreno, liderado por Pablo Campos, y el equipo de sustentabilidad liderado por Andrea Romero, en esta obra ya se han recuperado más de 15.000 litros de agua”, añade.
Durante enero de 2024, “instalaremos la planta de reutilización de aguas grises en el proyecto Eco Florida de la constructora ICF, en La Florida. La planta de aguas grises consistirá en un sistema de dos estanques de 3.000 L superficiales, que captarán el agua de duchas de los trabajadores para la reutilización del agua en reinyección de inodoros, la cual entrará en marcha a principios de febrero de 2024, gracias a la gestión de Nelson Gavilán, y el equipo en terreno liderado por Victor Soto y Mauro Silva”, asegura.
Camila Cárdenas también comenta que Yaku es una empresa socia de la Cámara Chilena de la Construcción como proveedores de soluciones para el uso circular del agua. Con su tecnología aportan a la obtención de certificaciones sustentables para viviendas (CVS/LEED) y edificaciones no residenciales (CES/LEED). “Ofrecemos un servicio integral de diseño, instalación y mantención del sistema, para cumplir con los requerimientos de cada proyecto y con las normativas correspondientes, buscando facilitar la incorporación de la eficiencia hídrica en nuevos proyectos”, sostiene.
Sacyr, ENEL, MOP y UFRO: Relación virtuosa de la triple hélice para la circularidad del sector
En 2023, se utilizaron por primera vez en Chile áridos reciclados como base de carretera, en un tramo de prueba de la Ruta de la Fruta, usando 100% de árido reciclado, proveniente de la demolición de postes de alumbrado público.
Durante diciembre de 2023, se produjo un gran hito en el proyecto Ruta de la Fruta, ejecutado por Sacyr, consistente en un tramo de prueba de colocación de capa de base granular con 100% de árido reciclado, proveniente de la demolición de postes de alumbrado público.
Este desafío implicó el desarrollo de tecnologías a nivel de prototipo que permitan caracterizar los áridos reciclados de hormigón para su reutilización en reemplazo de áridos naturales.
Como señalan en Sacyr, estos áridos reciclados tienen la capacidad de absorber dióxido de carbono (CO2), mejorando su microestructura, lo que podría ayudar a sustituir altos porcentajes de áridos naturales no renovables, que implican un gran consumo de recursos naturales.

Sacyr fue la entidad a cargo de la caracterización de las materias primas y residuos de hormigón, y de la evaluación experimental en terreno del desempeño mecánico de estos áridos como material de base o sub base granular, junto a la empresa Río Claro a cargo de la producción de los áridos reciclados. A su vez, estos materiales fueron validados por las entidades pertinentes, vale decir el Laboratorio Nacional de Vialidad y la Universidad de la Frontera, institución a cargo del proyecto.
Este hito correspondió a una de las actividades comprometidas en el proyecto FONDEF “Desarrollo de un nuevo árido reciclado de hormigón de mejor calidad en base a tratamientos de absorción de CO2”, a cargo de la Universidad de La Frontera y la Pontificia Universidad Católica, donde se articuló la colaboración entre el sector académico, la industria y el sector público.
La Universidad de La Frontera tiene una experiencia de 12 años analizando áridos reciclados, por lo que, sin duda, “sabemos identificar claramente cuál es un buen material y cómo utilizarlo correctamente. Por lo que sentimos que este hito es un gran aporte que estamos haciendo como universidad, que nos permite promover la circularidad en el ámbito de la construcción”, precisa la Dra. Viviana Letelier, académica e investigadora de la UFRO.
La académica destaca que en este proyecto debían cumplir con especificaciones técnicas, prácticamente como si estuvieran utilizando un árido natural: “ese fue uno de los grandes desafíos, lograr una banda granulométrica de áridos reciclados, que cumpliera con las especificaciones técnicas del manual de carreteras, además de cumplir de cumplir con las otras propiedades requeridas para bases de carreteras. Ha sido clave dentro de este proceso el poder trabajar con áridos reciclados no contaminados, donde fue un aporte el conocer el origen del hormigón desde donde provenían”, y por tanto, su trazabilidad.
Por su parte, Víctor Armijos, gerente de Innovación de Sacyr, cree que ésta es una gran oportunidad de colaboración y de validación de este material como base granular, “ya que nos permite adquirir nuevos subconocimientos, probar nuevas tecnologías, mejorar nuestros procesos constructivos que hoy quieren aportar al cambio climático y a la huella de carbono”.
Consciente de la importancia de este hito está Bárbara Cornejo, jefa de Medioambiente de ENEL, “porque le da valor a un residuo, que podrían ser los postes que se retiran de las vías producto de choques, por ejemplo, y que ahora están teniendo una segunda vida, siendo utilizado nuevamente en un material completamente distinto, para otro fin”.
Desde el ámbito público, Víctor Reyes, jefe del Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, ve este paso de manera muy positiva, dado que “hace ya un par de años en la Dirección de Vialidad estamos enfrascados en incentivar el desarrollo de infraestructura vial sostenible, adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático, entonces queremos también aportar desde la normativa, que es el Manual de Carreteras”.
Como explica Viviana Letelier, ésta es la primera vez que se utilizan áridos reciclados como base de carretera y la primera vez de lo que probablemente sea el futuro: “poder utilizar y revalorizar algo que antes se iba a botadero y que ahora puede ser efectivamente usado como un reemplazo de árido natural y que cumple su misma función en perfectas condiciones”.
Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, valora tremendamente esta iniciativa, “esta alianza virtuosa entre la academia, las empresas y el sector público, para impulsar soluciones sostenibles como son los áridos reciclados es una iniciativa que aportará mucho a la circularidad del sector construcción, felicitamos a la UFRO, a Sacyr, a ENEL, y al MOP y esperamos que cada día haya más obras con este tipo de soluciones”.
Por otra parte, el sector avanza en nuevas normativas para establecer estándares y generar confianza en el uso de áridos reciclados. Actualmente, se encuentran en desarrollo las normas técnicas prNCh3849 Áridos – Áridos reciclados en base a residuos de construcción y demolición (RCD) inertes no peligrosos – Clasificación, ensayos y requisitos de caracterización y directrices para la trazabilidad. Y la norma prNCh3848 Pavimentos – Áridos reciclados en base a residuos de construcción y demolición (RCD) inertes no 8 peligrosos – Trazabilidad y requisitos para incorporar en bases y sub bases de pavimentos (ver nota).

Reduciclo facilita el cambio cultural en las empresas para una gestión responsable de los RCD con impactos positivos
La actualidad en el manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD) resalta la urgencia de adoptar prácticas más sostenibles. Por ello, es clave fomentar conciencia e inspirar un cambio cultural hacia una gestión más responsable de los RCD. Y es que los beneficios son diversos, no sólo el bienestar ambiental, sino que la viabilidad a largo plazo de la industria está entre ellos.
Con el propósito de abordar de manera más efectiva la pérdida innecesaria de materiales, el mal uso de recursos y la insuficiente conciencia ambiental en el ámbito empresarial, nació Reduciclo. “Nos preocupa profundamente observar cómo esta negligencia impacta de manera negativa en el medio ambiente y pone en riesgo la estabilidad financiera de las empresas, desequilibrando el sector”, declara Lucas Bracho, ingeniero en construcción y CEO de la compañía, quien desde el inicio de su carrera profesional ha estado ligado a la gestión de residuos y la economía circular en construcción.
Pero más allá de la gestión de residuos, Reduciclo busca ser agente de cambio en la educación ambiental, ofreciendo capacitaciones, charlas y herramientas para facilitar la implementación de la gestión de RCD en las obras, como señalética personalizada para cada establecimiento que decida trabajar con ellos.
Y es que como señala Bracho, hay una importancia básica en generar un cambio cultural dentro de la empresa, el cual “radica en reconocer que la gestión efectiva de los residuos de la construcción y demolición (RCD) no es solo una actividad operativa, sino un compromiso arraigado en la cultura organizacional. Este cambio permite que el compromiso con la gestión sostenible de RCD sea un valor arraigado en cada nivel de la empresa, representando un compromiso a largo plazo con la responsabilidad ambiental”.
De esta manera, “una cultura empresarial orientada a la sostenibilidad en la gestión de RCD mejora la imagen corporativa, destacando a la empresa como líder responsable y comprometido con prácticas respetuosas con el medio ambiente. Este enfoque no es solo una práctica puntual, sino un mensaje de marketing poderoso que refleja un compromiso constante con la responsabilidad ambiental”, considera el profesional.
La capacitación en gestión de RCD es crucial por diversas razones. Lucas Bracho menciona el cumplimiento normativo, pues asegura el conocimiento y cumplimiento de normativas
ambientales, evitando sanciones y garantizando el respeto a las leyes; el impacto ambiental, ya que permite implementar prácticas que reduzcan estel impacto ambiental, promoviendo la sostenibilidad en el rubro y la preservación del entorno; la eficiencia en procesos, dado que proporciona herramientas para gestionar eficientemente los residuos en todas las etapas constructivas, optimizando procesos y minimizando pérdidas; la imagen corporativa, que mejora la imagen corporativa al destacar el compromiso ambiental, atrayendo a clientes y socios con valores sostenibles; la reducción de costos, pues genera ahorros al reducir pérdidas de materiales y evitar multas asociadas a una gestión inadecuada; y la colaboración y alianzas, puesto que fomenta la colaboración entre empresas e instituciones, fortaleciendo la industria y promoviendo la economía circular.

Realidad actual
Hasta el momento, Reduciclo ha trabajado como consultor de Plataforma Industria Circular, ofreciendo soporte técnico y comercial esencial. “Guiamos a empresas de diversos sectores en la comprensión de los beneficios de la plataforma, facilitando la conexión con transportistas y gestores de residuos. Además, en la plataforma puedes registrar y cuantificar la adquisición de recursos y la generación de residuos en los establecimientos, con el propósito de generar indicadores de impacto ambiental y social para contribuir al desarrollo sostenible”, explica Bracho.
A ella se suma la colaboración con la Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) de la Cámara Chilena de la Construcción, siendo consultor en talleres “Pro-economía circular”, en el marco del compromiso PRO de la CChC. “Realizamos estos talleres en sedes regionales de Chile, dirigidos a inmobiliarias y constructoras, socias o no de la Cámara. Aportamos nuestra experiencia y casos reales para enriquecer la aplicación práctica del manual de gestión de residuos, que incluye imágenes y ejemplos demostrables de casos exitosos”, detalla.
Y también han colaborado con la Escuela Tecnológica de la Construcción (ETC), donde desarrollan cursos para inmobiliarias y constructoras en todo el país, financiados mediante códigos SENCE y la Franquicia Tributaria. “Estos cursos incluyen a todos los trabajadores de la obra y perfiles específicos para el manejo de RCD, como encargados de logística, jefes de bodega, supervisores, maestros, ayudantes y jornales”, especifica el profesional.
Con esta experiencia, el CEO de Reduciclo dice que “se nota una variabilidad en cómo las empresas del sector abordan los RCD. Algunas han adoptado enfoques proactivos, implementando prácticas sostenibles, mientras que otras están menos avanzadas. La conciencia de los trabajadores sobre la gestión de RCD también varía. Algunos están comprometidos, otros menos informados”.
Por ello, insiste en destacar la necesidad de educación continua. “Empresas y trabajadores se benefician de capacitaciones sobre las últimas prácticas en gestión de RCD, resaltando los beneficios ambientales y económicos de enfoques sostenibles”, añade.
Por ello, el propósito que tiene la empresa es un “ganar-ganar”, es decir, “queremos generar ahorros para las empresas, reducir pérdidas de materiales, optimizar procesos y crear obras de construcción ordenadas y limpias. Aspiramos a que las empresas se destaquen como empleadores deseables, atrayendo a trabajadores comprometidos con el medio ambiente. Esta sinergia no solo beneficia a las empresas, sino que también al medio ambiente y a las comunidades, evitando la proliferación de residuos ilegales en las ciudades y reduciendo el tráfico de camiones de residuos. Unidos, construimos un futuro más sostenible y próspero”, considera Bracho.
Y todo ello, con el compromiso de transformar los residuos en recursos, promoviendo su reducción, reutilización, reciclaje y valorización en diversos sectores.

Constructora Wörner analiza el reciclaje y la reutilización de materiales en Liceo Jorge Teillier
Con 76 puntos alcanzados en la certificación CES, equivalente a nivel Sobresaliente, el recinto educacional destacó por reciclar el 81% de los residuos generados durante la construcción. La constructora a cargo del proyecto cuenta cómo alcanzaron este alto porcentaje.
El liceo B-15 Jorge Teillier ubicado en el sector norte de la comuna de Lautaro, en la región de la Araucanía, cuenta con una infraestructura de 9.215 metros cuadrados y corresponde a la mayor inversión realizada en el ámbito de la educación en el sur de Chile, con un monto que supera los $15.600 millones de pesos.
En mayo de este año logró la certificación CES con 76 puntos, alcanzando un nivel sobresaliente. Postula, además, al requerimiento 21 Manejo de Residuos durante la construcción de la versión 1 y logra reciclar el 81% de los residuos generados durante la construcción.
El inmueble se encuentra terminado. Se trata de un largo anhelo de la población de Lautaro y, según afirmó el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, comenzará su uso prontamente en el próximo año escolar.
La construcción del proyecto estuvo a cargo de la Constructora Wörner. El ingeniero Cristián Pereira estuvo a cargo de la reposición de la infraestructura del liceo y comparte que el proyecto adjudicado al MOP de Temuco tenía un estudio preliminar de certificación preaprobado, producto de ello, una vez adjudicado, se debió proceder con las gestiones de asesoría para llevar a cabo y planificar la certificación del proyecto desde su inicio, como lo solicita la entidad certificadora.
A su juicio, los elementos diferenciadores en la etapa construcción sobre reciclaje y reutilización de materiales fueron que, en primera instancia, se recicló todo el material de poliestireno de despunte utilizado en la etapa de las fundaciones y fue enviado a una empresa local, que recibe parte de los desechos de este material para volver a utilizarlo en su producción. “Esta situación se fue repitiendo constantemente hasta el término de las partidas que utilizaban dicho material. Lo mismo se hizo con los escombros y despuntes de acero que fueron enviados a empresas de reciclaje para su posterior utilización”, comenta el profesional.
En ese sentido y habiendo logrado reciclar el 81% de los residuos generados durante la construcción, Pereira opina que “incorporar el requerimiento CES a un proyecto le da un mayor estándar a toda la construcción, partiendo con la planificación previa para llevar el control de las actividades o partidas que son parte de los requerimientos CES”. Luego, “el control y monitoreo debe ser específico, el seguimiento constante, de tal forma de lograr traspasar a todos los subcontratos involucrados que cualquier cambio de materialidad debe ser previamente aprobado por el certificador, según el modelo previo, el cual no debe variar en puntuación, de manera de no afectar la puntuación inicial aprobada en la etapa de precalificación”, aconseja. Según el ingeniero, “eso hace que un proyecto con requerimiento CES tenga un serie de aristas más a controlar e identificar según el informe de eficiencia y todos los antecedentes del contrato, lo que lo hace más complejo pero más entretenido a la vez”.
Tras esta experiencia, Cristián Pereira asegura que “trabajar en un proyecto de certificación CES le da una plusvalía diferente a la ejecución del proyecto, principalmente porque es una variable que debe ser monitoreada todas las semanas y debe asignar personal a cargo para hacer un seguimiento de los compromisos preestablecidos”.
Pese a que esto se debe hacer con todos los parámetros que comprenden la construcción de un proyecto normal, cree que la diferencia está en que esto funciona en un carril paralelo. “Si bien uno siempre busca estrategias para lograr avanzar con mayor rapidez, al ser un proyecto CES, esto genera mayores restricciones y situaciones a tener en consideración, además de evaluar con el asesor y con los subcontratos involucrados en dichos trabajos, dado que no siempre las alternativas están dentro de lo permitido”, precisa.
De esta forma, se va revisando si los cambios propuestos permiten mantener la puntuación de la precalificación de inicio del proyecto hasta llegar a la etapa de término.
Finalmente, “con la entidad evaluadora todo el trabajo realizado en el desarrollo del proyecto se pone a prueba para obtener la respectiva certificación, sin duda, una gran y enriquecedora experiencia”, asegura Pereira.
Fuente: CES
Axis: De reducir residuos de la demolición de veredas a dar valor a la comunidad
A través de un proceso de Design Thinking, la constructora decidió convertir un proyecto de demolición de veredas en uno que aportara valor a la comunidad, evitando que cerca de 300 m3 de residuos fueran al vertedero, así como ahorros asociados al pago del traslado y disposición de cerca de 2.000 m2 de veredas que fueron reutilizadas.
Tradicionalmente, un proyecto de reposición de aceras y veredas se ejecuta demoliendo los elementos y luego re pavimentando. Ante la oportunidad de un proyecto de este tipo en Punta Arenas – y como es habitual cada vez que inician un nuevo trabajo- en la empresa Desarrollos Constructivos Axis realizan reuniones de innovación bajo la metodología Design Thinking, para detectar desafíos, las que se llevan a cabo en cinco etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y testear.
 Y en este caso, evidenciaron grandes desafíos, como cuenta Mikel Fuentes, líder de Innovación y Economía Circular de la compañía. “Si ejecutábamos el proceso de manera tradicional, la demolición de veredas terminaría en un vertedero, junto con todos los problemas asociados a la ejecución, como ruido, polvo, maquinaria, camiones en tránsito y costos de disposición final. Junto con esto, detectamos que las viviendas colindantes al proyecto presentaban barro en sus entradas, debido a la falta de radier o pastelones en el patio de sus casas”, señala.
Y en este caso, evidenciaron grandes desafíos, como cuenta Mikel Fuentes, líder de Innovación y Economía Circular de la compañía. “Si ejecutábamos el proceso de manera tradicional, la demolición de veredas terminaría en un vertedero, junto con todos los problemas asociados a la ejecución, como ruido, polvo, maquinaria, camiones en tránsito y costos de disposición final. Junto con esto, detectamos que las viviendas colindantes al proyecto presentaban barro en sus entradas, debido a la falta de radier o pastelones en el patio de sus casas”, señala.
Es así como “considerando los ‘dolores’ detectados en la etapa de empatizar, nos planteamos el desafío de repensar el proceso de reposición de veredas para generar menos residuos y aportar valor en el entorno”, sostiene el profesional.
De esta manera, generaron ideas de manera colaborativa, con la participación de Gerencia, el área de Innovación de Axis y el equipo del proyecto. “Surgieron diversas ideas y una fue la ganadora: en vez de demoler, cortar las veredas para transformarlas en pastelones, útiles para los vecinos y para nuestras propias instalaciones”, dice Fuentes.
Fue así como “transformamos un residuo en un producto en el marco de la economía circular. Realizamos prototipos de los pastelones e involucramos a la comunidad, la que validó la solución y recibió estos pastelones, junto con un tríptico informativo sobre el cuidado del medioambiente y nuestro plan de gestión de residuos. Transformamos un proceso de demolición, que genera inconvenientes y malos ratos para los vecinos, en un proceso que aporta y entrega valor a la comunidad”, precisa el líder de Innovación y Economía Circular de Axis.
Beneficios para todos
Mikel Fuentes comenta que no tuvieron inconvenientes desde el punto de vista normativo, puesto que su idea estuvo enfocada en la R de Reusar, es decir, “darle un uso similar a las veredas, pero en formatos más pequeños y no como materia prima para otro proceso productivo (Reciclar)”.
Al ser consultado por los resultados, el constructor civil sostiene que en términos medioambientales, los beneficios son claros, ya que al cortar las veredas y reusarlas, evitaron que aproximadamente 300 m3 de residuos terminaran en un vertedero. “Esto equivale a cerca de 2.000 m2 de veredas reutilizadas. Lo anterior se traduce en menores costos para la empresa, pues evitamos el pago asociado al traslado y disposición de estos cerca de 300 m3 de residuo. Cabe destacar que el proceso fue pensado para que los pastelones fueran cortados cerca de los vecinos que finalmente recibirían el producto, por lo que los costos de traslado fueron prácticamente cero”, añade.
Sobre los beneficios sociales, a su juicio, éstos son más bien cualitativos, “pero todo se traduce en que nos transformamos en un buen vecino. Dimos solución a una necesidad en la comunidad y aprovechamos de generar conciencia en los trabajadores y los vecinos con respecto al cuidado del medioambiente, mediante un ejemplo concreto y práctico de economía circular. Además, si consideramos camiones de 8m3, disminuimos la circulación de cerca de 38 camiones por el barrio”.
Dado el éxito de esta idea y gracias al impulso de haber ganado el Premio Cero Basura 2022, en la categoría Cambio Cultural, la empresa ha replicado esta práctica en los nuevos proyectos que están construyendo. Por ejemplo, en Puerto Natales, en un proyecto de construcción de una plaza, “reutilizamos el pavimento existente en formatos de pastelones más grandes que los que ya habíamos utilizado, además de reusar cerca de 300 m2 de pasto sintético para la comunidad”, cuenta. Por su parte, en un proyecto que está comenzando en Puerto Varas, “estamos prototipando medidas aún más grandes, en formatos de 2x2m, para poder reutilizar el pavimento en nuestras instalaciones de faenas y en el entorno, creando un producto izable, montable y reutilizable, en el marco de la industrialización de nuestros procesos”, asegura Fuentes.
Y así, cada vez son más las iniciativas que Axis está desarrollando en la línea de economía circular, “ya que estamos convencidos de que es el camino”, declara el profesional. Por lo mismo, un hito importante en Axis fue crear el cargo “Profesional de Innovación y Economía Circular”, para poner foco e impulsar aún más la innovación y el trabajo colaborativo en torno a este importante tema. “Es así como seguimos desarrollando iniciativas que buscan transformar los residuos en recurso y agregar valor en la comunidad. Por ejemplo, en un proyecto que involucra el roce de árboles, transformaremos dichos residuos en compostaje”, añade.
La constructora pretende continuar por esta vía, puesto que “la economía circular nos invita a cuestionar y repensar los procesos tradicionales. Es una gran oportunidad para innovar y generar cambios que aporten al cuidado del medioambiente. Vivimos en un mundo donde los recursos son limitados, pero nuestra creatividad no. De manera colaborativa debemos avanzar para tener un futuro sostenible”, concluye.
Echeverría Izquierdo: empresa constructora pionera en medir la huella de carbono en Chile
La compañía que por más de 40 años ha sido líder de la industria en innovación en el país, con presencia en Argentina, Bolivia y Perú y que cotiza en la Bolsa, ha sido pionera en el sector construcción al medir sus emisiones con el objetivo de reducirlas gradualmente.
Desde sus inicios, Echeverría Izquierdo ha estado comprometida con la sostenibilidad, pues la empresa cree que el desarrollo económico debe coexistir en armonía con el desarrollo social y medioambiental. Por ello, hace años ha venido trabajando en temáticas como las prácticas empresariales responsables, la integridad corporativa, la preocupación por las personas, el respecto por el medio ambiente y las comunidades, el relacionamiento con los clientes y la cadena de valor, entre otros aspectos.
Están conscientes de los impactos que genera la industria de la construcción en el medioambiente y una vez creada la Gerencia de Sostenibilidad en el 2022, una de las primeras acciones que decidieron llevar a cabo fue la medición de la huella de carbono de la compañía. Dicha medición sería el primer paso para establecer metas, monitorear el progreso de la organización en el desempeño medioambiental y desarrollar una estrategia de cambio climático.
 “Como Grupo, y en relación al pilar medioambiental, hemos definido la reducción de la huella de carbono como uno de nuestros objetivos principales”, señala Carolina Reyes, gerente de Sostenibilidad de Echeverría Izquierdo.
“Como Grupo, y en relación al pilar medioambiental, hemos definido la reducción de la huella de carbono como uno de nuestros objetivos principales”, señala Carolina Reyes, gerente de Sostenibilidad de Echeverría Izquierdo.
Y es que esta medición tiene varios beneficios para una organización: es un requisito para ratings ASG, tales como los cuestionarios del Dow Jones Sustainability Index y CDP, y para referencias de divulgación, tales como GRI, SASB y TCFD. En Chile, permite la participación en el programa Huella Chile para medir el inventario nacional de carbono en el país; y proporciona evidencia fundamental para el desarrollo de una estrategia de cambio climático, según explica la ejecutiva.
La huella de CO2 mide las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de una organización durante un período de tiempo establecido (normalmente un año calendario). Para su gestión adecuada, las emisiones se agrupan de acuerdo con el tipo de actividad con la que están asociadas y el nivel de control que tiene una compañía para gestionarlas tales como: Alcance 1, emisiones directas; Alcance 2, emisiones indirectas por consumo de energía adquirida y Alcance 3, otras emisiones indirectas.
La gerente de Sostenibilidad de EI comenta que en 2020 hicieron un primer levantamiento de información de consumos de combustible, electricidad y gestión de residuos de las unidades de negocio del grupo. Con ese primer ejercicio, pudieron ver las dificultades que un acto así constituye, pero también las oportunidades que presenta. “En 2021 nos pusimos de lleno a trabajar en lo que sería el proceso de medición de huella de carbono y realizamos el ejercicio para dos años consecutivos -2020 y 2021- en los alcances 1, 2 y 3 para todas las unidades de negocios del grupo, es decir a nivel de compañía”, asevera.
Principales resultados
Como señala Reyes, desde el punto de vista del proceso, el resultado fue exitoso. “Se cumplieron los objetivos que nos propusimos en relación a la cobertura; la medición de la huella en los tres alcances; y la participación y colaboración de los profesionales de las distintas unidades de negocio”.
Desde el punto de vista del resultado, la huella de carbono se comportó de manera similar a la de otras empresas de la industria a nivel internacional, siendo el Alcance 3 el más elevado. Ello, dado principalmente por la categoría 1 de consumo de materiales. Mientras que el Alcance 2 fue menor en relación al 1, por el consumo de combustible utilizado en las maquinarias.
“Para esta primera medición no teníamos un parámetro de comparación con empresas de similares características a nivel nacional por lo que hicimos un benchmark con empresas líderes en rankings de ESG a nivel mundial, que nos sirvieron como referencia para efectos de definir las categorías a medir”, especifica la profesional.
Y agrega que “el 2020 fue un año bien particular, porque fue el período de pandemia donde tuvimos un peak de proyectos en ejecución y aquellos de gran magnitud mantuvieron su continuidad operacional.Luego, el 2021 también fue especial porque fue un intervalo de transición entre la pandemia y la reactivación. Ese año el resultado obtenido fue prácticamente la mitad del año anterior. Es decir, se redujo la huella de carbono en casi un 50%. Nuevamente, observamos que el Alcance 3 fue el que nos dio mayor cantidad de emisiones y este alcance está incidido por bienes comprados, es decir mayoritariamente por materiales de construcción, tales como fierro y hormigón. Esta baja en las emisiones estuvo dada por el número de proyectos y las etapas de las obras en ejecución, lo que muestra que la variabilidad de los resultados depende del estatus de proyectos y consumo de materiales, analiza Reyes.
La profesional añade que en el 2022 reafirmaron los resultados obtenidos en 2021 y con esto ya existe una tendencia respecto a cómo se comporta la compañía en relación a las emisiones. Para efectos de tomar decisiones, consideran, es necesario tener un par de mediciones -o más-, para entender y reaccionar, dado que la huella de carbono se ve muy impactada respecto a la cantidad de proyectos existentes: si aumentan los proyectos/contratos, mayor es la huella y viceversa. Es por eso que hoy, en forma primaria, se están definiendo las medidas de intensidad para plantear metas de reducción en relación a ellas, sin descartar a futuro las metas de reducción de emisiones absolutas.
Comunicación en todos los niveles
En este contexto, el Grupo EI decidió generar alianzas con proveedores estratégicos, “que sabemos están trabajando en reducir su huella de carbono. En relación al fierro, con empresas que utilizan chatarra; y en relación al hormigón, con empresas que nos han informado están reemplazando algunos componentes para que su producto final genere menos emisiones”, cuenta la ejecutiva. “Estamos trabajando con Revaloriza en dos de nuestras unidades de negocios, siendo una iniciativa clara y concreta de revalorización”, puntualiza.
Asimismo, han definido iniciativas como planes de formación anual y campañas comunicacionales para transmitir este conocimiento a toda la organización, de modo que sea comprendida por todos los trabajadores y también todos puedan adherirse a ella. “El concepto de sostenibilidad es reciente, hoy está de moda, pero necesitamos estar todas y todos alineados y hablar en el mismo lenguaje y para eso es necesario tener planes de formación a todo nivel”, sostiene Reyes.
De este modo, en una fase inicial han tenido reuniones ampliadas por plataformas digitales y webinars para difusión del proceso de medición. Posteriormente, una vez realizado el ejercicio, han difundido los resultados con un gran interés y buena recepción de las y los colaboradores.

La primera mejora que realizó EI fue la creación de un sitio de ecoeficiencia operacional en el que cada unidad de negocio puede reportar mensualmente sus consumos, a nivel de obras y en forma centralizada, facilitando la recopilación de información y su confiabilidad para la medición anual.
Junto con ello, se creó el “Comité de Huella”, una comisión de medio ambiente en la cual participan los principales líderes medioambientales de las unidades de negocio. Se reúnen de forma trimestral y revisan temas de relevancia y, en particular, respecto a la medición de la huella de carbono. Esta instancia ha permitido aunar criterios y definir objetivos.
Otra mejora importante ha sido el desarrollo de la base de datos por parte de la Gerencia de Abastecimiento, la que permite año a año tener datos precisos, específicos y concretos.
Algunas empresas del rubro ya se han mostrado interesadas en medir su huella de carbono y se han acercado a Echeverría Izquierdo para despejar dudas. “Para dar cumplimiento al Plan Nacional de Descarbonización al 2050 todas deberán hacerlo, tenemos metas parciales al 2030 y 2040 que de no comenzar a trabajar hoy, no será posible alcanzarlas. Por esa razón, hoy no solo es necesario, sino urgente hacerlo”, afirma la gerente.
Pero reconoce que en la industria de la construcción no es un tema tan candente, aunque el cliente minero ha avanzado respecto a la medición y hoy ha llegado a ser una solicitud de algunos mandantes: “Si bien no es una exigencia, es un plus”, dice.
Finalmente, la gerente de Sostenibilidad recomienda a las empresas “perder el miedo a la medición, el proceso puede ser incremental, se puede comenzar con una parte de la operación, una obra por ejemplo y luego ampliar la cobertura, lo importante es partir”, concluye la ejecutiva.

Reto de Vivienda Industrializada: Consorcio ganador construye un pequeño condominio en 35 días
El consorcio CINTAXIS conformado por CINTAC, la constructora Desarrollos Constructivos AXIS y la Entidad Patrocinante Consolida fue el ganador del concurso organizado por la Cámara Chilena de la Construcción.
Hace algunas semanas se conoció el ganador del Reto de Vivienda Industrializada, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción, que buscaba prototipos que coincidieran con los montos de los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que permitiesen generar economías de escala. Se trata del consorcio CINTAXIS, conformado por CINTAC, la constructora Desarrollos Constructivos AXIS, empresas socias del Consejo de Construcción Industrializada, más la Entidad Patrocinante Consolida, que presentó una solución correspondiente a un edificio de acero galvanizado de tres departamentos de 55 metros cuadrados cada uno, y que puede ser montado en 10 días, gracias a la utilización del sistema de construcción industrializada.
Por parte de AXIS Desarrollos Constructivos, se realizó el trabajo colaborativo necesario y clave para el desarrollo del proyecto. De esta manera, se conjugó la experiencia de AXIS en edificación en altura y en procesos constructivos industrializados, la capacidad técnica de CINTAC y el conocimiento en gestión de pequeños condominios de Consolida. Como resultado, se obtuvo una vivienda híbrida de construcción modular y panelizada, que permite fácil transporte y rápido montaje. Y con plazos de fabricación menores que una construcción tradicional.
Ignacio Peña, subgerente de Innovación e Industrialización de Axis, destaca que el sistema constructivo utilizado es la optimización del que actualmente ocupa Axis para construir su edificio “Alta Vista” en metalcon con 4 pisos de altura en la zona de Puerto Montt, por lo que este proceso es una mejora de desarrollos que como constructora llevan desarrollando para hacer más industrializadas sus obras.
El representante de Axis agrega que el proyecto fue desarrollado bajo la metodología de Design Thinking, lo que permitió integrar los equipos y generar un proyecto resultado de una colaboración entre empresas y personas en un ambiente totalmente horizontal de trabajo.
Ariel Vidal, subgerente de Transformación Digital e Innovación Corporativo de Grupo CINTAC, señaló que el radier de la vivienda es el único elemento húmedo de la obra y todo el resto llega prefabricado en un módulo central que concentra cocina, baño y logia y en paneles de Metalcon, listo para ser instalado, lo que explica lo reducido del tiempo para su construcción.
El ejecutivo agrega que, además la construcción en acero y partes dimensionadas, genera prácticamente cero residuos, por lo que es un sistema muy amigable con el medioambiente. Este material también es sismorresistente y cumple con la normativa de resistencia al fuego. Vidal señala que el prototipo de esta vivienda está inspirado en la tipología de Consolida, inscrita en la DITEC del Minvu y que, en un futuro, la idea es que pueda ser aplicada por cualquier empresa constructora.
La solución planteada por CINTAXIS incorpora otras características novedosas, como la utilización de lana de oveja para la aislación térmica. Vidal señala que la lana de oveja entrega características similares a otros aislantes, pero como es un elemento natural, es biodegradable y su obtención tiene mucho menos impacto ambiental.

Gabriel Lagos, director ejecutivo de Consolida, comentó a El Mercurio que los receptores de los edificios pasan a ser verdaderos socios del proyecto, ya que ellos son los que aportan el terreno y que el proyecto no tendrá demanda si éste no logra cautivar y quedará sólo como un prototipo.
CINTAXIS ahora deberá construir un piloto de dos departamentos en un terreno gestionado por la CChC, obra que partirá en octubre de este 2023. Los departamentos son de tres pisos y gracias a la industrialización, se logra que en 15 días un piso esté listo para montar y entregar una vez escalado el proyecto.
En planta, se prefabrica en 20 días, sumando un total de 35. Además, destaca el gran control de calidad que ello permite, la limpieza en terreno y disminución de desechos; la disminución de mano de obra, de accidentalidad y de consumo de energía. Se lograron reunir las mejores cualidades de la construcción 2D y 3D y su calificación energética es clase C, lo que ayuda a las familias a disminuir su gasto.

AXIS Desarrollos Constructivos: economía circular aplicada desde terreno
Desde hace cinco años, la constructora ha venido implementando un programa que los ha llevado a resultados cuantificables en materia de sustentabilidad
Breve descripción de la empresa
AXIS Desarrollos Constructivos es una empresa constructora, cuyos pilares son la innovación, la industrialización y la economía circular. En 2018, crearon el desafío de innovación abierta con foco en sustentabilidad, AXIS Open Lab, y como resultado nació la empresa Poliestirec, la que gestiona residuos de la construcción y demolición (RCD).
Para 2020, participaron en documentos técnicos de la CDT y al siguiente año, ganaron el primer lugar en los Premios Cero Basura. Participaron también en la creación de perfiles laborales de Chile Valora. En 2022 crean el cargo de economía circular desde la innovación y se sostiene de manera interna la primera Reunión de Líderes y en 2023, se encuentran implementando el “Plan Reaxiona” a sus proyectos y agregando nuevos centros (oficinas, TCP, bodegas).
Entre sus metas se encuentran: el factor de generación de residuos: NO superar 0,12 m3/m2 y valorizar al menos un 20% de los residuos generados; la aplicación de las 3R (reutilizar, reducir y reciclar) y educar, entregando información más allá de la obra.

Aira Guerra, es constructora civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la profesional en Innovación y Economía Circular de AXIS DC. Guerra nos compartió que en el ADN de su empresa están presentes la búsqueda constante por la innovación y aplicar nuevas tendencias y metodologías en el rubro, para mejorar la productividad y ser una empresa sostenible.
“En este punto, la sostenibilidad es transversal en nuestra organización y, por lo mismo, una forma de trabajar es a través de la economía circular. El gran impulso en economía circular que tuvimos en AXIS, fue el programa de innovación abierta, llamado AxisOpenLab, que desarrollamos el año 2018, en Puerto Montt, que juntó a diversos actores del rubro para generar ideas de economía circular en construcción”.
Desde ese programa, se hizo evidente para AXIS la necesidad de gestionar sus residuos por los impactos que genera el rubro. Y gracias a ello, crearon “nuestro Plan de Gestión de Residuos llamado Reaxiona, que ha tenido grandes resultados, como una reducción de hasta casi un 80% de residuos si comparamos con el factor de generación (m3/m2) a nivel nacional y que ha sido nuestro marco de acción durante más de cinco años”, señaló.
¿La integración de la economía circular ha contribuido a obtener una mayor rentabilidad en su empresa? ¿Cómo?
La economía circular nos ha contribuido a generar mayor rentabilidad gracias a los diversos ahorros que genera. Al aprovechar mejor nuestros recursos, se reducen costos en el traslado y disposición de residuos, además de disminuir las pérdidas de materiales. En este sentido, nuestro foco está en reducir los residuos (que no se generen), analizando los procesos e incorporando, por ejemplo, soluciones industrializadas que permiten tener mayor certeza en plazo , costo y menor generación de residuos. Por otro lado, hay que tener la visión del ciclo de vida de los proyectos, por lo que hemos incorporado materiales más sustentables que generan ahorros en equipamientos, como la lana de oveja que requiere de menos EPP al instalarlo si lo comparamos con una solución tradicional de aislación. También, existen materiales sustentables que permiten disminuir costos de mantención y alargar la vida útil, como es el caso de madera plástica que incorporamos en la zona sur del país en vez de madera tradicional. Asimismo, estos materiales permiten la posibilidad de valorizar posteriormente sus residuos.
¿En qué aspectos ha incorporado la economía circular?
La economía circular aplicada desde terreno: Repensando nuestros procesos constructivos. Una de nuestras formas y pilar de AXIS es incorporar procesos industrializados, que nos permiten estar en ambientes más controlados y aprovechar mejor nuestros recursos. Por ejemplo, una escalera prefabricada de hormigón genera prácticamente cero residuos en terreno. También, buscamos alternativas o nos cuestionamos los métodos más tradicionales de trabajo mediante la innovación. Además, hemos comenzado a realizar cambios en los materiales que utilizamos estableciendo alianzas con nuevos proveedores y atentos a nuevas tecnologías que nos podrían servir. Finalmente, en los residuos que generamos, promovemos la valorización mediante empresas locales dedicadas a esto, como Poliestirec, empresa que recicla poliestireno transformándolo en pinturas y revestimientos, que surgió desde AXIS gracias al programa AXISOpenLab. Todo lo anterior, va de la mano con una herramienta de innovación consolidada en la empresa, llamada Design Thinking y nuestro plan de gestión de residuos, Reaxiona.

¿Cómo han contribuido las prácticas de economía circular en su empresa a nivel social y medio ambiental?
Han contribuido ampliamente debido a que la economía circular se sustenta en el fomento de la colaboración de los distintos actores que son parte de ella. Cuando un proceso o iniciativa deja de ser lineal y adopta un enfoque circular, puede generar beneficios tanto para las comunidades involucradas como para el medio ambiente, al reducir impactos negativos. Un ejemplo destacado de nuestro trabajo fue un proyecto que obtuvo el primer lugar en los Premios Cero Basura 2022 en la categoría Cambio Cultural, en el cual transformamos el proceso tradicional de demolición de veredas en cortes de veredas para crear pastelones en Punta Arenas. Esta iniciativa tuvo un impacto significativo al disminuir los problemas asociados con la demolición, como el ruido y el polvo, lo cual beneficia directamente a la comunidad local. Además, los pastelones obtenidos se donaron a los residentes para que pudieran mejorar los patios de sus viviendas. Lo anterior, se puede resumir en que logramos aprovechar los recursos existentes y convertirlos en productos valiosos, donde se evitó la generación de residuos innecesarios y se contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de los vecinos cercanos. Gracias a la iniciativa anterior, han surgido otras iniciativas similares, como por ejemplo lo que implementamos en un proyecto de Puerto Natales donde capacitamos a los niños de un jardín infantil aledaño y creamos un punto limpio abierto a la comunidad en el cierre perimetral de la obra. Cada vez que comenzamos un proyecto, tenemos este foco de economía circular y en la comunidad para identificar nuevas oportunidades.
¿Cuáles considera que han sido las dificultades y aprendizajes obtenidos a través de esta nueva forma de trabajo?
La mayor dificultad que hemos enfrentado es el aspecto cultural, lo cual es la clave y que hemos podido avanzar para que dentro de nuestra empresa se hayan realizado estás iniciativas. Para nosotros, es fundamental lograr que cada miembro de AXIS interiorice esta nueva forma de trabajar y la considere parte de sus trabajo y de su día a día más allá de lo laboral. Cambiar la mentalidad tradicional no ha sido una tarea fácil, y aunque hemos avanzando, seguimos trabajando para generar este cambio cultural. En cuanto a los aprendizajes, y en relación con lo mencionado anteriormente, hemos encontrado que la implementación de iniciativas o acciones es fundamental para visualizar los beneficios de la economía circular de forma más clara. Entonces, es importante ser constante y mantener el compromiso, donde el mayor de ellos se encuentra por parte de nuestra gerencia, ya que es la única forma que permee hacia todos los niveles de la empresa. Todo lo anterior implica estar abiertos a la innovación, a la mejora continua y a cuestionar los procesos existentes, además de contar con herramientas metódicas para llevar adelante los procesos.

¿Por qué es importante avanzar hacia la economía circular en construcción?
El rubro de la construcción es uno de los pilares para el desarrollo de las ciudades y de la sociedad en general. Pero, a su vez , es el que más impacta en consumo de agua, energía, recursos y generación de residuos a nivel mundial. Entonces si vemos esas dos caras es urgente que nos sumemos a trabajar en economía circular. Tomando en cuenta su gran efecto en reducir el impacto ambiental, como también el ir acompañado de beneficios económicos al aprovechar los recursos de manera más eficiente y maximizar su uso. Asimismo, tiene un impacto social positivo al promover la colaboración con las comunidades, proveedores y toda la cadena de valor involucrada en la construcción. Todo lo anterior, se vincula directamente con la innovación, ya que la economía circular impulsa nuevas oportunidades de desarrollo, nuevas tecnologías y modelos de negocio, donde actualmente nuestro rubro posee numerosas oportunidades de mejora, que serían valiosas e importantes de explorar y aprovechar. Para nosotros es sumamente importante, porque somos una empresa que quiere construir cambios que trascienden para el futuro sostenible de nuestra sociedad.
Fuente: Economía Circular Construcción
Iniciativas que impulsan la participación de la mujer en la construcción
Diversos proyectos se han instalado con el objetivo de promover la participación laboral de las mujeres en la construcción. La academia, el sector privado y el público avanzan con distintas iniciativas.
Desde hace cuatro años, el sector viene desarrollando a paso firme la integración laboral de las mujeres en la construcción, tanto desde la academia, con “Mujeres en Construcción” (MUCC), como desde el sector público, con “Sello Mujer” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y del ámbito privado con “Mujer en Obra” de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
En 2019 nace MUCC a manos de un grupo de constructoras civiles de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El escenario social y sanitario propició nuevas oportunidades de expansión para el grupo llegando a otras regiones, cruzando fronteras e integrando a otras carreras profesionales de la industria, con quienes comparten objetivos y el mismo énfasis de servicio a la comunidad.
 Claudia Petit, presidenta y directora de MUCC, comparte: “Tenemos en nuestros pilares la preocupación por las mujeres profesionales del área y las no profesionales”. Es por ello que “apoyamos las iniciativas públicas y privadas en la capacitación de mujeres, participamos en el piloto Cimientos de Mujer y nuestra socia y directora subrogante, María Carolina García (Procapacitación), que tiene años de experiencia en su OTEC, participa activamente con nuestro respaldo en la capacitación de mujeres. Impartimos charlas en empresas privadas, mesas sociales, y en universidades; dando foco al aporte de la mujer en el área y la necesidad de aportar a la autonomía económica”, añade.
Claudia Petit, presidenta y directora de MUCC, comparte: “Tenemos en nuestros pilares la preocupación por las mujeres profesionales del área y las no profesionales”. Es por ello que “apoyamos las iniciativas públicas y privadas en la capacitación de mujeres, participamos en el piloto Cimientos de Mujer y nuestra socia y directora subrogante, María Carolina García (Procapacitación), que tiene años de experiencia en su OTEC, participa activamente con nuestro respaldo en la capacitación de mujeres. Impartimos charlas en empresas privadas, mesas sociales, y en universidades; dando foco al aporte de la mujer en el área y la necesidad de aportar a la autonomía económica”, añade.
Respecto a las socias profesionales, impartieron ya un Diplomado de Dirección de Empresas de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile y lanzarán la segunda versión para permitir el avance de las mujeres en el segmento de alta dirección. “Tenemos convenios de descuentos con varias universidades para permitir avanzar en especialidad con valores preferentes a MUCC”, sostiene Petit.
A ello se suma la entrega de un Decálogo de buenas prácticas laborales, que permiten mejor clima laboral y desarrollo más equitativo, a libre disposición desde el sitio web de la agrupación.
“De varias empresas nos han contactado para bases de datos de profesionales mujeres. Preparamos a las socias de MUCC con talleres de escucha generativa, y diversas acciones para desarrollar liderazgo y buenas herramientas de trabajo en equipo”, agrega la presidenta.
En ese sentido, los resultados de MUCC están a la vista: han capacitado a 50 mujeres en piloto del Ministerio de Mujer y Equidad de Género y más de 130 mujeres con Procapacitación. Otras 16 personas cursaron el diplomado e hicieron visible el tema de género. En la industria se ha avanzado, en varias redes a la vez, el necesario avance en cierre de brechas, socializaron el decálogo en diversas instancias. Sus socias han avanzado en sus carreras y en puestos de mayor responsabilidad.
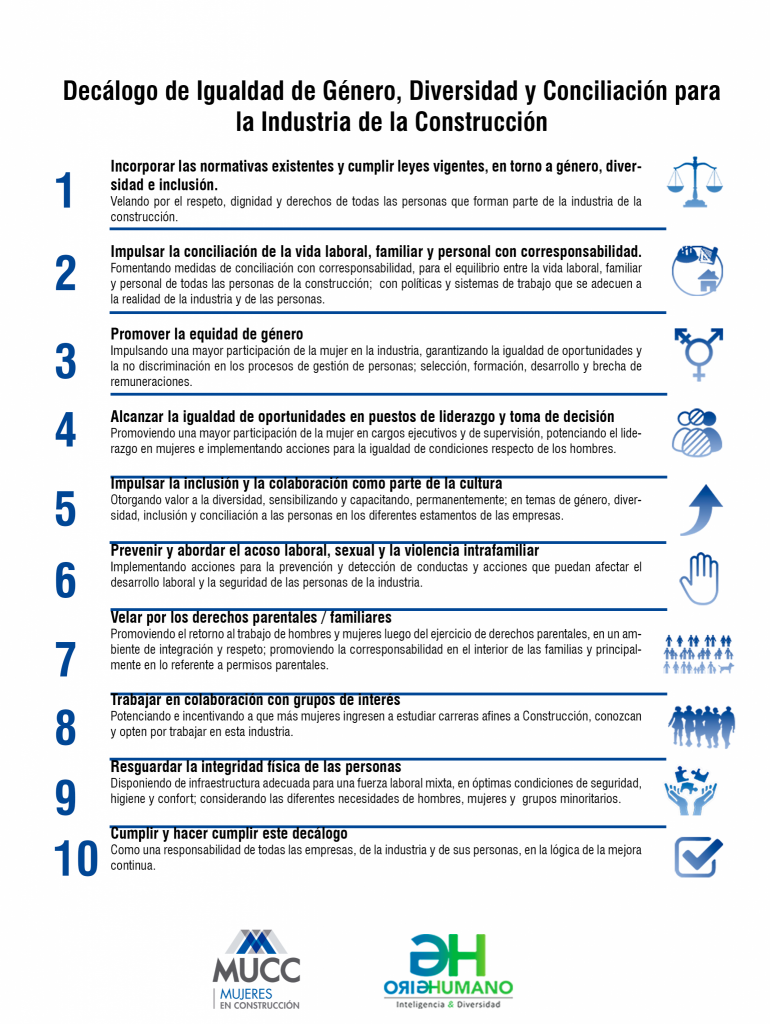
Sello Mujer Construcción
Por su lado, el Sello Mujer Construcción es una medida que nació en el marco de la Agenda de Inclusión del Minvu y su principal objetivo es disminuir la brecha de género en un rubro tradicionalmente masculino, potenciando la empleabilidad femenina y su autonomía económica, permitiendo de esta forma ampliar su acceso a oportunidades laborales de calidad, como las que entrega el sector de la construcción.
Junto a ello, este Sello busca impulsar e incentivar la contratación de proveedores inscritos en el Registro Nacional de Contratistas y/o en el Registro Nacional de Constructores de Vivienda Sociales, Modalidad Privada, que en las obras financiadas con recursos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cuenten con un porcentaje de contratación femenina igual o superior al 15% del total de sus trabajadores. A mediados de julio del presente año, el Minvu reporta un total de 52 proveedores adheridos al Sello Mujer Construcción.
 Ricardo Carvajal, jefe de la DITEC del Minvu, comenta que entre las principales dificultades con la que se encontraron en la implementación de este sello fue el cambio de paradigma que implica la incorporación de mujeres en construcción, rubro históricamente masculinizado. Por ello, “el Sello Mujer Construcción junto con incentivar a las empresas a seguir abriendo nuevas oportunidades laborales hacia las mujeres, también permite reconocer el valor y aporte que pueden realizar las trabajadoras en la industria de la construcción”, dice.
Ricardo Carvajal, jefe de la DITEC del Minvu, comenta que entre las principales dificultades con la que se encontraron en la implementación de este sello fue el cambio de paradigma que implica la incorporación de mujeres en construcción, rubro históricamente masculinizado. Por ello, “el Sello Mujer Construcción junto con incentivar a las empresas a seguir abriendo nuevas oportunidades laborales hacia las mujeres, también permite reconocer el valor y aporte que pueden realizar las trabajadoras en la industria de la construcción”, dice.
Como caso de éxito, Carvajal nombra a la Constructora Inmobiliaria e Inversiones Oval, entidad que colaboró para realizar el lanzamiento del Sello Mujer Construcción en sus dependencias y que se llevó a cabo en las obras del futuro condominio “Campo Lindo”, que beneficiará a 84 familias de Peñalolén. La Constructora Oval corresponde a la empresa número 30 a nivel nacional en contar con el Sello Mujer Construcción. La empresa, actualmente, posee 11 proyectos en ejecución, correspondientes a 2 mil 450 viviendas, en las cuales opera al menos un 15% de mano de obra femenina.
La acogida del sector privado ha sido positiva, a juicio de Carvajal, aunque paulatina en el tiempo, en el sentido que las empresas se han ido acogiendo gradualmente al Sello Mujer Construcción en la medida que esta iniciativa se ha ido difundiendo.
“Esperamos que el sector vivienda pueda contar con una mayor cantidad de empresas privadas que se adhieran al Sello Mujer Construcción y contribuyan a fomentar la equidad de género en el rubro de la construcción”, manifiesta el jefe de la DITEC.

La mirada de la CChC
 Por su parte, la CChC cuenta con la Comisión Mujeres y la iniciativa “Mujer en Obra”. “La Comisión de Mujeres es el resultado de un largo camino emprendido por socias y socios del gremio que vieron la oportunidad de abrir un espacio de participación de las mujeres, en igualdad de condiciones que los hombres, no solo en el ámbito del trabajo en obras, también en la labor gremial y en la alta dirección”, cuenta su presidenta Paulina Temer.
Por su parte, la CChC cuenta con la Comisión Mujeres y la iniciativa “Mujer en Obra”. “La Comisión de Mujeres es el resultado de un largo camino emprendido por socias y socios del gremio que vieron la oportunidad de abrir un espacio de participación de las mujeres, en igualdad de condiciones que los hombres, no solo en el ámbito del trabajo en obras, también en la labor gremial y en la alta dirección”, cuenta su presidenta Paulina Temer.
Esta reflexión profunda sobre la participación de las mujeres, se ha mantenido en los últimos años con una serie de iniciativas que se orientan a pavimentar el camino para que las mujeres se sumen a la actividad. Tal es el caso de “Mujer en Obra”, en que se detectó un enorme interés de muchas mujeres de sumarse a las obras de la construcción.
“Principalmente, se trata de mujeres jefas de hogar, que conocen el mundo de la construcción desde tareas de servicios como aseo, y que vieron en este sector la oportunidad de crecer en un oficio, mejorar sus ingresos y elevar su autoestima como trabajadora”, señala.
En el caso de Mujer en Obra, se ha promovido unir fuerzas con el sector público y la sociedad civil, visibilizando y mejorando las capacitaciones de mujeres. El trabajo desde la CChC se orienta a la capacitación en regiones y en diversos oficios, entregando las herramientas necesarias a aquellas mujeres que quieran trabajar en la construcción y atendiendo la demanda del sector.
“Para que esta labor sea eficiente, se ha trabajado junto a las cámaras regionales en desarrollar un catastro que identifique las necesidades de las obras, logrando así diseñar planes de capacitación que se ajusten a esa carencia”, señala Felipe Andrade, líder del eje Mujer en Obra.
Y los resultados son positivos, con acciones en todo el país que así lo demuestran. Asimismo, el Minvu creó el “Sello Mujer Construye” que reconoce a empresas que han avanzado en la contratación de mujeres. Y desde hace tres años la CChC entrega el “Premio Mujer Construye” que reconoce a mujeres y empresas que inspiran a avanzar en este cambio cultural.
 En tanto, Claudia Martínez, líder del eje “Mujer en Obra”, comparte que para la CChC fue relevante promover iniciativas para la integración laboral de la mujer en el sector, puesto que era “una necesidad, porque las mujeres que se integran a la actividad aportan con nuevos conocimientos y hábitos que enriquecen al sector. Y a la vez, un mandato, porque convivimos, hombres y mujeres en una sociedad que propende a dar las mismas oportunidades, derechos y deberes sin distinción de género”, afirma.
En tanto, Claudia Martínez, líder del eje “Mujer en Obra”, comparte que para la CChC fue relevante promover iniciativas para la integración laboral de la mujer en el sector, puesto que era “una necesidad, porque las mujeres que se integran a la actividad aportan con nuevos conocimientos y hábitos que enriquecen al sector. Y a la vez, un mandato, porque convivimos, hombres y mujeres en una sociedad que propende a dar las mismas oportunidades, derechos y deberes sin distinción de género”, afirma.
Martínez asegura que poco a poco se han debilitado antiguas costumbres, como la del trato diferenciado, la falta de equipamiento al interior de las obras, o incluso, la manera en que muchas familias impiden que las mujeres entren al mundo de la construcción catalogándolo de “trabajo para hombres”.

Sustentabilidad y equidad de género
Un sector económico es sustentable, en la medida que garantiza su funcionamiento en el largo plazo, tomando en cuenta las externalidades, sobre todo las negativas. “La incorporación de mujeres en la construcción logra sumar un perfil de trabajadora altamente valorado por la industria, que podrá sumarse, por ejemplo, al diseño industrializado de construcciones”, considera Claudia Martínez. Por ello, “retener esos talentos y capacitarlos para los nuevos modelos que se aplican en la construcción es una tarea para hombres y mujeres que debemos propender a desarrollar un modelo de trabajo sostenible en el tiempo”, sostiene.
Para Ricardo Carvajal, al ser la equidad de género parte de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), “uno de los principales focos, relacionados al desarrollo sostenible, es la superación de las inequidades de género presente en la sociedad”. En este contexto, “el Sello Mujer Construcción, es una medida concreta que se enmarca dentro de una política pública del Ministerio de Vivienda que busca incentivar la incorporación de mujeres en el área de la construcción para contribuir a disminuir brechas de género y favorecer la equidad en la provisión de oportunidades de empleo para las mujeres trabajadoras y jefas de hogar”, confirma.
Por su parte, Claudia Petit comenta que dentro de la sustentabilidad, la equidad de género es parte activa, “por ello en la CEPAL nos invitaron a ser parte del proyecto NET Zero. Dentro de los ODS la equidad de género es el número 5, e indirectamente capacitar a mujeres está interrelacionado con otros ODS. Tenemos excelentes referentes mujeres dedicadas a la sustentabilidad, y vemos como un necesario compromiso para los liderazgos del futuro los compromisos sociales y ambientales de los profesionales”.
Áridos reciclados de hormigón con CO2: Un nuevo tipo de árido para hormigones más resistentes
El proyecto FONDEF “Desarrollo de un nuevo árido reciclado de hormigón de mejor calidad en base a tratamientos de absorción de CO2”, llevado a cabo por las académicas Viviana Letelier (UFRO), Wendy Franco y Elodie Blanco (Pontificia Universidad Católica de Chile), mostró una mejora en las propiedades de los áridos reciclados de hormigón a los que se les incorporó CO2. Para conocer más, conversamos con Viviana Letelier sobre los avances de esta investigación y sus futuras implicancias.
Uno de los aspectos en el que la industria del hormigón busca disminuir su impacto en el medio ambiente dice relación con adoptar elementos de la denominada Economía Circular en sus procesos. En rigor, el sector busca reemplazar aquellas materias primas que presenten escasez para la producción del material y, para ello, el uso de subproductos tanto de la propia industria de la construcción como de otros sectores productivos resulta esencial.
Sobre esto, la situación de los áridos es particularmente delicada. Ya nos lo mencionaba Carla Salinas Antonietti, asesora de proyectos en Río Claro Ltda., a propósito de la situación de las canteras ubicadas específicamente en la Región Metropolitana, donde el 70% de los pozos legales está en situación crítica, lo que obliga a traer el recurso desde otras regiones, con el consiguiente encarecimiento de éste debido al transporte, entre otra serie de inconvenientes.
Las distintas alternativas que se presentan específicamente si hablamos propiamente del reemplazo de áridos naturales por reciclados o artificiales, son ya probadas en otras partes del mundo, con vasta experiencia tanto a nivel normativo para regular, por ejemplo, aspectos como la granulometría y los porcentajes de reemplazo, como también, investigaciones sobre las propiedades que aportan este tipo de áridos al utilizarse en la producción del hormigón.
Al respecto, Viviana Letelier, académica y directora del Departamento de Ingeniería en Obras Civiles de la Universidad de la Frontera, UFRO, participa en una investigación financiada por el Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondef, que busca mejorar las propiedades del árido reciclado de residuos de hormigón incorporando procesos químicos que colaboren con la absorción de CO2.
Incorporación de CO2 al árido reciclado
Anteriormente, la profesora ya había comentado a Hormigón al Día sobre cómo países como España o Japón, los que ya tienen elementos normativos que establecen los porcentajes de reemplazo del árido reciclado respecto al árido natural, entre otros aspectos. En nuestro país, se está a la espera que se lance la actualización de la norma chilena “NCh163 Áridos para morteros y hormigones – Requisitos generales”, que incorporará a los áridos reciclados de hormigón y áridos artificiales de subproductos generados por otras industrias, como la siderúrgica.
Mientras se dan las últimas conversaciones sobre la nueva norma, el Fondef en el que participa Viviana Letelier junto a Wendy Franco y Elodie Blanco, estas últimas académicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se desarrolló en dos etapas, en que la primera consistió en una evaluación del “comportamiento tanto del árido reciclado de hormigón como del árido carbonatado en hormigones y el segundo año, esta aplicación de áridos reciclados, pero nivel de base y subbase de carreteras”, comentó Viviana Letelier.
En esa línea, la directora del Departamento de Ingeniería Civil de la UFRO agregó que el objetivo de esta investigación es mejorar las propiedades del árido reciclado de hormigón gracias a la absorción del CO2, un proceso que se da de manera natural en el hormigón ya endurecido.

Para esta investigación, lo que se hizo fue “encapsular CO2 a través de la carbonatación acelerada bajo presión dentro de estos áridos. Esto va muy de la mano con todos los desarrollos que existen actualmente de almacenamiento de CO2, además de ser una alternativa de dónde disponer el carbono aplicándolo en materiales de construcción, que a su vez mejoran sus propiedades gracias a la utilización de estos productos”, explicó Viviana Letelier.
Proyecto en dos etapas
En el primer año de esta investigación, se utilizaron dos métodos para mejorar la capacidad de absorción de CO2 de los áridos reciclados de hormigón. Una forma fue la que comentó la profesora Letelier, de inyectar carbono bajo presión en los áridos. Otra, desarrollada por las académicas de la PUC, consistió en el uso de bacterias para precipitar la formación de calcita y, de esa forma, mejorar esta cualidad del árido reciclado. “En ambos casos, los dos procesos resultaron bastante efectivos”, dijo Viviana Letelier.
En ese sentido, uno de los aspectos interesantes de este Fondef es que permitió incorporar altos porcentajes de árido reciclado de hormigón sin afectar cualidades que son intrínsecas al material, como el comportamiento mecánico y propiedades de durabilidad. “Lo que logramos con la carbonatación fue incorporar grandes cantidades de reemplazo”, subrayó la académica de la UFRO.
El comportamiento de los hormigones con áridos reciclados carbonatados se analizó en laboratorio con la elaboración de probetas, las que se sometieron a diversos ensayos -tanto mecánicos como físicos- para determinar de qué manera este “nuevo tipo” de árido reciclado afecta a los hormigones de prueba.
Los resultados, comentó la académica de la UFRO, resultaron positivos. “Logramos mejorar significativamente el comportamiento del árido reciclado dentro de nuevos hormigones. Es decir que, con altos porcentajes de reemplazo, se logró que no hubiesen pérdidas en el comportamiento mecánico y de durabilidad en los hormigones respecto al hormigón de control. Eso nos tiene muy contentos porque era uno de los objetivos del proyecto, que era capturar CO2”.
Estudio en elementos de hormigón armado
Otro aspecto que resaltó la directora del Departamento de Ingeniería Civil de la UFRO es que, al incorporar al estudio tesis de pregrado cuyos resultados se probaron en vigas de hormigón armado, se logró testear el comportamiento de los áridos reciclados carbonatados dentro de un elemento estructural. “De alguna forma, también pudimos evaluar cómo es el comportamiento estructural del hormigón que presenta la incorporación de este tipo de árido reciclado y qué tanto difiere del comportamiento estructural de un hormigón sin incorporación de áridos”.
En ese sentido, la profesora Letelier dijo que, en el análisis de las vigas de hormigón armado con incorporación de árido reciclado carbonatado, no existe diferencia en cuanto a su comportamiento estructural. “Porque se lograron resistencias mecánicas similares a las del hormigón de control”, puntualizó.

Al respecto, la académica explicó que a mayor porcentaje de reemplazo de áridos reciclados “sin mejoramiento”, los estudios demuestran que el comportamiento mecánico o de durabilidad se ve afectado disminuyendo a medida que se aumenta el reemplazo.
“Cuando el hormigón trabaja con la armadura en elementos estructurales, esta última también tiene mucha responsabilidad en su comportamiento. Por lo tanto, incluso si el hormigón pudiese presentar menores resistencias que el hormigón de control, en comparación al que incorpora áridos reciclados no carbonatados -hablamos de no más del 10%- se logran comportamientos estructurales similares a los del hormigón de control, ya que en cargas ultimas la armadura es la que juega un rol preponderante, capaz de absorber parte de las diferencias de la resistencia del hormigón”, comentó.
Ensayos sobre porcentajes de reemplazo establecidos en NCh 163
La directora del Departamento de Ingeniería Civil de la UFRO explicó que los distintos ensayos que se llevaron a cabo con tres tasas diversas de reemplazo de árido grueso”.
La decisión de estos porcentajes de reemplazo no fue al azar, dice Letelier, ya que se debía analizar al árido reciclado bajo los parámetros que establecerá la nueva norma chilena NCh163, cuya actualización se encuentra en estudio y su vez se probaron reemplazos más altos. “Por primera vez, se analizó el comportamiento de los áridos reciclados de hormigón, tanto carbonatados como no carbonatado, con las tasas de reemplazo que estipulará la actualización de la normativa chilena”.
Con esto, la académica subrayó que, dependiendo de la calidad tanto del árido reciclado como la del natural, cuánto sería el porcentaje de reemplazo, siempre adecuándose a lo que se estipula en la nueva norma, de modo tal que se cumpla con las tablas de la normativa.

“Lo que logramos fue evaluar el porcentaje estipulado por la normativa, y demostrar que, en esas condiciones, o igualas al hormigón de control o las pérdidas son muy menores y las que existen, como se apreció en el caso de la durabilidad, se encuentran controladas”, dijo.
Gracias a estos ensayos, además, se logró analizar que los hormigones con áridos reciclados de hormigón carbonatados presentan resistencias similares o mejores a los hormigones con áridos naturales.
Este fenómeno, explicó la profesora Letelier, se produjo porque al agregar CO2, “éste reacciona con el hidróxido de calcio que está presente en el mortero del árido reciclado. Entonces, en un ambiente donde existen la humedad y temperatura adecuada, se genera calcita. Esta calcita va rellenando el árido reciclado mejorando considerablemente su microestructura”.
En ese sentido, el árido reciclado que se utilizó para esta investigación se hizo bajo origen controlado, fabricando un hormigón con una de las resistencias más demandadas a nivel nacional, para luego ser chancado a los 28 días de hidratación. Luego del chancado se incorporó a un nuevo hormigón, pero el mortero adherido a los áridos reciclados continuó su proceso de hidratación, “Entonces, este proceso en conjunto con la carbonatación, permitió mejorar las resistencias en comparación al hormigón de control”, comentó la académica.
Etapa dos: Base y subbase de carretera
El proyecto de investigación del que forma parte Viviana Letelier se encuentra en su segunda etapa, que consiste en incorporar estos nuevos áridos reciclados de hormigón tratados con CO2 como base y subbase en un tramo de prueba, en este caso, de la denominada “Carretera de la Fruta”, infraestructura vial que se inicia a la altura de Pelequén, conectando con la Ruta 5, y finaliza en San Antonio, abarcando así a las regiones de Valparaíso, Libertador General Bernardo O’Higgins y Metropolitana.
“Estamos a la espera que la Dirección de Vialidad dé la aprobación para la construcción de este tramo de prueba para transportar todo el material, que ya se tiene, y así incorporar las toda la muestra para evaluar y hacer los análisis correspondientes. Esto debiese ejecutarse, esperamos, en los próximos meses”, dijo la profesora Letelier.
Mientras esto ocurre, aún se trabaja con los nuevos áridos reciclados de hormigón y sobre cómo optimizar el proceso de carbonatación de estos áridos. “La carbonatación se realiza en una cámara cerrada, a una temperatura, humedad y presión dada, de modo que llegamos a carbonatar una parte de la capacidad que tiene el árido para absorber CO2, quedando un remanente en dicha capacidad. Entonces, todavía existen algunos procesos que se pueden ir modificando de esos tres parámetros para maximizar la cantidad de CO2 que se puede incorporar”, destacó.
Además, la directora del Departamento de Ingeniería Civil de la UFRO destacó la colaboración público-privada que se dio para el desarrollo de esta investigación. “Trabajamos muy cercanos, en este caso, a Melón, que tuvo la disposición de disponer de sus materias primas para nuestra investigación y coordinar con nosotros la entrega de éstas los días especificados, con las características requeridas, en una industria que está constantemente con requerimientos, no era fácil, pero resultó todo muy bien”.
¿Facilitará este trabajo la transferencia del nuevo árido reciclado para producción a escala industrial? “Entiendo que muchas hormigoneras están esperando a que se permita el uso de áridos reciclados dentro de los hormigones normativamente, por lo tanto, una vez que esto suceda probablemente será un impulso para incorporar a su vez áridos reciclados mejorados”, comentó.
“Sin embargo -agregó- el sólo hecho que hayamos estudiado el comportamiento de áridos reciclados reales de una empresa específica, con sus propias materias primas y su dosificación, en conjunto con la norma que está por salir, creo que le brinda mucha posibilidad de que parte del estudio al menos sí se pueda aplicar en el corto plazo”.
¿Qué actualizaciones presenta la nueva NCh163?
Una de las palancas que impulsa el uso de áridos reciclados para la producción es la actualización de la norma chilena “NCh163 Áridos para morteros y hormigones – Requisitos Generales”, actual normativa que rige el uso de agregados para la producción de hormigón y que, en el actual proyecto para su modificación, se busca incorporar un porcentaje de árido reciclado como reemplazo al árido natural.
En esa línea, la académica de la Universidad de la Frontera comenta que existen significativos avances al respecto. “Las grandes actualizaciones de la NCh163 tienen relación con la incorporación de nuevos capítulos específicos para el uso de áridos reciclados provenientes del hormigón y para áridos artificiales resultantes de un proceso industrial o subproducto de otro proceso industrial”, explicó.
“En ambos casos -agregó- los porcentajes de utilización vienen limitados por el cumplimiento de las tablas presentes en la normativa. A diferencia de los áridos reciclados de hormigón, donde sólo se permite el reemplazo de la fracción gruesa, los áridos artificiales podrán ser utilizados tanto en su fracción fina como gruesa como reemplazo de áridos naturales”.
Si bien Viviana Letelier puntualiza que los porcentajes de reemplazo que estipulará la actualización de la NCh163 son conservadores, en comparación con normativas extranjeras similares, “se espera que la autorización de porcentaje limitados de uso, permita la abertura de diversos mercados en torno a la revalorización de subproductos de la construcción e industrial”, destacó.
Trabajo con áridos reciclados de hormigón. La experiencia de la UFRO
En la Universidad de la Frontera, como parte del proyecto final de la cátedra “Hormigones Sostenibles” que imparte la profesora Viviana Letelier, se construyó una banca de hormigón que incorporó un 50% de árido reciclado de hormigón en la producción del material.
“Los estudiantes están muy interesados con todo lo que tenga menor impacto ambiental y también, nos pasa mucho que hay muchas cosas que nosotros sabemos que funcionan a nivel de laboratorio y que nos cuesta que la gente vea que, efectivamente, sí funcionan. Entonces, tomamos la decisión de que el proyecto del curso va a ser construir algún elemento incorporando estos subproductos y que después se utilice dentro de la universidad”, explicó Letelier sobre el proyecto.
Respecto al porcentaje de reemplazo, la académica destaca que lo que se busca es demostrar que es posible utilizar estos rangos más altos. “Lo que pasa -comentó- es que si sabes cómo trabajar con áridos reciclados y controlas los principales factores que podrían afectar el comportamiento del hormigón, se puede utilizar más porcentaje”.

Asimismo, agregó que, para este proyecto, se utilizó polvo de ladrillo como aglomerante del hormigón. “En investigaciones que habíamos realizado años atrás, ya habíamos visto que la incorporación de árido reciclado con polvo de ladrillo de residuo se potencia entre sí, ya que los productos de hidratación presentes en el mortero adherido a los áridos reciclados, se van uniendo a los componentes del polvo de ladrillo rico en sílice, generando nuevos gel CSH, permitiendo aumentos en la resistencia. Además, como es más fino, el polvo de ladrillo va sellando los poros del árido reciclado. Entonces, si en conjunto se mezclan, se logran incluso mejores resistencias que en un hormigón de control”, destacó.
Tal como en el caso de esta banca, para el desarrollo del curso se proyectan nuevos trabajos -en este caso, basureros de hormigón- que incorporan otro tipo de subproductos para ir analizando sus propiedades. “La idea es aprovechar esa motivación e ir sacando cosas que sean útiles para la comunidad”, expresó la académica.
Fuente: Hormigón al Día
RedMaestra: Mujeres en oficios de la construcción
Gasfiters, electricistas, maestras en cemento, hormigón y otras carreras son agrupadas en esta organización que empodera, capacita y crea comunidad en la industria
María Paz Achurra es la fundadora de RedMaestra, una organización que en 2019 nace con el fin de empoderar a mujeres, insertándolas en un mercado laboral prominentemente masculino, como el de la construcción.
La arquitecta cuenta cómo, después de más de 20 años de experiencia en gestión, diseño e implementación de proyectos comerciales, de innovación y emprendimientos, sumado a su vida familiar como madre de cuatro hijos; se dijo: “ya, tengo que, ahora sí, meter a la mujer en la construcción y poner este tema sobre el tapete”, porque “ya llevábamos muchos años viendo cómo en la minería, las STEM, todas las TI estaban haciendo esfuerzos gigantes por meter mujeres desde la alta dirección hasta a las jóvenes, y en la construcción no pasaba nada de nada. Estamos hablando del año 2015 al 2018”, añade.
Su primera idea fue un modelo de negocio de mujeres maestras, pensando en la cantidad de jefas de hogar que viven solas y no se sienten cómodas dejando entrar a un hombre desconocido a la casa. Pero ésta no resultó, pues al tratar de levantar información sobre mujeres que hubiesen estudiado gasfitería, electricidad o algún oficio similar, sus datos se habían perdido en las OTIC’s, por lo pocas que eran, y porque no se habían quedado en el rubro.
“Dije ‘aquí hay que ir para atrás’, es decir, primero rescatar a esas mujeres que habían estudiado, saber dónde estaban y, segundo, armar una nivelación y un proceso que les permitiera capacitarse nuevamente para darles seguridad”, cuenta. Y es que uno de los fenómenos que Achurra veía en ellas era la inseguridad: “Ellas sí sabían su quehacer, lo que pasa es que no creían que sabían. Lo otro es que me di cuenta de que los oficios no tenían continuidad de estudios. Entonces, armé una nivelación para tener el oficio de gasfitería”, asegura.

Superando obstáculos
En su búsqueda, la fundadora de RedMaestra se encontró con historias tristes e ingratas, de mujeres que no habían terminado sus carreras, porque sus parejas no les permitieron seguir estudiando, o que habían arrancado del rubro, porque no consiguieron prácticas ni trabajo y aquellas que trabajaban de forma independiente se enfrentaron a abusos, como el no pago por su trabajo y acoso sexual y laboral.
“Me empecé a encontrar con que las chiquillas jóvenes de los liceos técnicos (también hice un recorrido por los liceos técnicos de Santiago) se perdían porque nadie les daba prácticas. Las que logré ir a ver eran todas administrativas: sentadas archivando papeles y me acuerdo de una chiquilla, una cabra joven, que estaba en una empresa de calefones, al final de la cadena, envolviéndolos. Esa era la práctica”, confiesa. Pese a ello, “nunca escuché a alguna mujer decir que no le gustaba el oficio de la construcción”, dice.
Fue así como en junio de 2019, con 20 mujeres gasfiter, María Paz consiguió una sede de Infocap y les organizó un desayuno en el que les planteó la idea de RedMaestra. “Me conseguí unas lucas, armé un desayuno y las invité a todas. Armé un desayuno como si estuvieran en un MBA en la Católica, con mantel, mesa larga, con flores y armé una presentación. Salió precioso y lo primero que sucedió ahí fue que se presentaron. Estaban todas impactadas, porque ninguna conocía a otra mujer maestra y ahí había 20 reunidas”, asevera. En ese desayuno, la fundadora, además, aprovechó la instancia para preguntarles qué necesitaban.
Celeste, una de las asistentes a ese primer encuentro aseguró que para ella fue una cosa mágica. Cuando llegó a ese desayuno y vio que había otras 19 mujeres que habían estudiado gasfitería y les interesaba, le cambió la vida. O sea, dijo: “yo puedo y, en el fondo, puedo ayudar a estas otras mujeres a salir adelante también”.

Hoy, RedMaestra ofrece programas integrales para capacitarse en todos los aspectos: técnico, personal, emocional, con salidas laborales y práctica. Los programas, en general, son completos, de acuerdo con Achurra, pero la promesa que hace RedMaestra es pertenecer a una comunidad de pares de mujeres que están en esto mismo, que viven en general las mismas situaciones de vida. “En el fondo, perteneces a esta comunidad, la que te va a acompañar en todas las etapas de tu vida, en lo que estés. Y ahí se produce la verdadera sororidad”, afirma la arquitecta.
Actualmente, RedMaestra se encuentra en Santiago, Temuco y Antofagasta, con programas de gasfíter, electricista, pintura-terminaciones, hormigón y climatización. La proyección a corto plazo es llegar a tres ciudades más: Valparaíso, Rancagua, La Serena, y sumar más comunidades al sur. A largo plazo, planean salir de Chile, previa consolidación en suelo nacional. Por lo pronto, más de 250 mujeres han pasado por sus capacitaciones y más de 170 siguen activas en sus comunidades.
Ya está disponible curso que busca generar cambios culturales desde las bases en la gestión de residuos
Con más de 100 constructoras integradas al curso online “Gestión de Residuos en Obras de la Construcción”, IUS Latam y Reviste buscan cambiar la cultura del sector en torno a los residuos, a través de capacitaciones digitales que comenzarán a implementarse en enero de 2023.
Un innovador curso digital es el que lanzaron hace unos meses la agencia de innovación IUS Latam y Reviste, con el patrocinio de Construye2025 y el Instituto de la Construcción. Se trata del programa con código SENCE “Gestión de Residuos en Obras de la Construcción”, que está permitiendo a las empresas capacitar a sus equipos de obra para avanzar hacia la economía circular desde la gestión de los residuos de la construcción y la demolición (RCD). Con ello ahorrarán en recursos y, disminuirán el impacto ambiental de las obras, mejorando su productividad.
“Existe una brecha enorme en la cultura de gestión de residuos en el sector construcción y la pregunta que nos hacíamos era por dónde comenzar. La alta dirección ya ha iniciado conversaciones en torno a la economía circular y la red de proveedores está viendo una oportunidad e iniciando transformaciones. Pero a nivel de jornales y obreros, detectamos que hay muy pocos espacios de capacitación y formación de habilidades”, cuenta Joaquín Cuevas, CEO y cofundador de Reviste.
Si bien hay programas presenciales, para Pedro Mancilla de IUS Latam, “ese es el punto más crítico, ya que el tiempo es clave en la construcción. De ahí surgió la solución de desarrollar un sistema de capacitación digital que se hiciera cargo de una fuerza laboral cada vez más tecnologizada y con disposición a aprender sobre la gestión de residuos”.
De esta manera, esta es una iniciativa que en pocos espacios de tiempo, basándose en pequeñas cápsulas de aprendizaje y en la gamificación, permite mover cambios culturales desde las bases, “y un punto relevante es que gracias a las franquicias SENCE es costo cero para las empresas”, añade Mancilla.
La importancia de este tipo de capacitaciones “está dada por una nueva serie de prácticas en una industria que históricamente ha estado orientada a una producción lineal y donde al final de su ciclo constructivo se observan toneladas de residuos que dan cuenta de ineficiencias en la toma de decisión a nivel de diseño y arquitectura, en los cálculos de compras de materiales y por consecuencia en impactos en productividad y costos”, cree Pedro Mancilla.
“Capacitar al sector de la construcción y principalmente en áreas operativas, de primera línea frente a los residuos es de suma importancia. Es el paso que faltaba para llevar a la acción la gestión de residuos y ayudar a las empresas al cambio cultural hacia una economía circular. Si no contamos con una masa laboral capacitada para enfrentar los nuevos conocimientos y prácticas que se están desarrollando en la industria, no podremos generar cambios reales al interior de la obra”, advierte Cuevas.
Relación con perfiles de ChileValora
Como cuentan los creadores del curso digital, estas capacitaciones están desarrolladas por un equipo de expertos en la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD). Personas con años de experiencia en obra, que trabajan de cerca con jornales, carpinteros y supervisores, creando protocolos, metodologías de segregación y aplicando planes de gestión de residuos en obra.
“Es por esto que este curso ha sido pensado desde esa experiencia y desde esas observaciones levantadas desde la misma obra, entendiendo las necesidades particulares que surgen en cada puesto de trabajo, donde además de poner a disposición un conocimiento, propone un enfoque organizacional, considerando la gestión de los residuos, de manera jerárquica”, puntualiza Cuevas.
Y Mancilla añade que “esta misma lógica es con la cual se desarrollan los perfiles ambientales para la construcción en ChileValora. Una lógica de entregar herramientas a las personas para que se desarrollen dentro de sus puestos de trabajo, utilizando la experiencia en obra para entender la forma más eficiente de funcionamiento dentro un proyecto en construcción”. Además, los perfiles se desarrollan bajo una metodología y una estructura particular, para entregar los conocimientos y esta es la misma que se considera en el desarrollo del curso, siempre de menos a más.
Por otra parte, para los organizadores es importante entender que estos conocimientos son considerados un cambio cultural dentro de la obra, y que la forma en que se comunican las diversas acciones, con enfoque en la gestión de residuos, tanto en los perfiles de ChileValora como en el curso, es una forma sencilla, cercana y amable al entendimiento de las personas que lo estudian, con la idea de que estos conocimientos sean rápidamente entendidos, pero que también provoquen cambios positivos en los hábitos en el funcionamiento logístico de la empresa.
Avances y desafíos
A la fecha, la iniciativa lleva dos años de desarrollo y a partir de 2022, han logrado diseñar, programar y tener operativo el curso de gestión de residuos en una plataforma digital a la cual pueden acceder los usuarios y realizar su proceso de aprendizaje. “Comenzamos en 2022 con las primeras experiencias piloto y lanzamos en “Edifica” la posibilidad de que las empresas interesadas se sumaran al desafío de capacitar a sus dotaciones, invitación a la cual se han integrado más de 100 constructoras y con quienes hemos estado trabajando en la preparación de las capacitaciones digitales para enero de 2023”, afirma Joaquín Cuevas.
De estas conversaciones, “las mismas empresas revelaron un alto porcentaje de trabajadores migrantes, especialmente desde Haití, los que nos llevó a desarrollar una versión del curso en lenguaje creole, ampliando el alcance del proceso de capacitación en las obras y generando un proceso mucho más inclusivo para todos los trabajadores y trabajadoras”, cuenta Pedro Mancilla.
Entre los desafíos que se vienen, están seguir avanzando en la introducción de la cultura digital para abrir espacios de desarrollo en las obras. “En ese sentido, el valor de la plataforma que hemos desarrollado es que admite gran diversidad de contenidos y con ello la posibilidad de que la industria de la construcción acceda a nuevos aprendizajes. También representa un salto en la forma de capacitar, sentando las bases de un nuevo estándar de capacitación que incluye la interacción digital y con ello, la capacidad de levantar datos en tiempo real, monitorear el proceso de capacitación lo que permite tomar mejores decisiones en ese ámbito”, precisan los profesionales.
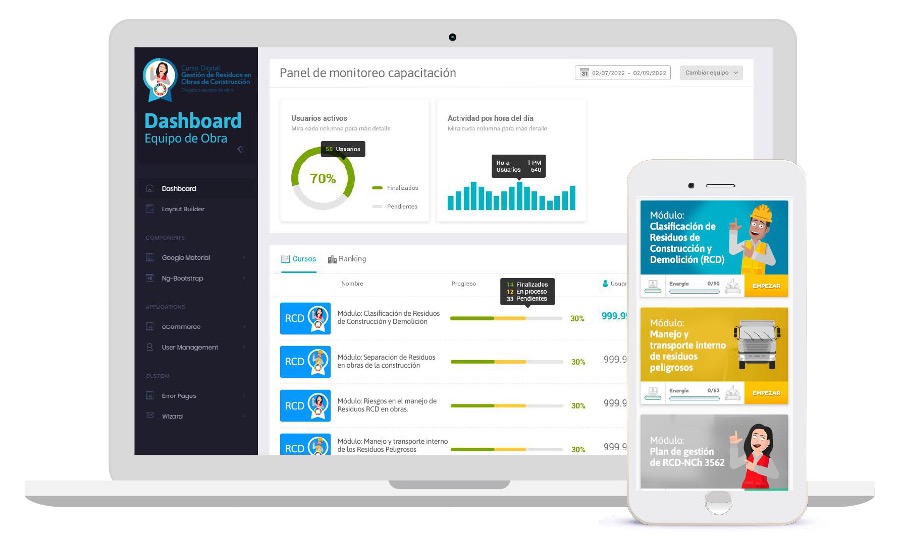
A corto plazo, ambos quieren ir sintonizando con la cultura de cada empresa, las necesidades de la industria y convertir al formato digital de aprendizaje, ampliando la oferta de capacitación para lograr introducir la economía circular en la industria.
Otro de los desafíos tiene que ver con el alcance de este proyecto. “Queremos lograr un curso de gran calidad en sus conocimientos y en la forma de comunicar estos, para que estos provoquen emoción en quienes lo estudian, que sea la nueva forma de generar cambios conductuales en las personas. De esta manera, poder traccionar y acelerar un cambio cultural dentro de las obras, que consideramos urgente”, comenta Mancilla, mientras que Cuevas cree que “debemos ser capaces de sembrar en tierra fértil la semilla de la sostenibilidad para que esta crezca fuerte, sana y se multiplique por todas las obras y hogares del país”.
Ecopaneles de conchas: la innovación que podría cambiar el futuro de la construcción en seco en Chile
La meta de cero emisiones de efecto invernadero de aquí a 2050 parece un poco más alcanzable cuando se conocen iniciativas como la de la Universidad Católica del Norte que utiliza los residuos de la industria acuícola en la elaboración de materiales de construcción.
Cuando el lugar escogido para descansar es la costa chilena, más de algún turista que no desea pasar las horas en el mar, se dedica a caminar por la playa recogiendo conchas para llevar a casa, atraído por sus colores, formas y texturas. Sin embargo, cuando éstas se acumulan en toneladas de residuos, el paisaje no parece ser tan idílico. Pero hay un grupo de investigadores en Chile que descubrió algo más en los residuos acuícolas, como las conchas de mejillones, machas, ostiones y locos, que podrían ser aprovechadas para disminuir el impacto medioambiental de la industria de la construcción, a través de la utilización de materiales más circulares.
Esta forma innovadora de aportar a la disminución de gases de efecto invernadero (GEI) la descubrieron docentes y estudiantes de la Escuela de Prevención de Riesgos y Medioambiente de la Universidad Católica del Norte (UCN), liderados por su directora Begoña Peceño Capilla. Con el apoyo del Gobierno Regional de Coquimbo y el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC-R), crearon un ecopanel que aprovecha hasta un 70% de los desechos de la industria acuícola chilena.

De ahí que organizaciones como Invertec Ostim, Transforma MÁSMAR, “Mejillón de Chile”, Cámara Chilena de la Construcción, Cooperativa M31 y la Caleta de San Pedro de La Serena, se sumarán a una idea con gran potencial de mercado, que contribuye a la integración territorial y el desarrollo social. De lograr comercializarse a nivel masivo, el impacto desde la región de Coquimbo hasta Los Lagos sería enorme, donde Construye2025 tiene una importante tarea en la promover este nuevo producto.
Este ecopanel toma un residuo para convertirlo en un material de construcción similar al yeso cartón, que funciona como un muro cortafuego resistente, diseñado y certificado que reduce la velocidad de propagación del fuego en caso de incendio. Para explicar su característica ignífuga, la investigadora Begoña Peceño explicó cómo se utiliza el yeso-cartón en la industria, donde popularmente se conoce como volcanita. “Cuando hay un incendio los paneles generan una reacción exotérmica que lo que hace es retirar calor del ambiente y, por lo tanto, bajan las temperaturas”, dijo.
Las conchas marinas constituidas en un 95% por carbonato cálcico, incluso, aportan protección a otros materiales como el acero o la madera. “En un edificio no protegido, el fuego arrasaría en siete minutos, pero, con esta innovación ese proceso se retrasa hasta en 25 minutos”, detalló la investigadora. E incluso, podría aumentar dependiendo del espesor de la placa.
Tierra hay una sola
Pensar en nuevas formas de construir no es antojadizo. El derretimiento de los polos y la consecuente subida del nivel del mar; la presencia de fenómenos meteorológicos extremos como las tormentas, huracanes y las olas de calor, que dan paso a megaincendios que lo destruyen todo; las migraciones masivas y la extinción acelerada de especies lo requieren.
Según el Banco Mundial, la pérdida de los ecosistemas es una problemática propia del desarrollo “ya que entre el 60 % y el 70 % de los ecosistemas del mundo se están degradando más rápido de lo que pueden recuperarse”, argumentó la académica de la UCN. Entre tanto, se ven afectados, principalmente, los países más pobres, justamente en zonas donde la agricultura, la silvicultura y la pesca son esenciales.
“Más de la mitad del PIB mundial se genera en sectores que dependen en gran medida o moderadamente de los servicios de los ecosistemas, como la polinización, la filtración de agua y las materias primas. Más de 3000 millones de personas dependen de la biodiversidad costera y marina para su ingesta de proteínas y medios de sustento. Tres cuartas partes”, afirmó Begoña Paceño.
Y es que si no actuamos ahora, “la exposición a aire contaminado aumentará en un 50% en esta década, mientras que los desechos plásticos que fluyen hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse para 2040”. Por este motivo la ONU apuesta por una vida sostenible, incentivando a la industria a tomar acciones.
A la fecha, Chile es uno de los tres países con mejores acciones desarrolladas para enfrentar la problemática medioambiental según el Ranking de Desempeño frente al Cambio Climático, logro que fue atribuido a la promulgación -en mayo pasado- de la Ley 21.455 o Ley Marco de Cambio Climático. La iniciativa #NetZero, incluida en el texto de la normativa, busca alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050, mediante instrumentos de gestión a nivel nacional, regional y local.
Adicionalmente, en nuestro país se generó el Sistema Nacional de Acceso a la Información y Participación Ciudadana sobre Cambio Climático que será administrado y coordinado por el Ministerio del Medio Ambiente con apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para avanzar en esta línea.
¿Construcción ecofriendly?
Respetar el medioambiente o ser catalogado como ecofriendly es una meta a la que muchos empresarios quieren llegar, pero pocos lo logran. No porque la voluntad no exista, sino -muchas veces- por desconocimiento o por costos. Pero, los datos son alarmantes. La Cámara Chilena de la Construcción reconoció, en 2019, que en Chile no existen cifras oficiales sobre la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). El documento titulado “El Sector de la Construcción ante el Desafío Climático Global”, escrito para la COP25, explica que “debido a la metodología utilizada (estándares internacionales) y a la falta de reporte de datos del sector, no hay un catastro oficial y directo de emisiones de GEI” y que “una de las principales fuentes de emisión de CO2 corresponde a la producción industrial de insumo como cemento, hierro, acero, vidrio y alquitrán”.
Por lo anterior, innovaciones como las desarrolladas por el equipo liderado por Begoña Peceño, donde los residuos acuícolas demuestran que la economía circular es posible, constituyen un aporte al planeta que no podemos pasar por alto.
Economía Circular en Construcción Recuperación de residuos como recursos para obras viales
1. CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN
A nivel mundial, la industria de la construcción es un sector que contribuye al crecimiento de la economía y consiste en un importante pilar de desarrollo. En 2017, alcanzó los US$10,6 billones y se espera que aumente a US$12,7 billones en 2022 (Global Construction Outlook to 2022, 2018). El mercado formal de la construcción en Chile tiene una participación por sobre el 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y del 8,5% de los empleos a nivel nacional (CChC, 2017), con 30 mil empresas relacionadas, en las que trabajan más de 700 mil personas. De ellas, un 98% corresponde a pymes, que crean el 81% de los puestos de trabajo en el sector y aportan el 34% de la facturación (Construye2025, 2015).
La construcción es el mayor consumidor de materias primas y otros recursos, utilizando alrededor del 50% de la producción mundial de acero y más de 3 mil millones de toneladas de materias primas. Uno de los materiales más utilizados en la construcción es el hormigón, y los áridos representan entre un 65% y 75% del volumen total de éste (Ministerio Obras Publicas, 2015). A nivel mundial, los residuos de la construcción y demolición (RCD) representan cerca del 35% de los residuos sólidos y en Chile, el 34% (Conama, 2010).
La contribución económica del sector construcción se basa en una economía lineal, en la que se extrae, fabrica y construye; luego se desecha y demuele. Sin embargo, los nuevos desafíos globales vinculados a la disponibilidad de materias primas, agua y energía, movilizan a las empresas hacia un cambio de paradigma, en el que la economía circular es una clara oportunidad de creación de valor, nuevos negocios y oportunidades de crecimiento económico, desacoplando la histórica dependencia de la extracción de recursos renovables y no renovables.
La economía circular se basa en tres principios, según se establece en la Hoja de Ruta para un Chile Circular 2040.
Principio 1: Eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño: Para la economía circular, los residuos son un error de diseño. Además, se relaciona con la jerarquía en el manejo de residuos, que establece que reducir es mejor que reutilizar, reutilizar es mejor que reciclar, y reciclar es mejor que desechar.
Principio 2: Mantener productos y materiales en uso: Una vez que un recurso ya ha ingresado a la economía, se debe hacer todo lo posible por evitar que disminuya o pierda totalmente su valor, conservar los materiales, la energía, y los recursos que se encuentran incorporados en estos.
Principio 3: Regenerar los sistemas naturales: Más allá de la conservación, el sistema económico debe buscar la regeneración del capital natural y de la biodiversidad de los territorios.
Los fundamentos de la economía circular y el desacoplamiento del crecimiento económico respecto a la extracción de recursos, así como las evidencias de daño ambiental, desperdicios de materias primas y afectación al bienestar y calidad de vida de las personas, hacen que sea urgente un cambio de paradigma en el sector construcción, incorporando las tecnologías existentes, la investigación, el desarrollo e innovación para el desarrollo de nuevos modelos de negocios y mercados.
En Chile, el desarrollo de una Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción 2035 (http://construye2025.cl/rcd/hoja-de-ruta/) surge de la necesidad de abordar desde el Estado, la reducción de extracción de materias primas y generación de residuos de la construcción y demolición (RCD), a partir del uso eficiente de los recursos, y el manejo jerarquizado y ambientalmente racional de los residuos, fomentando la economía circular y la disminución de emisiones del sector construcción.
Para ello, se reúnen los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Medio Ambiente, Corfo y Construye2025, y se formula un sueño en común: “un país que gestiona sus recursos en forma eficiente, impactando positivamente en los ámbitos social, ambiental y económico”, con la representación de actores públicos, privados y la academia. Para alcanzarlo, se definen cinco ejes estratégicos que impulsan la economía circular en construcción: el ordenamiento y planificación sustentable del territorio; la coordinación y articulación pública; ecosistemas y cadenas de valor sustentables y circulares; la necesidad de desarrollar y fortalecer plataformas de datos que entreguen información para el diseño de políticas públicas y creación de nuevos mercados en torno a la economía circular, y la remediación ambiental para los impactos resultantes de la extracción de áridos y disposición inadecuada de los residuos de construcción y demolición (RCD).

Si bien la hoja de ruta plantea lineamientos y acciones para cada etapa de la cadena de valor en su vida útil, y para sus distintos actores, Chile se encuentra muy atrasado en materia de gestión de residuos de la construcción y demolición, por tanto, se ha dado prioridad a la gestión de residuos. Una de las razones es que el costo de eliminar y demoler es bajo, consecuencia de falencias en la regulación y fiscalización de este tipo de residuos y de su inadecuada gestión. Actualmente, siete regiones de Chile no cuentan con lugares para disposición autorizada de residuos sólidos asimilables, por tanto, no hay cobertura nacional para su adecuada disposición ni tampoco una institucionalidad a cargo.
Según un informe interno del Ministerio de Medio Ambiente, al utilizar un factor realista de generación de 0,26 m3/m2, la generación de RCD anual asciende a 7,1 millones de toneladas de residuos de la construcción. Cerca del 70% de estos residuos corresponde a inertes, por lo cual, según la estimación anterior, se generarían cerca de 5 millones de toneladas de residuos inertes al año, los que son totalmente valorizables para la producción de áridos reciclados, haciendo uso de las tecnologías existentes y con un mercado ampliamente desarrollado en Europa, donde su uso como bases y subbases de caminos está ya validado con una vasta experiencia. Por otra parte, la demanda de áridos se estima en cerca de 11 millones de metros cúbicos al año, de los cuales las plantas formales solo tienen capacidad para 4 millones, por tanto, se presume que 7 millones de toneladas serían de extracción ilegal (IC, 2017).
En cuanto a las oportunidades de crecimiento en el sector respecto al reciclaje de residuos inertes de la construcción y demolición, según las cifras citadas anteriormente, si se considera que el 50% de residuos inertes son valorizables, estos convertidos a metros cúbicos (densidad 800 Kg/m3), con un volumen de 2 millones de m3, a un valor comercial de $7.000 el m3 (base estabilizadora) podrían generar ventas anuales por cerca de MM$14.000, equivalente a casi UF 1.000.000 y cerca de 2.000 empleos, considerando su cadena de manejo.
En el ámbito nacional, existe experiencia muy exitosa en el reciclaje de pavimentos en proyectos MOP, de la Dirección de Aeropuertos. Particularmente, el caso del aeródromo de Tobalaba obtuvo los siguientes beneficios: reducción del volumen de áridos naturales vírgenes en un 70%, el plazo de ejecución en un 10%, un ahorro del 45% del costo final respecto a lo presupuestado. Y finalmente, se redujo la cantidad de camiones en un 74%.
Dadas las oportunidades de crecimiento económico que ofrece la economía circular, se requiere avanzar en destrabar barreras regulatorias, de mercado, financiamiento y técnicas, para propiciar la inversión por parte de empresas para la oferta de productos y servicios, creación de nuevos nichos y modelos de negocios, y la generación de nuevos empleos.
Estos y otros antecedentes indican el enorme potencial de crecimiento con impactos positivos en lo ambiental y social que tiene la valorización aplicada a pavimentos.
Caso: “Solución sustentable de rodadura para caminos de tierra a partir de reciclado de desechos de pavimentos asfálticos antiguos”

Un caso de uso eficiente de los recursos en la gestión del Estado, son las experiencias de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Valparaíso, que ha desarrollado un proyecto de innovación llamado “Solución sustentable de rodadura para caminos de tierra a partir del reciclado de desechos de pavimentos asfálticos antiguos”. El Departamento Regional de Conservación por Administración Directa, utilizando sus propios recursos, trabajadores, maquinarias y presupuesto limitado, tiene a su cargo la mantención de una red de caminos interiores de tierra y ripio, los cuales presentan problemas de transitabilidad para las comunidades en el invierno por el barro y los baches dejados por las aguas lluvias, y en el verano, por la generación de polvo, afectando la calidad de vida de su entorno.
Problemática
En Chile hay 3.800 km de doble vía concesionada, cada km genera cerca de 40 m3 de residuos de asfalto producto del fresado por la conservación mayor de estos pavimentos, por lo que se estima un total nacional estimado de 150.000 m3 de residuos asfálticos al año. Según valores de mercado, cada m3 de árido virgen cuesta entre U$12 y U$15, por lo que representa un desperdicio equivalente de U$2.000.000 al año.
Si se utilizara todo este material en caminos vecinales, se podría lograr pavimentar cerca de 250 km de caminos, callejones y pasajes de comunidades locales y aledañas a las vías concesionadas.
Propuesta de valor
Se propuso utilizar un material proveniente del mejoramiento de vías concesionadas -como carreteras, en este caso en particular de la ruta 68 que une Santiago y Valparaíso-, donde se eliminaban toneladas de residuos generados por el fresado de la carpeta asfáltica. Al respecto, se visualizó que podía ser utilizado como agregado, para hacer un tipo de carpeta y como solución básica para caminos de bajo tránsito. Para evaluar su comportamiento, se realizaron distintas pruebas en el laboratorio de control de calidad regional.

Investigación en laboratorio
Se realizaron ensayos del RAP (Reclaimed Asphalt Pavement), término dado a materiales de pavimento conformados por cemento asfáltico y agregados pétreos, con el fin de conocer su comportamiento en laboratorio con distintos tipos de ligantes asfálticos, para poder determinar la dosificación de los ligantes. Luego, se obtuvieron resultados adecuados y resistentes para ser aplicados en caminos de bajo tránsito, con un muy bajo costo, ya que solo se requería la emulsión, puesto que el asfalto es reciclado a partir de los residuos del fresado de la concesión.

En cuanto a las pruebas, se realizó la pavimentación de un estacionamiento en el recinto fiscal de Pangal, en la zona de Limache, una zona de estacionamiento de maquinaria pesada, de 500 m2, con 50 m3 de desecho asfáltico, a modo de piloto, para evaluar su comportamiento en terreno bajo solicitaciones. Con los aprendizajes de la prueba piloto, se tomó la decisión, en 2019, de pavimentar un tramo de 300 m en el Callejón Los Barrera, comuna de Casablanca, con tan excelentes resultados, que finalmente se extendió la pavimentación a 1,1 km. También se pavimentó el Callejón Los Salas en la misma zona, en una longitud de 1 km.
Junto con los resultados técnicos, que fueron muy buenos en todas las experiencias, es necesario destacar que también hubo un importante impacto en las comunidades, donde se mejoró la calidad de vida de los vecinos.
Instapanel Lab: el nuevo espacio que inspira a los arquitectos en Las Condes Design
La empresa que comercializa sistemas constructivos e insumos para la construcción estádemostrando las ventajas del uso del acero en un cómodo showroom que, además, favorece la colaboración.
Una amplia oferta de productos de acero es la que está ofreciendo Cintac en un espacio único, diseñado para acercar a la arquitectura al mundo del acero. Con presencia en Chile, Perú y gran parte de Latinoamérica, la empresa ofrece al mercado sus líneas de tubos, perfiles, cañerías, planchas, cubiertas, revestimientos, elementos estructurales y de infraestructura.
Pero, hoy, en Instapanel Lab, todo lo anterior combina propuestas innovadoras y un equipo técnico dedicado a asesorar a quienes visitan las instalaciones ubicadas en Las Condes Design. “Diseñamos un laboratorio para arquitectos y profesionales capaces de asumir grandes desafíos, un espacio para innovadores, donde pueden conocer de cerca todas las funcionalidades del acero que, antes, solo se pensaban para proyectos industriales”, explica Ariel Vidal, subgerente en Transformación Digital e Innovación del Grupo Cintac.
En este ambiente, la colaboración surge de manera innata y, de hecho, se realizan actividades de formación y se promueve la eficiencia energética en la construcción. El lugar está funcionando desde marzo de 2020, fecha en que comenzaron las visitas de empresas y charlas que están motivando al mundo de la construcción a aprovechar las bondades del acero.
“Vemos esto como una herramienta para resolver los desafíos de la industria, usando materiales más sostenibles, buscando complementar capacidades con empresas constructoras e inmobiliarias y aportar más en el ámbito habitacional. Queremos contribuir a reducir el déficit de vivienda social y creemos que el acero puede ser una solución. Aumentar la productividad es relevante para el sector y, en este contexto, la tecnología y la digitalización son claves”, comenta Ariel Vidal.
Este año, Instapanel Lab de Cintac ha estado impulsando fuertemente soluciones de negocio más verdes, que se vinculan con el compromiso y adhesión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y que permiten explorar nuevos modelos de negocio.
Ideas, materialidades y propuestas de soluciones, donde la innovación es protagonista, es lo que llegan a buscar arquitectos y otros profesionales que quieren conocer nuevas experiencias constructivas y soluciones de ingeniería. De hecho, Cintac cuenta con más de mil productos orientados a potenciar el desarrollo de los sectores construcción y metalmecánica.
Instapanel Lab está ubicado en Av. Las Condes 9765, Local 301, Las Condes Design y funciona de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 18:00 horas.
Más información aquí: https://www.cintac.cl/instapanellab/
El proceso de diseño integrado y colaborativo aprovecha al máximo el I+D
Junto a Baumax, E2E y el Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción, Echeverría Izquierdo está rompiendo los límites de la construcción tradicional para levantar edificios que incorporan nuevas materialidades, en un ambiente seguro y controlado.
Para abordar los desafíos que enfrenta la industria de la construcción Echeverría Izquierdo creó Prolab, una plataforma que busca mejorar la productividad de la industria mediante la industrialización. Esta instancia, en la que hoy colaboran el Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción (CTeC), Baumax y E2E, está probando diferentes técnicas y materialidades en un ambiente controlado que les permite derribar los límites del diseño y la construcción.
“Hoy estamos con un modelo de innovación que nos ayuda a mantener un portafolio de iniciativas, con una gobernanza que nos ayuda a que sea sostenible en el largo plazo. Avanzamos en la vinculación con startups de manera efectiva y nos ganamos un premio internacional (Proptech Latam) gracias a nuestra alianza con ObraLink, con quienes además de desarrollar una solución tecnológica para controlar la temperatura del hormigón, logramos controlar en tiempo real las partidas de hormigón, fierro y moldaje”, explica Rodrigo Sánchez, gerente de Innovación y Transformación Digital del Grupo Echeverría Izquierdo.
A través de Prolab, nos hemos centrado en tres focos: industrialización, digitalización y sostenibilidad. “Empezamos a prefabricar soluciones, pero cada vez que la queríamos prototipar, es decir, probar en un contexto controlado, los proyectos eran de mayor envergadura. Hacer un proyecto real era una necesidad. Por eso, estamos trabajando con Baumax y E2E”, dice el ejecutivo.
Mientras Echeverría Izquierdo construye edificios por sobre los 20 pisos, E2E solo ha llegado a los seis. Por eso, la meta es llevar sus soluciones de madera a romper los límites, para superar los ocho o diez pisos. “Esto hay que prototiparlo, saber qué problemas vamos a encontrar, ver si la madera puede llegar a esos niveles y qué exigencias tiene el hormigón de Baumax. Estamos terminando la parte de diseño, esperando seguir avanzando para dar inicio a la construcción y probar -en tamaño real- cómo sería el montaje y la secuencia constructiva”, detalla Rodrigo Sánchez.
El vínculo que la empresa mantiene con el CTeC, Baumax y E2E ha fortalecido el modelo de innovación externo, mientras que con Prolab se ha logrado un virtuoso apalancamiento con la Ley I+D, una tarea compleja debido a sus exigencias para postular a esos fondos. “Con Prolab logramos hacerlo y recibir la aprobación de Corfo como proyecto de investigación. Hoy estamos evaluando las condiciones particulares que tiene Chile, un país donde las condiciones sísmicas cambian”, explica el gerente de Innovación y Transformación Digital del Grupo Echeverría Izquierdo.
En la práctica, el espacio controlado es clave, pero no es algo que se dé fácilmente cuando se necesita cumplir con la productividad. “En el Parque de Innovación CTeC, podemos llevar un control exhaustivo porque no tenemos que cumplir con expectativas de entrega para el cliente”, comenta.
Gracias al piloto que se desarrolla en CTeC, Echeverría Izquierdo espera validar la construcción de los edificios gemelos diseñados, los sistemas constructivos y el desempeño de las uniones e indicadores operativos (costos, plazos, calidad). Además, evaluará el comportamiento estructural, sísmico, térmico y acústico para descubrir -junto a Baumax y E2E- el potencial de replicabilidad y escalabilidad de los proyectos.
Digitalización en la construcción: La fórmula innovadora de Melón para mejorar su oferta de productos y servicios
Gracias a la permanente búsqueda de oportunidades y a la tecnología, la empresa cementera ha mejorado su propuesta de valor con foco en la productividad, la seguridad y la experiencia de clientes.
La digitalización y la innovación están insertos en el ADN de Melón, una compañía que, sumando a su oferta de innovadores productos y soluciones constructivas, ha desarrollado una serie de herramientas digitales con el objetivo de mejorar la calidad de éstos y de sus servicios. Un camino que Pablo Covacevich, subgerente Digital, y Jorge Villarroel, subgerente de Innovación de Melón, recorren diariamente trazando una meta tras otra.
Para la empresa, la búsqueda de oportunidades es permanente y ellas están en todos lados. Igualmente, las soluciones tecnológicas se aplican a las diversas áreas de la compañía, donde la evaluación temprana de los resultados ha sido fundamental. Los proyectos desarrollados -muchos de ellos con un enfoque colaborativo- han mejorado las operaciones, la logística y también la parte comercial. Un ejemplo de ello es Optimix, un sistema de optimización de despachos, en el que han participado la academia y el Estado, a través de Corfo. Dicha herramienta mejora el proceso de despacho, privilegiando el servicio. Además, desarrollaron Infomix, un sensor especial para la productividad en edificación, al estimar la resistencia en línea y conocer con precisión el tiempo de desmolde del hormigón.
“Hacemos la evaluación de la necesidad, tanto con los clientes como con el equipo multidisciplinario de transformación digital. Muchas veces, las necesidades hay que analizarlas desde un lenguaje más técnico y también destinar los esfuerzos e inversiones, para priorizar estratégicamente los proyectos”, explica Pablo Covacevich, subgerente Digital de Melón.
Con más de 12 años de trayectoria en la empresa, el ejecutivo ha logrado transmitir la importancia de utilizar los datos para conocer el viaje del cliente en toda la cadena de valor, es decir, desde la etapa de cotización hasta el servicio postventa. “La industria de la construcción es la que menos ha crecido en cinco años. Es un trabajo muy físico y análogo. Así es que todo lo que podamos hacer para que los procesos sean más eficientes para nuestros clientes es importante”, añade el ejecutivo. “Para eso desarrollamos un ecosistema de aplicaciones, para nuestros procesos internos, y para nuestros clientes, todas funcionando en sincronía para garantizar el control en los procesos como también, que sean seguros y eficientes”, dice.
Para Pablo Covacevich y Jorge Villarroel, el proceso de producción y entrega del hormigón es crítico, porque el cliente debe recibir el producto con las características especificadas y en el tiempo solicitado. Esto significa que los productos deben destacarse por su calidad y que el servicio debe ser el mejor.
“Todos nuestros procesos deben ser limpios. El desafío es convertirnos en una empresa moderna, innovadora, digital y sostenible. Nos pusimos esa meta hace varios años, acercándonos aún más al cliente con el fin de comprender de mejor forma sus necesidades para así brindarle un mejor servicio. Hemos ido mejorando en todo el viaje, para lograr soluciones simplificadas y eficientes, con la menor cantidad de ‘grasa’ posible en todas las etapas desde la cotización y servicio postventa”, comenta el subgerente Digital de Melón.
Sin duda, el camino no ha sido fácil, pues, según, Jorge Villarroel, para que los productos lleguen con la calidad que se necesita, hay todo un proceso productivo. “La tecnología ha ido avanzando y los procesos internos han ido generando mayores oportunidades para ser más eficientes. Las nuevas necesidades de nuestros clientes exigen potenciar y crear capacidades que no existían en la compañía pero el trabajo sistémico y multidisciplinario ha permitido avanzar en la senda correcta de cara descomoditizar nuestro negocio, teniendo una oferta de servicios para nuestros clientes más atractiva”, sostiene.
Un ejemplo claro es la Firma Digital. La pandemia resultó ser la oportunidad perfecta para implementar un sistema que prescindiera de la papelería. “El cambio cultural fue duro, porque había que convencer a las personas en la obra de que no recibirían un papel, teniendo el proceso digitalizado e instantáneo. Desarrollamos el proceso en dos meses mediante las metodologías modernas”, recuerda el ejecutivo.

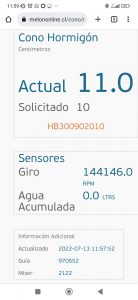
TOL Pucón: la startup de la Araucanía que busca evitar que el 30% de los residuos se convierta en escombros
Minimizar la generación de residuos, promover la reutilización de materiales en la obra e incentivar la recuperación para reciclaje son los principales objetivos de la empresa que opera en La Araucanía.
Con soluciones innovadoras para los residuos que se generan en las distintas etapas de la obra, TOL Pucón espera ir más allá de asegurar la trazabilidad. Su meta es implementar acciones que contribuyan al ahorro de materiales y minimicen las pérdidas, para evitar que se transformen en escombros y terminen en botaderos clandestinos, sitios eriazos, quebradas u orillas de lagos y ríos.
En este contexto, la empresa hizo suya la misión de medir volúmenes de materiales valorizables y, gracias a su metodología, ha logrado reducir hasta en 40% los residuos que terminan en escombreras. “En el Hospital de Villarrica nos creyeron. Allí subimos los indicadores de la gestión y volúmenes de los distintos plásticos, madera, materiales que segregamos para reciclaje y para reutilización”, relata la directora de Gestión de Residuos de TOL Pucón, Francisca Díaz.
Efectivamente, en el establecimiento hospitalario construido por Sacyr Chile, se logró la segregación de hasta un 46% de los residuos con un ahorro mensual estimado de seis millones de pesos. Algo similar sucedió con la obra Parque Pinares de Constructora Ambienta, donde la empresa logró segregar 30% de los residuos con un ahorro mensual estimado de un millón y medio.

Nuevo material
En la Araucanía, TOL Pucón comenzó también a buscar soluciones para la transformación de los materiales. Así nació POCK, que hoy convierte residuos plásticos en “madera plástica”. “Este material, que es 100% plástico reciclado, es un material de construcción que se puede usar para infraestructura y construcción de mobiliario”, detalla Francisca Díaz.
Según la ingeniera en Recursos Naturales, la sustentabilidad aporta a la rentabilidad del negocio y, en este ámbito, mejora los procesos y genera ahorros considerables. “Ahora, con la pandemia, los materiales están mucho más caros. Por eso, hay que visibilizar todo lo que se bota. Al comprar material gastas también en transporte y luego en botar el sobrante. Pero, si reduces tus pérdidas, reduces todos los costos”, señala.
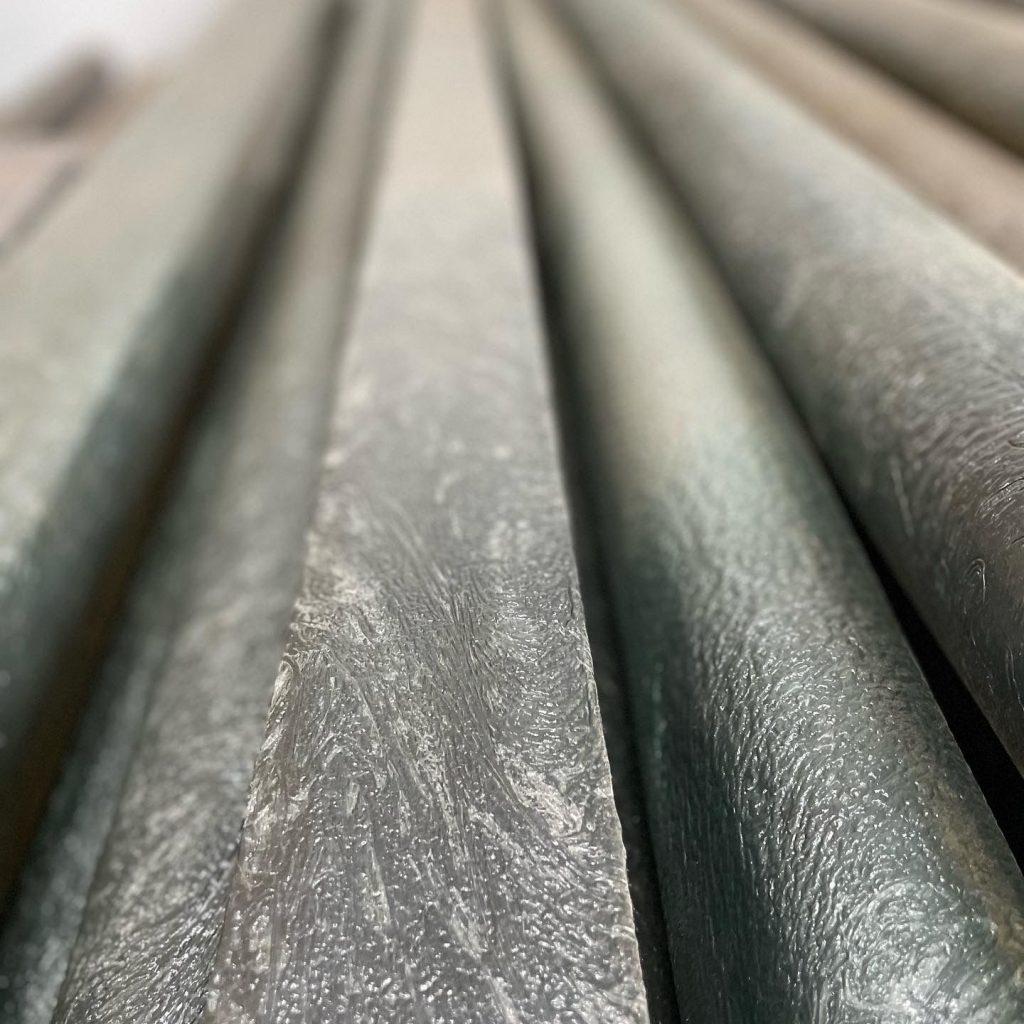
Para lograr lo anterior, TOL Pucón se incorpora en el diseño del plan de gestión reconociendo las partidas más incidentes y los porcentajes de pérdidas asignados.“Puedes modificar los medidas de materiales que te permitan minimizar la pérdida según el diseño, por ejemplo poner una palmeta de 60 en vez de una de 40”. Eso tiene un costo que se puede calcular. En el tema de los residuos, nosotros generamos la estadística y se puede segregar o disminuir un 30% de los residuos en obra como mínimo”, comenta Francisca Díaz.
La nueva propuesta de TOL Pucón es la valorización de los residuos plásticos y comercializar proyectos de economía circular, en los que incluye el retiro de los residuos y su transformación, es decir, el plástico que antaño se desechaba hoy pasa a convertirse en bancas y separadores viales, por ejemplo. “La idea es que la misma empresa visibilice la gestión que hizo en la construcción con este mobiliario o infraestructura, logrando un círculo perfecto. Estamos trabajando también con otras industrias y organizaciones como municipios, donde también se generan residuos plásticos”, dice la ingeniera.
Los perfiles POCK de diversos tamaños ofrecen cien años de garantía, al convertirse en plástico compactado. “En el sur se pudre todo y tiene una vejez muy rápida. Pero este material no se pudre, no se astilla, tiene buena apariencia, no necesita mantención, no necesita pintura ni barniz y la durabilidad es enorme. Por eso, es ideal para climas húmedos en el sur de Chile y para climas salinos en la costa”, explica Francisca Díaz.

Cómo Constructora Cantauco redujo tiempos, costos y residuos gracias a la industrialización
Con metodología BIM, la empresa logró una integración temprana de todos los actores que trabajaron en un proyecto residencial de cuatro pisos en La Florida, donde el moldaje monolítico permitió hormigonar muros y losas simultáneamente.
Para generar un proyecto con altos estándares de calidad, en un menor tiempo y con un mejor aprovechamiento de recursos, la constructora Cantauco desarrolló un edificio de cuatro pisos y 59 departamentos utilizando una serie de elementos para la racionalización de la obra, mediante construcción industrializada.
Ubicado en Walker Martínez con calle Ongolmo, en La Florida, la empresa dejó atrás una serie de reprocesos que muchas veces surgen en la construcción tradicional, para dar paso a un sistema que le permitió al equipo a cargo cumplir con los objetivos de plazo, calidad y costo. De esta manera, tal como explicó Eduardo Órdenes, gerente general de la Constructora Cantauco, se logró un trabajo integrado, seguro y donde primaron la planificación y la coordinación temprana de diversos actores.

“En la obra anterior se trató de implementar productos innovadores como el autonivelante, pero nos dimos cuenta de que la decisión la tomamos tarde, cuando el proyecto ya estaba en ejecución. Los desniveles heredados de la obra gruesa tradicional nos obligaron a nivelar por recinto, para evitar cargas de 5 cm, sin embargo, las cargas fueron de al menos 2 cm, ocupando una gran cantidad de sacos de autonivelante, que en la comparación saco a saco es más costoso. Hoy el autonivelante lo aplicamos antes que la tabiquería, con cargas milimétricas y a un costo menor”, explicó el constructor civil Felipe Ramírez.
Por lo anterior, utilizando el modelo BIM, el proyecto de La Florida se planificó con integración temprana, habiendo considerado soluciones de mayor eficiencia, que requieren a su vez una mejor coordinación y planificación para así obtener todo su potencial; entre éstas, el uso de moldajes monolíticos manuportables, hormigón autocompactante, elementos premoldeados de recubrimiento en poliestireno y muebles prefabricados, entre otros.
Con esto, la constructora buscó invertir en soluciones que pudiesen asegurar un rápido desarrollo y con una calidad que evitase reprocesos. “Se hizo la primera gran inversión en el moldaje de aluminio (monolítico), lo que permite transportar con facilidad y hormigonar muro y losa al mismo tiempo”, detalló el especialista de Constructora Cantauco.

Así, gracias a la rápida colocación de este sistema, de alta resistencia, fue posible hacer un descimbrado temprano, con la ayuda además de sensores de curado de hormigón lo cual acortó plazos y redujo el costo de capital humano. Además, gracias al uso de hormigón autocompactante, este sistema no requirió de vibrado, ni uso de rotomartillos para corregir imperfecciones, con lo que la contaminación acústica resultó casi nula. “De todas formas, trabajar con moldaje de aluminio no es lo mismo que hacerlo de la manera tradicional, ya que se requiere una mano de obra preparada y dispuesta para trabajar de manera distinta”, comentó Eduardo Órdenes.
En gran parte de la obra trabajaron contratistas especializados, quienes recibieron capacitación y seguimiento en todo momento. “En las terminaciones, la experiencia fue totalmente distinta, aún cuando usamos el mismo proveedor que en nuestro anterior proyecto. La nivelación de piso anduvo muy bien, estaban tan bien moldeadas las losas que solo se requirió usar capas de 3 milímetros para nivelar, las que requerían solo un día para su aplicación, en vez de los tres que normalmente tarda el proceso. Antes de que el recinto tuviera tabiques, se aplicaba solamente un puente adherente que demoraba 2 horas en estar apto para recibir el producto”, señaló Felipe Ramírez.

La construcción virtual
Lejos de los métodos tradicionales para la nivelación de balcones y tras encofrar y hormigonar simultáneamente muros y losas, Constructora Cantauco aprovechó la resistencia mecánica y la estabilidad dimensional que ofrece el poliestireno expandido para generar los desniveles para aguas lluvia de las terrazas exteriores. Asimismo, gracias a la integración temprana con sus proveedores, la empresa también pudo innovar en el diseño de las instalaciones que van por fuera del hormigón, tales como los recubrimientos premoldeados para las tinas de baño. Además se dejó todas las tuberías de los puntos de conexión sanitaria fuera de los muros. “Si llega a haber alguna filtración no tienes que picar toda la losa. Las tinas y los sanitarios son también del mismo tipo, además, para facilitar la logística”, comentó Órdenes.
Los responsables del proyecto valoraron también la modelación y construcción virtual de las duelas del piso. “La metodología BIM es un aporte en este ámbito, porque permite calcular exactamente la cantidad de molduras y otros elementos, sin tener que estar usando la calculadora cada vez para su dimensionamiento”, señaló el gerente general de Construcción de Cantauco.
Este sistema constructivo implicó una total alineación con los proyectistas, quienes tuvieron que detallar todo su trabajo guiado por un constructor virtual. Un cambio al que también tuvo que sumarse el arquitecto y donde la mano de obra especializada era fundamental. “Había poca oferta de mano de obra, por lo que tuvimos que reclutar trabajadores con un modelo de trato especial”, explicó el ingeniero en construcción civil Nathanael Fuentes.
La ausencia de reclamos producto de ruidos y el mejor control de los residuos fueron otras de las ventajas del sistema constructivo industrializado en este edificio de La Florida. “Un proyecto tradicional deja como saldo unos 8 mil kilos de fierro, pero acá fueron menos de mil los que se contabilizaron; el picado y los sacos con escombros no se ven prácticamente en este tipo de obras”, señaló finalmente Felipe Ramírez.
Ficha técnica
- 4.028 m2 de superficie
- 59 departamentos
- 4 pisos
- Estructura de hormigón moldeado con moldaje monolítico
- Ventanas de PVC con doble vidriado hermético
- Envolvente EIFS con terminación en palmetas de piedra
- Piso fotolaminado en dormitorios y living-comedor
- Muebles prefabricados modulares
- Ongolmo 7.300, La Florida

La virtuosa alianza entre Río Claro y Flesan para el reciclaje del hormigón de demolición
El trabajo conjunto de dos empresas ha hecho posible que los residuos inertes de demolición se valoricen en Tiltil, donde se procesan para dar origen a áridos reciclados.
Un total de 12 mil toneladas de áridos artificiales y reciclados al mes pueden procesarse mensualmente en la planta que Río Claro administra en Rungue, Tiltil. De ese volumen, al menos siete mil toneladas son de áridos reciclados. Una de las empresas que ha confiado en el servicio es Flesan, donde -producto de las demoliciones de infraestructura que realizan- tenían mucho hormigón disponible para valorizar.

“Generamos demasiados residuos de construcción y demolición. En el proceso, hemos visto un aumento en el valor de las disposiciones finales, el transporte y otras variables. Así es que buscamos alternativas y nos encontramos con Río Claro, donde trabajan de manera correcta en cuanto a normativa y tienen lo que estamos buscando, que es darle un sentido al residuo de demolición”, explica María Eugenia Ubilla, gerenta de Medio Ambiente de Flesan.
Así, al tomar una losa de hormigón armado, en Río Claro extraen el fierro que conforma la estructura, para su reutilización; mientras que el resto del material inerte -una vez limpio- va a la chancadora. “Comenzamos con una muestra pequeña de 20 toneladas y Río Claro se encargó de caracterizar las obras, para evaluar las partidas que podían reciclarse. Ojalá ese sea el camino para una mayor cantidad de residuos de demolición y construcción”, dice la ejecutiva.
Según Carla Salinas, asesora de Proyectos de Río Claro, el proceso implica un tratamiento previo en las zonas de acopio de los residuos y del hormigón endurecido, para luego pasar a planta con el material. “No demora más de un día generar 600 toneladas de árido de distinta granulometría, de acuerdo a la norma NCh163. “Nuestra planta funciona de acuerdo a todos los estándares de seguridad y también alineada con lo que exige la Seremi de Salud”, explica.
Desde 2016, Río Claro ha estado trabajando con escoria negra para hacer un árido artificial y hoy, gracias a un proyecto aprobado por la Seremi de Salud, la empresa puede generar más de siete mil toneladas por mes de árido reciclado de hormigón endurecido o bien, árido producto del procesamiento de escorias.

La labor realizada en la planta de Rungue en Tiltil le cayó como anillo al dedo a Flesan, pues luego de una demolición se genera mucha pérdida de material. “La gente piensa que yo recibo una casa y la demuelo inmediatamente. Pero hay todo un proceso de desmantelamiento: quincallería, baños, pisos, ventanas. Todo tiene una segunda vida; y, luego, nos abocamos a los temas reciclables: madera, fierro, plástico, obviamente, por cada tipo de obra. Siempre ha sido un dolor el escombro”, comenta María Eugenia Ubilla.
Futuro sostenible
Según la gerente de Medio Ambiente de Flesan, la economía circular llegó para quedarse. Pero no se trata solo de tomar el escombro de demolición y utilizarlo en un camino o hacer material para sub bases. “Tengo que asegurarme de que el residuo no venga contaminado, tomar una responsabilidad en base a los residuos si los quiero convertir en un material. Eso ya la gente lo sabe, se rompió la barrera del conocimiento y ahora estamos en una etapa mucho más importante. Ahora, tenemos que evidenciarlo, para que la gente quiera participar y unirse”, señala.
En este contexto, la especialista espera que la gestión de los residuos de construcción y demolición se potencie. “Que se entienda el concepto de residuos de construcción y demolición y, en base a eso, que la ignorancia no sea un arma de doble filo, sino sea que sea algo que le permita a los demás buscar alternativas que nos lleven hacia la protección del medio ambiente porque claramente los recursos naturales no son infinitos y eso lo sabemos desde hace muchos años”, concluye María Eugenia Ubilla.

Diez historias brillaron en el V Seminario Internacional de Construcción Industrializada
Diez cápsulas audiovisuales destacaron los avances que ha alcanzado Chile en industrialización, durante el seminario organizado por Construye2025 y el Consejo de Construcción Industrializada (CCI).
Diez casos de industrialización que lograron hacer más eficientes sus procesos en Chile se presentaron en el “V Seminario de Construcción Industrializada. De la teoría a la práctica: industrialización en Chile y el mundo”. Uno de los proyectos destacados en la jornada del 25 de noviembre fue “Eco Arauco”, en Santiago, que fue presentado por Cristián Ramírez, gerente general de Constructora ICF; y Gerardo Navia, gerente de Innovación de la empresa.
“Apuntamos a reducir los tiempos de construcción en obra y disminuir la dependencia de mano de obra calificada, que es cada vez más escasa reduciendo los costos de construcción, debido a la reducción en los plazos”, comentó Ramírez, sobre el proyecto que contó con un sistema de hormigonado por el método de inyección o vaciado de flujo inverso. Para lograr esta metodología utilizamos hormigón autocompactante y encofrado de aluminio incorporando boquillas de inyección con guillotinas que controlan el flujo”, añadió Navia.
Además, la constructora instaló los marcos de las ventanas durante el proceso de hormigonado. Para esto, en conjunto con el proveedor de encofrados y ventanas de PVC, se realizaron adaptaciones que permitieron incorporar los marcos al interior del sistema del encofrado antes de hormigonar.
Asimismo, Enrique Loeser, gerente general de Desarrollos Constructivos Axis, expuso el caso de los condominios Cumbres del Lago, Philippi y Altavista III, destacando que industrializar no significa exclusivamente incorporar elementos prefabricados, sino que es una forma integral de construir. “Es generar montaje in situ y ejecutar las distintas partes de la construcción en ambientes más protegidos”, dijo.
En este contexto, el coordinador Lean de Axis Desarrollos Constructivos, Sebastián Compte, valoró la integración entre todos los actores del proyecto. “En nuestras obras hemos implementado soluciones industrializadas tales como escaleras y baños prefabricados; y envolventes terminadas”, señaló.
Otra de las cápsulas presentadas en el seminario fue la referida al proyecto Amuyén en Aysén, donde el gerente regional de Constructora LD, Patricio Illanes, comentó que el uso de mano de obra calificada se redujo en un 15% gracias a la industrialización. “Con estas nuevas tecnologías, procesos constructivos y mano de obra mejorada, hemos incluso logrado atraer mano de obra de otras industrias”, señaló. Del mismo modo, recordó que se redujeron los riesgos asociados al trabajo en altura y las condiciones climáticas desfavorables.
En Valdivia, destacó el proyecto “Clínica Costanera”, presentado por el socio fundador de E & S Gestión, José Miguel Errázuriz, que fue diseñado en tres niveles completamente prefabricados. “Los socios estratégicos para el desarrollo de una construcción industrializada son vitales. Elegimos a Baumax para el primer nivel de hormigón armado prefabricado; y en los siguientes niveles elegimos a E2E para construir toda la estructura liviana de paneles de madera”, recordó.
Visita al Parque CTeC
Mikel Fuentes, coordinador de innovación de Axis Desarrollos Constructivos fue uno de los visitantes al Parque Innovación del CTeC, tras asistir al llamado hecho por el CCI para conocer este espacio abierto a distintas soluciones constructivas. “Creo que lo más importante es esta sinergia que se genera entre las distintas soluciones. Vimos módulos prefabricados con pintura, que capturan CO2 e infinitas soluciones que se conectan entre sí. Entonces, creo que el parque de innovación del CTeC va a ser un tremendo aporte para la industria. Así que feliz de poder haber conocido este parque”, dijo.
Por su parte, Lorenzo Loyola, líder de I+D de René Lagos Engineers, valoró la oportunidad de poder formar una comunidad y de conocer a la gente que está interesada en la innovación y en aportar a la construcción. Mientras que Yasna Pardo, gerente de asuntos corporativos del CTeC, expresó su satisfacción por haber recibido a las empresas que son parte del comité del Consejo de Construcción Industrializada. “También dejarlos invitados y motivados a participar, a venir al parque de innovación a este centro tecnológico a pilotear, a prototipar y a aumentar el nivel de innovación de esta industria”, dijo.
Revisa todas las cápsulas en nuestro canal de YouTube
EcoAZA: la empresa que valoriza la escoria siderúrgica
La filial de la productora de acero AZA, genera coproductos que se convierten en prácticos insumos para la construcción, que podrían contribuir sustancialmente al desarrollo de la economía circular.
En una planta ubicada en Til Til se reciclan materiales que por mucho tiempo eran considerados residuos. Hasta ahí llegan las escorias desde Aceros AZA.
El proceso de economía circular impulsado por la empresa implica procesar para segregar metales que se vuelven a reciclar en AZA, entre ellos las escorias siderúrgicas. “En la medida que AZA recicla productos de acero o chatarra, se generan materiales como las escorias siderúrgicas que representan el 80/20 de estos coproductos”, señala el jefe de Medioambiente de AZA, Matías Contreras.
Después de un exhaustivo estudio, la compañía observó con interés un ejemplo alemán, donde utilizaban un modelo de gestión de escorias y así fue como en 2020, se compraron los activos de una de las plantas procesadoras de escorias que antes le prestaba el servicio. “Antes pagábamos a un tercero para que la gestionara de manera adecuada; después, se fueron creando redes técnicas; y se internalizó el modelo”, comenta Contreras.

De esta manera, se resolvía un problema latente: la imposibilidad de que el proveedor retirara en tiempo y cantidad la escoria disponible desde AZA, la empresa madre dedicada a la comercialización de acero. “Tenemos ciertos volúmenes de acopio dentro de la planta que tienen que ir saliendo, entonces hay un tema de continuidad operacional. Ahora, desde el punto de vista de control interno es mucho más eficiente para poder hacer gestión; hay evidentemente un beneficio en costo, pero también hay un tema ambiental que a nosotros nos motivó”, recuerda Matías Contreras.
En Alemania, la experiencia había sido exitosa. De hecho, había carreteras y muros hechos con escoria e, incluso, exportaciones a países cercanos. “La compañía tenía un dolor del que había que hacerse cargo y al ver las aplicaciones que había en Europa, principalmente, en líneas férreas, autopistas, parques y paredes, se tomó la decisión de comenzar a procesar y buscar las validaciones técnicas para usar el material e ir cambiando la figura de residuo a coproducto”, detalla el gerente general de EcoAZA, Francisco Esser.

Barreras
Sin embargo, a pesar de ser un modelo sustentable, el camino no ha estado libre de obstáculos. En este aspecto, las principales barreras radican en que este tipo de materiales no están categorizados como materia prima, sino que llevan la etiqueta de residuo. Por eso, los permisos son el foco para avanzar junto a los esfuerzos por demostrar la inocuidad.
Pero con caracterizaciones, ensayos, pilotos y convicción, EcoAZA se enfrenta a la regulación que, a veces, parece tan lejana a la de otros países. “En México, por ejemplo, se había entregado y coordinado la venta de un volumen importante de escoria para poder ampliar una autopista: dos vías por carril. Lamentablemente, acá todavía no podemos porque hay otras barreras que de alguna forma impiden eso; también hay una empresa española ocupando los áridos siderúrgicos para alguna aplicación con asfalto. Nosotros hemos tratado de validar que este árido cumple ciertas características, que permiten reemplazar o sustituir entre 10% y 30% de un árido natural. Este material puede entrar al mundo de la construcción, entonces se genera una circularidad”, añade Francisco Esser.
Para derribar las barreras, en EcoAZA se están estudiando normas chilenas como la NCh163 y la NCh170, además del Manual de Carreteras, que son normas técnicas para primero validar aplicaciones, “Este material bajo 4,75 mm es considerado arena y es utilizado para un tipo de aplicaciones; si es más grande como gravilla es para otro tipo de aplicación; entonces, le vamos dando un poco la forma y la granulometría correcta”, señala el gerente general de la empresa, quien garantiza la trazabilidad que tan relevante es para la gestión residuos.
Cadena de valor integral
Hoy, la sinergia está y las proyecciones son ambiciosas pues, lo que partió como una valorización interna de productos, podría convertirse en una solución integral de gran alcance. “Existe harto know how detrás de la compañía que se puede traspasar y transmitir a otros rubros. Ser sostenible es clave en el mundo de ahora y, dentro de cinco años, esperamos poder desarrollar otras soluciones para otros residuos y lograr que Aceros AZA sea cero residuo y que todo sea valorizado y utilizado en la misma cadena de la construcción”, afirma el gerente general de EcoAZA, Francisco Esser.
Así, una vez que la regulación se adapte, EcoAZA podría no solo agregar valor a la industria con sus escorias siderúrgicas, sino también reprocesar estos mismos materiales para que el objetivo “cero residuo” sea una meta compartida.

I+D: el secreto del éxito de las grandes empresas de ingeniería en Chile
Como un ejercicio constante y necesario definen el trabajo en innovación y desarrollo las empresas que están rompiendo paradigmas en productividad. Eso es, precisamente, lo que se logra con I+D: mejorar la competitividad y hacer más sustentable la industria de la construcción.
En René Lagos Engineers, innovación no es una palabra nueva. De hecho, la han hecho parte de su ADN. Tanto así, que la declaran en la visión de la empresa, porque creen que para la sustentabilidad y marcar tendencia, invertir en I+D es crítico. “Tenemos un área dedicada especialmente a explorar nuevas metodologías y herramientas que potencian la productividad, y a la vez, estamos analizando nuevas tecnologías que nos permitan acercar las soluciones del futuro a nuestros clientes de la industria de la construcción”, señala Claudio Gahona, gerente general de René Lagos Engineers.
En la empresa, el ejercicio es constante. Además de dedicar entre 3% y 5% del presupuesto y de contar con personal dedicado, existe una organización de apoyo que testea y valida las iniciativas que se desarrollan. “Hemos tomado la práctica de postular, frecuentemente, a fuentes de financiamiento a través de los instrumentos de Corfo existentes para ello”, comenta el ejecutivo.
Gracias a esta constante búsqueda, René Lagos Engineers ha podido desarrollar tanto servicios como herramientas y metodologías productivas. “Entre éstos se considera -desde hace varios años- el servicio de gerenciamiento BIM de proyectos, que es complementario a la especialidad y que hoy en día es un área con presupuesto propio dentro de la empresa”, indica Claudio Gahona.
Asimismo, la empresa ha desarrollado servicios de diseño sísmico basados en desempeño (PBSD) y análisis de pérdida máxima esperada, considerando costo y tiempo de reparación de la edificación existente, ante un evento de sismo severo. “Estos se han convertido en servicios de exportación en la región y otros países del mundo”, detalla el gerente general de la compañía.
Igualmente, en René Lagos Engineers han desarrollado una serie de metodologías y herramientas que ayudan en el día a día, para detallar las barras de refuerzo en la estructura de concreto utilizando metodologías BIM, con el fin de entregar información oportuna a los clientes, procurando una estimación temprana de cuantías de obra gruesa.
“Toda empresa que quiera trascender y seguir siendo competitiva debe invertir en I+D, si no lo hacen corren el riesgo de terminar gastando el capital generado de su servicio o producto estrella para luego desaparecer de la industria”, afirma Claudio Gahona. En ese sentido, él ingeniero considera clave alinear a toda organización para que la inversión realizada en I+D sea provechosa, desde el directorio hasta los colaboradores que no están directamente involucrados en dichos proyectos.
Además, el ejecutivo invita a buscar mecanismos estructurados en detección de nuevas oportunidades y, al mismo tiempo, participar de las distintas iniciativas relacionadas a nivel nacional e internacional. “Este es el camino que tomamos de la mano de nuestro fundador y será el que continuaremos cultivando con mucha pasión en lo que hacemos”, comenta.
Innovación en SIRVE
Para Carlos Arriagada, gerente del área de I+D de SIRVE, la innovación también es indispensable y lo es tanto en proyectos tradicionales como en los más complejos y especiales. “Ella está presente en el día a día como una forma cotidiana de enfrentar cada proyecto, donde la mirada es hacer procesos de mejor manera más eficientes, más robustos y entendiendo que cada dificultad y complejidad es una oportunidad de mejora y de diferenciación. Nuestro objetivo es contribuir a resolver innovadoramente los problemas de la ingeniería estructural y sísmica, desarrollando tecnología y proporcionando soluciones integrales en un amplio espectro de la ingeniería”, señala.
De esta manera, en la empresa mejoran significativamente el desempeño de las estructuras frente a los terremotos, la calidad de la construcción, el desempeño, pero también la seguridad y calidad de vida de las personas. Con ese fin, en SIRVE invierten del orden de 10% de todas las horas hombre de ingeniería, en algún tipo de desarrollo o innovación, lo que se traduce en unos 260 millones de pesos anuales.
Así, han nacido patentes de productos de protección sísmica en Chile y en el mundo, una serie toolbox de herramientas de productividad internas para el desarrollo de servicios, productos de protección sísmica de la empresa subsidiaria NuYuntek y mucho más. Según Carlos Arriagada, el I+D, en general, puede tener distintas miradas por parte de las empresas y existen muchos mitos y desconocimiento aún acerca del I+D y su real importancia. “Estas miradas pueden ir desde una simple herramienta de marketing, hasta potentes áreas de innovación y creación de ideas en que se basan sus modelos de negocios”, comenta.

Por eso, el incentivo primario por el cual una empresa debe invertir en I+D es la creación o desarrollo de nuevas técnicas o conocimientos. Así, al ser aplicados a los productos o servicios, debería traducirse en algo más atractivo y de menores costos. “Adicionalmente, el hecho de invertir en I+D permite generar una serie de ventajas relativas respecto a la competencia para ser más competitivos, además absorber de manera más eficiente la dinámica en el mercado y las tendencias tecnologías a lo largo de los años, evitando quedar obsoletos por empresas que sí invierten fuertemente en I+D”, afirma Carlos Arriagada.
En este sentido, el ejecutivo es concluyente: “no invertir en I+D a corto y mediano plazo es una desventaja competitiva extremadamente importante y a largo plazo una sentencia anunciada para quedar obsoleto y fuera del mercado”.

El sorprendente giro de la construcción chilena: duplicó su gasto en I+D durante 2020
No solo aumentaron las inversiones, también lo hicieron las empresas que aprovecharon el beneficio tributario que otorga la Ley I+D. Una de ellas es PlanOK, que hoy está utilizando los instrumentos que le están permitiendo seguir innovando como lo ha hecho en sus más de 20 años de historia.
Aunque la Ley 20.241 establece incentivos tributarios para el desarrollo de la innovación en Chile, el gasto en I+D a nivel nacional se ha mantenido sin aumentos significativos. Pero la construcción rompió el esquema en 2020, pues duplicó su gasto en I+D, pasando de 2.542 millones a 5.193 millones de pesos en solo un año.
Hace muy poco, Corfo dio a conocer su plataforma datainnovación.cl, una base de datos que contiene todos los proyectos aprobados por la institución desde 2010 a la fecha. En ella, se visualizan todas las empresas que han hecho uso de la Ley I+D y los montos autorizados para aprovechar el beneficio tributario. “Aunque las empresas están acogiéndose a la Ley I+D, solo son un fragmento del total de las que hacen I+D, la muestra es suficientemente grande para ser representativa”, señala el coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Construye2025, Ignacio Peña, quien ha estado investigando el tema.
En este contexto, el ejecutivo del programa de Corfo destaca que no solo creció el monto de inversión, sino también la cantidad de empresas que hacen uso de este beneficio tributario. Empresas constructoras como Axis DC o productoras como Melón, Bitumix, por ejemplo, son parte de la muestra. Además, PlanOK está dentro de las 20 empresas que mayor inversión realizó el 2020 en desarrollo tecnológico en Chile con la Ley I+D.
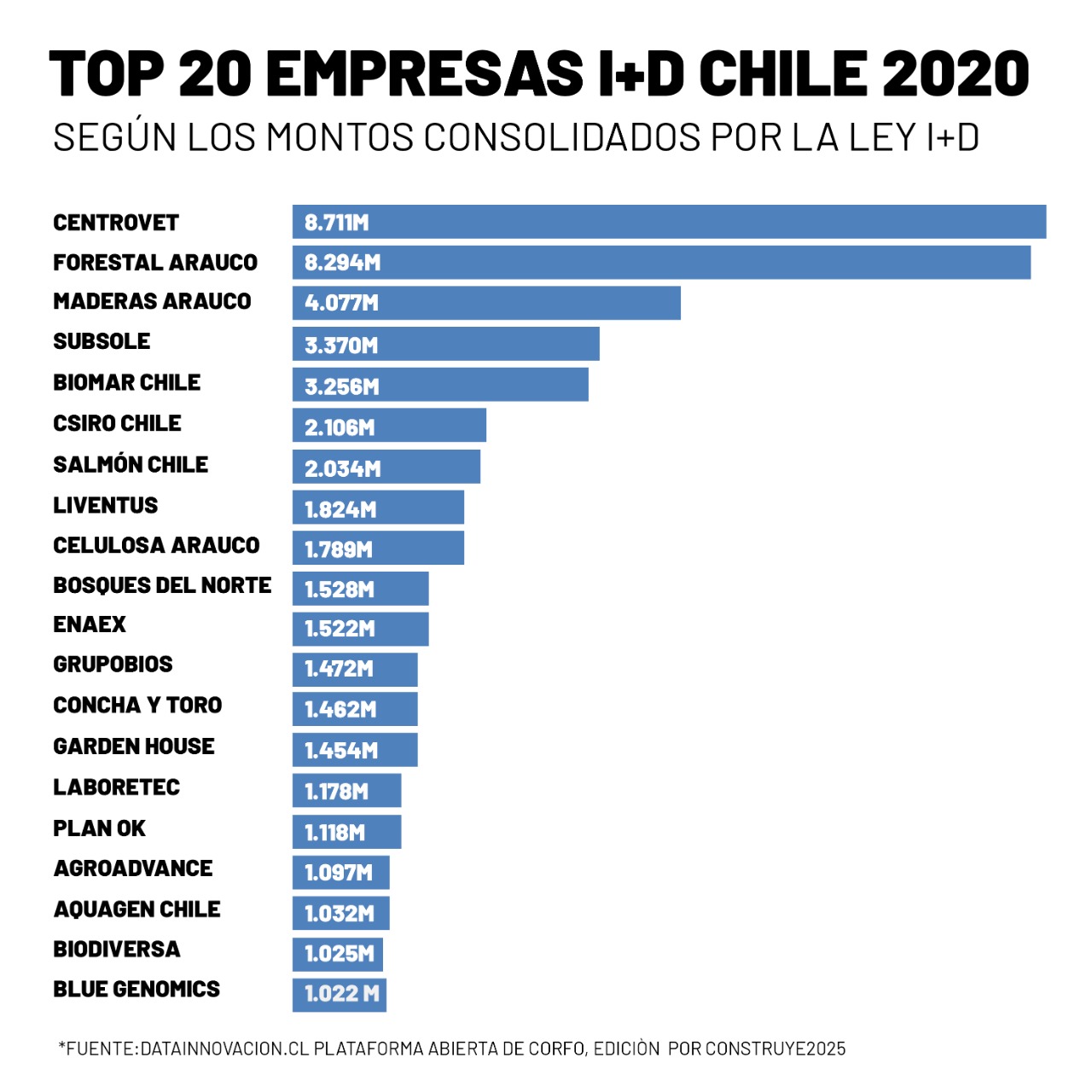
Desde un tubo en la espalda
PlanOK es una startup que nació hace más de 20 años cuando su fundador miró a un motociclista con un tubo en la espalda y pensó en la mejor manera de mover planos entre el arquitecto, el mandante y la construcción. “Hemos ido evolucionando, partimos con la gestión documental y, luego, nos dimos cuenta de que se usaban los documentos; investigamos, hicimos una plataforma de compra de licitaciones que tuvo mucho éxito; después, vimos que en la parte documental estaban guardando las actas de entrega y las fotos con la confirmación de entrega de las propiedades, así es que desarrollamos una plataforma de postventa en conjunto con nuestros clientes”, relata Juan Ignacio Troncoso, gerente comercial de PlanOK.
La innovación es parte del ADN de la empresa. Por eso, han ido desarrollando algoritmos para ampliar el horizonte y pasar a otro nivel. “Buscamos mejorar lo que tenemos, pero también abrir nuevos escenarios tanto en Chile como internacionalmente”, afirma Herman Vega, gerente de Ingeniería de PlanOK, quien destaca la simbiosis y cohesión de su equipo.
El secreto del éxito de la empresa es, precisamente, la combinación entre innovación y capital humano especializado, junto con esa mirada atenta sobre lo que sus clientes están necesitando. “Acá, entra cualquier persona a trabajar y pasa por un estricto proceso de capacitaciones. Somos un solo espíritu y eso nos ha permitido enfrentar desafíos y armar células de trabajo, para desarrollar personas multitareas. Algunas ingresan a mesa de ayuda y van pasando por distintas áreas, en una experiencia cruzada que va enriqueciendo a la organización”, comenta Herman Vega.
Las plataformas tecnológicas de PlanOK hoy cubren las principales necesidades de inmobiliarias y constructoras. Éstas van desde la gestión documental, compras y licitaciones; hasta la venta y posventa de propiedades. Aunque hace tiempo que la empresa estaba invirtiendo en I+D, aprovechar el incentivo tributario, a través de Corfo, tuvo un importante impacto.
“Como no teníamos claro nuestro horizonte de gasto, ahora podíamos tener una referencia utilizando estos instrumentos de créditos tributarios, porque nos ordenaba para ejecutar proyectos de una manera más estructurada. Corfo nos ayudó a sentarnos y escribirlo”, señala el gerente de Ingeniería de PlanOK.
Optimizando la construcción con hormigones prefabricados
El consultor y constructor civil Boris Naranjo, está experimentando los beneficios de incorporar elementos constructivos prefabricados en el proyecto Jardines de la Reserva en Chicureo. Pronto, reducirá los tiempos pasando de 17 a 12 meses.
 Con más de 20 años de trayectoria en la gestión y desarrollo de proyectos constructivos, el constructor civil y director general de Xpande Consultores, Boris Naranjo, tiene mucho que contar sobre productividad e industrialización de la construcción. Esta vez, ahonda en el proyecto modelo “Jardines de la Reserva”, en la comuna de Colina, con el que busca conservar el ambiente nativo del lugar mediante la incorporación de amplios jardines, pero también mostrar un buen componente de innovación, gracias al uso de estructuras de hormigón prefabricadas.
Con más de 20 años de trayectoria en la gestión y desarrollo de proyectos constructivos, el constructor civil y director general de Xpande Consultores, Boris Naranjo, tiene mucho que contar sobre productividad e industrialización de la construcción. Esta vez, ahonda en el proyecto modelo “Jardines de la Reserva”, en la comuna de Colina, con el que busca conservar el ambiente nativo del lugar mediante la incorporación de amplios jardines, pero también mostrar un buen componente de innovación, gracias al uso de estructuras de hormigón prefabricadas.
El condominio de Chicureo contempla la construcción de town houses de 120 metros cuadrados, ampliables a 140 m2 en tres niveles, en bloques de 10 unidades especializadas. Pero, para ello, el director de Xpande Consultores, considera indispensable integrar las especialidades en torno a una visión de industrialización y optimización de procesos. “Hay áreas y sectores que optimizamos de diversos modos. Por ejemplo, en esta construcción se ha generado un mix, en el cual tenemos construcción tradicional, tenemos prefabricados de hormigón armado Baumax que integramos en la primera etapa”, comenta.
El proyecto de industrialización se inició cuando la arquitectura estaba en un 85%, lo que permitió su adaptación y conexión con los distintos proveedores de forma temprana. “Con Tensocret incorporamos cajas de ascensores hasta el cuarto piso pensando en la circulación vertical y agregando un módulo para la caja escala. De esta manera, se genera un núcleo central levantado, donde se ubica la escala, permitiendo la circulación por las escaleras y el trabajo con los ascensores”, relata Naranjo, quien detalla que para la caja escala de cuatro pisos diseñaron moldajes especiales para minimizar las actividades exteriores.
De esta manera, la obra gruesa del proyecto se hizo en un plazo de 3 a 4 meses, a pesar de la contingencia sanitaria. Para el siguiente proyecto, la meta es clara: optimizar el tema de las fundaciones. “En el edificio hay un sector muy pequeño que es tradicional, queremos prefabricar con hormigón armado, losa de fundación, para ahorrar tiempo y actividad en el radier con las velocidades que tiene Baumax”, dice Boris Naranjo.
En este ámbito, ya existe una planificación para un proyecto similar que, de manera tradicional estaba planificado en 17 meses, pero que fue optimizado a 15 meses. “Nosotros queremos hacerlo en 12 meses. Hay posibilidades de optimización, bajar de 17 a 15 y a 12. Puede ir mejorando de etapa en etapa. Por el momento están trabajando en la optimización del diseño con la optimización a través de paneles y ahora estamos agregando esos elementos a la segunda etapa”, destaca.
Desafío capital humano
Uno de los obstáculos que ha enfrentado la construcción y, especialmente, la industrializada es la falta de personal especializado. En este aspecto, Boris Naranjo cuenta que en su equipo hay personas de diversas edades, desde recién salido de la universidad, con apenas 26 años, hasta el jefe de obras que tiene 70 años. “Con él realizamos un proyecto de industrialización desde el 2010 a 2014. Él incluso tuvo una apertura a nuevos sistemas y nuevas formas mucho mayor a la que tiene el personal joven recién integrado. No es un tema generacional, es un tema de cómo cuestiono lo que hay”, afirma.
¿Cómo enfrentar el desafío entonces? Lo óptimo, según el consultor, sería tener gente preparada en este ambiente. “Pero, eso lamentablemente no está disponible, entonces hay que partir con gente de acá que es capaz de cuestionar lo que hace y de ahí crear distintas metodologías. La competencia a mi juicio es que hay que desarrollar para las personas”, concluye.
Poliestirec: la historia del emprendimiento que convirtió el “plumavit” en pintura de alta calidad
Aprovechando un desecho recurrente en la industria de la construcción y acuícola, un emprendimiento de la Región de Los Lagos logró fabricar recubrimientos y pinturas, entregando valor al residuo, sumándose a la tendencia de economía circular.
La historia de Poliestirec comenzó con su participación en un concurso de innovación abierta que hizo Axis Desarrollos Constructivos, mientras buscaba la reducción de los contaminantes de la construcción y de la industria acuícola para impactar positivamente en la región. Entonces, se hicieron cuatro talleres para aterrizar ideas y Poliestirec, que tomó el poliestireno expandido, “plumavit”, para transformarlo en resina para hacer pinturas, quedó finalista.
Hoy, la empresa de economía circular gestiona y trata los RCD en la línea del poliestireno expandido residual (plumavit), transformándolo en recubrimientos y pinturas, entregando valor a este residuo y logrando así reducir grandes cantidades de desechos. En un principio, el foco de la empresa era el reciclaje. Pero, ahora, la venta de pintura es su objetivo principal.

Poliestirec es una empresa que vende pintura para poder reciclar, porque sin lo primero, no es posible lo segundo. Además, existe una segunda línea de negocios: asesorías de gestión de residuos; y una tercera: gestión del EPS, que consiste en recibir este insumo en la planta.
“Tenemos la capacidad de hacer reciclaje local, significa que no gastamos grandes cantidades de carbono en poder generar este tratamiento del residuo, transformándolo normalmente en un producto con un valor agregado. Es decir, que nosotros -desde el residuo- que se genera en el espacio, en la zona, y en el mismo lugar nosotros lo tratamos y vendemos el producto. Entonces, tenemos una economía de reciclaje local que nos permite tener una diferenciación con respecto al modelo, que es mucho menos amigable con el medio ambiente”, comenta Antonio Vial, gerente general de Poliestirec.
Educando nuevas generaciones
Otra de las acciones que está haciendo brillar a este emprendimiento es el conocimiento y experiencia que sus líderes están traspasando a las nuevas generaciones. Hoy, la empresa está en la última etapa de trabajo con un colegio donde han tenido contacto directo con los niños, a quienes han podido explicarles que el lugar donde estudian está siendo pintado con “productos reciclajados”. “Esa enseñanza va a quedar para todos los niños de todas las generaciones por el resto de la historia de ese colegio. Va a trascender. Y para los padres de los niños también, va a ser un ícono muy importante para nosotros”, afirma Vial.
Asimismo, la empresa fue proveedora de un estacionamiento cuya techumbre tiene poliestireno expandido. “Lo gracioso de ese proceso es que van a pintar sobre el elemento que nosotros utilizamos para generar la resina para hacer la base de la pintura. Entonces, técnicamente hablando, se está logrando tener un producto que, una vez terminado, no daña el material que se diluyó para hacer el producto”, acota el gerente general.
Pero de todos los proyectos, el proyecto más interesante ha sido el del colegio porque además se ha incluido la participación de los niños, el que más les apasionan, tanto a Vial como al gerente de Operaciones, Carlos Santibañez. Según dicen, debido a que incorporan elementos sociales y culturales. “Además, se trabaja con los colores con sentido, es decir, no se pinta solo blanco y amarillo, sino que cada sala tiene un color específico que busca cierto novel sensorial de los niños según su ciclo de educación. Entonces es un desafío y un entrenamiento técnico y de aprendizaje para nosotros, como empresa que también diseña colores”, señala el gerente de Poliestirec.
Con sus máquinas, la empresa puede utilizar tanto el poliestireno expandido que viene con residuos, adherido a un bloque de hormigón, como el que viene con paneles SIP, junto a la madera y con pegamento. Al obtener la materia prima, la empresa puede fabricar desde esmaltes al agua hasta una gama de látex, además de recubrimientos técnicos, como sellos de piso, que son solventes.

El público objetivo de Poliestirec son las constructoras, principalmente, aunque los productos también están disponibles para particulares en poliestirec.cl. “Las empresas salmoneras también compran, pero de a poquito nos estamos metiendo en ese rubro”, explica Antonio Vial, quien también trabaja con algunos contratistas especializados en la aplicación de sus productos.
El proceso completo de Poliestirec fue diseñado para no generar residuos. De hecho, en dos años, solo se ha llenado un tambor y medio de residuos líquidos, cuya capacidad es de 200 litros. “De todos los miles de litros, hemos tenido eso porque tratamos de no tener residuos. ¿Cómo lo hacemos? Uno: por ejemplo, la resina tiene otros fines, otros usos. Con la resina uno puede hacer moldes, distintas cosas. Y, lo otro, es que la pintura que va sobrando la vamos juntando. Generalmente, el blanco es el que manda en el mercado de las pinturas. Entonces, vamos juntando y llega gente que necesita pintar un muro de su casa, toma, aquí te regalamos una pintura”, detalla Vial.

Revaloriza: la empresa triple impacto que hará realidad la primera planta de RCD en Valparaíso
La planta de tratamiento y valorización de residuos de la construcción y demolición logró financiarse gracias a Doble Impacto, una plataforma que opera como crowdfunding, pero que pronto podría convertirse en banco para impulsar proyectos con sentido que no encajan en la banca tradicional.
Convencer a otros de financiar proyectos sostenibles es la noble misión de Doble Impacto, la plataforma de inversiones que logró hacer match con Revaloriza, la empresa que instalará la primera planta en Chile que se dedicará a la valorización de residuos de la construcción y demolición (RCD), en la Región de Valparaíso. El proyecto -que lidera Karen Aguilera- pretende reciclar y valorizar 120.000 toneladas de residuos de la construcción y demolición procedentes de la Región de Valparaíso en un plazo de tres años, generando un beneficio económico, social y ambiental.
Revaloriza fue la respuesta de un grupo de empresas constructoras e inmobiliarias que, junto a un equipo multidisciplinario, optó por tomar la iniciativa respecto al manejo de residuos, promoviendo la economía circular en la Región de Valparaíso y la recuperación de pasivos ambientales.
Un terreno de más de 21 mil metros cuadrados, ubicado en el sector industrial de Viña del Mar, fue el elegido para edificar la planta. “Como empresa estudiamos las ciudades que más residuos generan dentro de la región y las que más pasivos ambientales generan son Viña y Concón. Los RCD quedan dispuestos en quebradas y son un peligro por las potenciales remociones en masa”, explica la ingeniera ambiental.
Actualmente, la Región de Valparaíso genera del orden de 896.000 toneladas anuales de estos residuos, lo que la convierte en la segunda región con mayor generación a nivel nacional y, por lo mismo, foco de interés de Revaloriza que quiso tomar un rol proactivo en la solución de ese problema. “Nuestra idea es vincular a todos los actores de la cadena: constructoras, transportistas, recicladores de base, comunidad y autoridades, incluso, a la academia para poder desarrollar nuevos productos e impulsar la innovación regional, buscando ser referentes a nivel nacional”, explica la gerente general de la empresa, Karen Aguilera.
El modelo Revaloriza
En Revaloriza enseñan y capacitan a las constructoras para que logren reducir en 30% el volumen de los desechos que generan, ayudándoles a segregar en origen y a distribuir a plantas de reciclaje. Además, esta pyme ha logrado recuperar antiguos pozos de extracción de áridos (desde 2018) con tierras de excavación que, usualmente, se iban a los fondos de las quebradas.
Con su modelo de negocio triple impacto, la empresa se apega a la Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción 2035, que lanzó Construye2025 en 2020 junto a los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Medio Ambiente y Corfo, y busca solucionar un problema transversal en la industria de la construcción que, además, espera contribuir a la disminución de incendios causados por la presencia de microbasurales clandestinos o mala disposición de residuos.
Algunos de los objetivos de Revaloriza son: fomentar la reutilización de residuos, disminuir el volumen de RCD en puntos de segregación; y, por supuesto, reducir el uso del transporte, el consumo en materias primas, los costos de limpieza y los riesgos laborales. Asimismo, a Karen Aguilera la motiva la disminución de la huella de carbono, lo que espera lograr disminuyendo el tránsito de camiones, impulsando la valorización de residuos entendidos como recursos, y el uso de materias primas secundarias.
¿Por qué Doble Impacto creyó en Revaloriza? Porque, tal como explica, Gerardo Wijnant, subgerente de Impacto en Doble Impacto, la plataforma de inversiones apuesta por empresas y personas que buscan generar un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente. “Buscamos proyectos con sentido y en el camino nos hemos ido encontrando con diversas iniciativas, de inclusión social, turismo sostenible, eficiencia energética, consumo y producción sostenible, una de ellas fue Revaloriza”, señala el ejecutivo.
Doble Impacto es sinónimo de banca ética, como se conoce a las instituciones financieras que apuestan por una economía centrada en las personas y el planeta. Estas organizaciones se diferencian de la banca tradicional porque invierten en proyectos de economía real y no en instrumentos especulativos, pero también porque sus criterios de inversión se ajustan a los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” definidos por la ONU en 2015.
Por otra parte, la entidad plantea que la mayoría de las las empresas tradicionales se consideran una posición exclusivamente maximizadora de beneficios y con una visión a corto plazo, sin embargo, cada vez más se valora a las que se enfocan en otros modelos de economías que consideren el valor compartido, replanteando el sentido que las empresas tienen en la sociedad y su impacto en el medio ambiente.
Asimismo, la entidad para asegurar el control de los dineros que reciben, manejan una cuenta en un banco nacional, y no aceptan dinero en efectivo, sino solamente transferencias de cuentas nacionales, dado que la banca chilena está regulada.
“Deconstrucción”: el proceso que da nueva vida a los materiales de demolición
Iniciativa pionera busca -en línea con los principios de la economía circular- lograr un retiro minucioso y óptimo de la mayor cantidad de los materiales que componen un inmueble, reduciendo residuos y emisiones de gases de efecto invernadero.
Reciclaje, reutilización, revalorización son conceptos que cada vez están más presentes en la sociedad y los distintos sectores de la economía, pues existe conciencia de que detrás de ello existe generación de valor económico y medioambiental.
Por ello, Demoliciones H y L decidió estar a la vanguardia, incorporando el concepto de deconstrucción a sus procesos, de manera de valorizar y dar trazabilidad a los residuos de una demolición. Todo con un objetivo claro: añadir una mirada verde a los procesos, para agregar valor al derribamiento de inmuebles.
“Con la guía de Nicolás Behar de Recylink, en Demoliciones H y L vimos una posibilidad de trabajar con una visión verde, en el sentido de realizar ciertas modificaciones en los procesos de demoliciones para incorporar conceptos de economía circular”, afirma Felipe Lira, ingeniero constructor y gerente Técnico y de Administración de Proyectos en Demoliciones H y L.
Si bien la deconstrucción es un proceso que demora y encarece un poco la ejecución de demolición convencional, sus beneficios son claros: reutilizar la mayor cantidad de material posible (y certificar con Recylink, para así asociar a una reducción de CO2 y, con ello, el impacto ambiental), considerando que en Chile no existe una normativa que facilite la comercialización de escombros sólidos reciclados asociados al proceso de demolición.
Así, en la actualidad, el análisis de qué materiales son susceptibles de recuperar y reutilizar es “caso a caso”. En esta labor, la trazabilidad es clave, pues es la única forma de cuantificar dónde y qué tipo de residuos genera una demolición y en qué lugar serán dispuestos.
El proceso comienza con una auditoría de predemolición, que identifica qué componentes tiene un inmueble que se demolerá, lo que permite armar un plan de gestión ambiental. Para el éxito del proceso, explica Nicolás Behar, constructor civil asesor en este proyecto de Demoliciones H y L y CEO de Recylink, generaron una estrategia con cuatro aristas: una estructura de deconstrucción, un plan de gestión ambiental, procedimiento y programa de educación ambiental. “Todo debe ser firmado por las partes, porque establece objetivos, cómo se lograrán, quiénes estarán involucrados en cada parte del proceso”, comenta el especialista.
Este material –manuales, fichas técnicas hasta certificados de faenas y autorizaciones- son ingresados a una plataforma que guarda todo el historial del proyecto, lo que facilita encontrar la información y procesos a seguir, así como ver en gráficas los aportes de la deconstrucción.
Cómo opera
En un proyecto realizado en La Florida y que dio el “vamos” a esta nueva mirada, por ejemplo, un punto relevante era dar nueva vida a los árboles que estaban en los terrenos. Ello se logró gracias a una máquina chipeadora, que permite procesar material de diferentes diámetros, reduciendo los desechos y entregando como resultado chips de madera, los cuales fueron valorizados y reutilizados).

En este proyecto, cerca de 50 metros cúbicos de madera/ramas se convirtieron en 6 metros cúbicos de chips, que fueron entregados a un vivero de la comuna de La Reina para su reutilización en compost. Los troncos de pinos, en tanto, fueron cortados y entregados como insumos para la fabricación de tablas para piso. El mismo proceso se realizó con otros componentes como plástico, puertas, ventanas, fierro y cobre, que fueron entregados en distintos depósitos o bien, entregados directamente a personas para su reutilización.
Por ejemplo, las cerchas fueron entregadas a una persona que estaba ampliando su casa y las botellas plásticas a puntos de reciclaje específicos. “Así lo tratamos de hacer con todos aquellos materiales a los que se le pudiera dar una segunda vida. Lamentablemente, en Chile no está aún la tecnología ni la reglamentación para procesar los escombros inertes y haber obtenido un producto final comercializable nuevo, porque con eso, no me cabe la menor duda, de que del 100% de los escombros, se podría haber llegado a un 60% o 70% adicional al 20% que se valorizó”, agregó Felipe Lira.

Impacto en cifras
- 82 camiones
- 1.515 cubos
- 102 toneladas
- 20% reutilización
Con piloto RCD, UACh marca tendencia en manejo sustentable de residuos de la construcción y demolición
Con la gestión de residuos plásticos, madera, metales, vidrios, papeles y cartones entre otros materiales, se espera minimizar al máximo la generación de residuos, bajar las emisiones de C02 y contribuir al desarrollo sostenible. En este desafío la UACh se alinea con “Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035”, estrategia multisectorial implementada a nivel país.
Se estima que un tercio del total de los residuos generados en Chile corresponde a residuos de construcción y demolición, tendencia que también se aprecia a nivel mundial, posicionando a la industria de la construcción como una de las más contaminantes del planeta donde impera el modelo de economía lineal de “extraer, usar y botar”.
Exigir a las constructoras que gestionen sus residuos es un tema que recién se está impulsando en el país y que muy pocas empresas constructoras —en su mayoría de Santiago— han adoptado implementando acciones de manejo de residuos de obra en la actualidad.
Publicada en junio de 2019, la Norma Chilena 3562 establece una clasificación para residuos de construcción y demolición (RCD), contempla las consideraciones mínimas para la gestión de RCD no peligrosos que se generan en obras de construcción y demolición y los contenidos de un plan de gestión de RCD.
Adelantándose a estos lineamientos regulatorios generales la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico (DIDF) de la UACh exige a los contratistas el manejo de los residuos desde el año 2017, buenas prácticas que decidió incrementar en un plan piloto a partir del 2020. “Uno de los problemas que existe en Chile y el mundo en el manejo de los residuos en la construcción es la falta de implementación; falta llevarlo a la práctica, por lo que como Universidad y como mandantes decidimos dar el primer paso desarrollando un plan más exhaustivo y ambicioso para cooperar con nuestra sociedad y el planeta que tanto lo necesita”, dice Wilson Aravena, director de la DIDF.
Con visión de futuro, la estrategia de la UACh es un enorme paso para avanzar de manera efectiva hacia una economía circular al mejorar la gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), mediante un uso más eficiente de recursos donde prima la reducción de los elementos. “Este modelo apunta a minimizar la producción al mínimo indispensable, y cuando es necesario hacer uso de un producto, priorizar la reutilización de los elementos que por sus propiedades no pueden volver al medio ambiente”, explica.
Pero esta iniciativa va aún más allá en la búsqueda de una sociedad más sostenible. En esa dirección aspira a contribuir en la formación de los estudiantes desde una perspectiva más vivencial. “Las instituciones de educación superior también necesitan mucha infraestructura, lo bueno es que nuestros estudiantes pueden ver el esfuerzo que se realiza por liderar estos cambios. La teoría se aplica y pueden verlo in situ, complementando el trabajo que realiza la Unidad de Gestión Ambiental con fuerte participación en la academia y en el área operativa”, indica Aravena destacando los fundamentos de la Política de Sustentabilidad que guían a esta institución.
RCD en las bases técnicas de licitación
“Que mejor que liderar el cambio desde la perspectiva del mandante”, sostiene Wilson Aravena, convencido de que estas acciones irán permeando gradualmente en la sociedad. Con ese norte, los profesionales de esta Dirección diseñaron un modelo que, plasmado en el primer Plan de Residuos de la Construcción y Demolición (RCD), se incorporó a las bases técnicas de licitación que deben cumplir las empresas constructoras.
Para llevar a la práctica el Plan RCD fue elegido el Proyecto Pabellón Docente, edificio que está construyéndose en el Campus Isla Teja desde noviembre del 2020. Esta infraestructura fue sometida a altos estándares de sustentabilidad y espera obtener la certificación CES (Certificación Edificio Sustentable), tanto en diseño como en construcción.
“La implementación de la gestión y manejo sustentable de los RCD en el Pabellón Docente, Campus Isla Teja, marca un tremendo hito en los casos a nivel nacional al ser un ejemplo para las distintas instituciones educacionales y otras, en cuanto a implementar políticas de sustentabilidad”, indica Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025.

“Esta iniciativa liderara por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico de la UACh, implica un gran esfuerzo para salir de la zona de confort, y de la inercia de cómo se hacen habitualmente las cosas, a través del cambio hacia una cultura sostenible en la forma de construir y en el impacto que esto conlleva. Lo más difícil es generar el cambio, y el mandante, tiene un inmenso potencial para realizarlo”, destaca Alejandra Tapia.
Refiriéndose a los beneficios de implementar planes RCD, fue enfática en señalar que éstos no solo son ambientales. “A corto plazo, las constructoras se dan cuenta que al medir y controlar sus residuos comienzan también a ver beneficios económicos al disminuir el volumen a disponer y las pérdidas de materiales, así como también mejoran la seguridad de los trabajadores”, señala.
Acota que “sin duda, la gestión de este proyecto ha generado un sinnúmero de aprendizajes, tanto para la constructora como para el mandante, este último a través de la gestión del conocimiento, podrá enriquecer los aprendizajes de los propios estudiantes a partir de su experiencia”.
Uso eficiente de recursos
Fiel a los procedimientos del Plan RCD y al modelo de economía circular, los materiales que se consideraban residuos (o desperdicios de un proceso) y se destinaban a vertedero, ahora son valorizados a través de la reutilización y/o el reciclaje. Ver video Economía Circular en Construcción
Comprender este nuevo paradigma no es fácil y su aplicación es de largo aliento, tiempo precioso si se piensa en la emergencia climática y en las problemáticas sociales que estamos viviendo. “Todos sabemos que los cambios son difíciles y a las empresas les cuesta tomar iniciativas sin conocer resultados, por ende, es mejor que la RCD sea parte de las exigencias del mandante, de las bases especiales de licitación y del contrato”, precisó Aravena.
¿Pero cómo llevar a terreno estos conceptos? “Como es algo cultural del día a día en las obras, lo mejor es tener a un experto a tiempo completo junto a equipos multidisciplinarios que entreguen conocimiento y luego fiscalicen el cambio. Como son temáticas nuevas a nivel mundial se debe ser un evangelizador para el éxito de estas buenas prácticas” indica.
Para tal efecto, Luis Romero, ingeniero civil ambiental de la empresa constructora que ejecuta la construcción del Edificio Pabellón Docente trabaja desde el inicio de esta obra implementando acciones orientadas a la reducción de residuos que contempla el Manual informativo y de procedimientos de gestión de residuos de la construcción y demolición desarrollado por la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Físico de la UACh, junto a la NCh 3562:2019.
La separación o segregación de los residuos es una medida fundamental, por eso la disposición de contenedores es uno de los primeros cambios en el “paisaje de la obra”. Para fierros y metales, por ejemplo, la gestión de residuos tiene un reporte económico favorable para la constructora y para el mandante.
Al respecto, Romero describe el procedimiento, “internamente en la obra hay punto de acopio para metales en general y otro para fierros y latas; acopiamos chatarra, despuntes de fierro, alambres de cobre, restos de tubos de aluminio y de lo que se encontró en el terreno antes de empezar la obra de construcción. Los retira una empresa que se encarga de reciclar materiales metálicos y los valoriza de acuerdo con el tipo de metal”.
Con una dinámica parecida son tratados los residuos de madera, plástico, papel y cartón, botellas plásticas y de vidrio, escombros de hormigón y residuos orgánicos de origen vegetal. Datos preliminares indican que hasta mediados del mes de enero se habían manejado 109 kilos de plásticos; 66 kg de papel y cartón; 405 kg de madera y 3 kg de orgánicos, por citar algunos.
“Estas cifras nos tienen muy contentos como Universidad, ya que aun cuando son cantidades menores, podemos ver que el plan de RCD ha tenido efectos importantes en la obra, reduciendo al máximo los residuos generados”, dice el director de la DIDF. Como bajar los impactos ambientales es uno de los principales objetivos, actualmente se trabaja en los indicadores locales que permitirán organizar una potente base de datos para enfrentar proyectos en el futuro.
Cabe señalar que el plan piloto de la UACh también tiene una dimensión social que considera a los trabajadores como beneficiarios directos de ciertas acciones que van más allá de aumentar las plazas de trabajo en la región, ya que muchos materiales son donados para que puedan ser usados en sus propias viviendas y reciben capacitación en forma constante.

Hoja de Ruta RCD
Con objetivos similares avanza a nivel país “Hoja de Ruta RCD y Economía Circular en Construcción 2035”, iniciativa multisectorial que lidera el Comité Consultivo de la Estrategia RCD, conformado por los ministerios de Vivienda, Medio Ambiente y Obras Públicas, más Corfo y su programa Construye2025.
El documento, presentado en agosto de 2020, busca fomentar y promover la gestión sustentable de los residuos de construcción y demolición, bajo el foco de Economía Circular. “Una de sus grandes fortalezas es la articulación del sector público, privado y la academia y en ese contexto plantea metas compartidas, que dependen de la coordinación y compromiso de diferentes actores. Es en este punto donde destaca el compromiso de la Universidad Austral de Chile, ya que es imposible cumplir las metas en forma individual, por ejemplo, alcanzar al menos el 70% de valorización de los RCD al 2035”, dice la coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025.
Asimismo, valora el interés por avanzar en la inserción de la sustentabilidad en el currículum. Al respecto dijo, “existen enormes desafíos, en cómo incorporar la economía circular en las mallas curriculares, y desde el diseño de los proyectos -integrando a arquitectos, ingenieros, diseñadores, ingenieros constructores, entre otras especialidades- disminuir los residuos, desarrollar y utilizar sistemas constructivos y materiales más sustentables”.
“Existen muchas oportunidades en investigación, desarrollo e innovación para explorar en nuevos proyectos, y comenzar por la gestión sustentable de los residuos, es un gran paso”, afirma la profesional.
Economía circular y proyectos viales en Chile: un camino que se comienza a recorrer
Por: Pablo Ibáñez González, Departamento de Medio Ambiente y Territorio Dirección de Vialidad
La economía circular es un modelo de gestión que tiene por objetivo reducir tanto la utilización de materiales vírgenes, como la producción de desechos.
Artículo publicado en Revista Obras PúblicasN° 54 Octubre – Noviembre – Diciembre 2020
Introducción
El término “economía circular” se utilizó por primera vez por Pearce y Turner (1990), en su libro “Economics of Natural Resources and the Environment”, para describir un sistema cerrado de interacciones entre economía y medio ambiente.
En algunos países como Alemania y Japón, la interpretación de la economía circular está basada en el manejo de los residuos a través de la Reducción, Reutilización y Reciclaje (3R), pero usualmente el modelo va más allá de eso y se establece como la contraparte a la denominada economía lineal, donde el flujo de materiales relaciona recursos-producto-residuo.
De esta manera, el modelo aboga por utilizar la mayor parte posible de materiales biodegradables en la fabricación de bienes de consumo, los cuales son catalogados como “nutrientes biológicos” y cuyo fin es que estos materiales puedan volver a la naturaleza sin causar daños medioambientales al agotar su vida útil.
Asimismo, para el caso que no sea posible utilizar materiales eco-amigables, la idea es utilizar “nutrientes técnicos”, vale decir, componentes que faciliten su reutilización o reciclaje, reincorporándolos al ciclo de producción o la elaboración de nuevos elementos.
En Chile, a partir de la creación del Ministerio de Medio Ambiente, se profundiza la idea de desarrollo sustentable, elaborándose una serie de políticas públicas y regulaciones, dentro de las cuales se cuenta el D.S. N° 1/2013 MMA, que establece la economía circular es un modelo de gestión que tiene por objetivo reducir tanto la utilización de materiales vírgenes, como la producción de desechos. entre otros aspectos, el reporte de información y generación de residuos peligrosos y no peligrosos, la Ley 20.920/2016, que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y el fomento al reciclaje y la Norma Chilena 3562/19 que establece la clasificación y la gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
Debe mencionarse que en estos se encuentra tramitando una modificación a la NCh 163 “Áridos para morteros y hormigones”, que incorporará los áridos reciclados. De esta manera, la legislación chilena ha ido incorporando nuevos aspectos a considerar en la producción de bienes y servicios y en el manejo de los residuos que se generan producto de la realización de éstos.
En sintonía con lo anterior, el Ministerio de Obras Públicas ha elaborado lineamientos y políticas específicas, tendientes a incorporar los principios de la economía circular en sus proyectos, dentro de los cuales destaca la Política de Sustentabilidad Ambiental del MOP (2016) y la participación en la “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción, 2035”.
La Dirección de Vialidad no se encuentra ajena a este proceso y a partir del año 2017, se encuentra en un proceso de actualización del Vol. 9 del Manual de Carreteras que incorporará la sustentabilidad y establecerá criterios de economía circular en el desarrollo de las obras, ya sea como buenas prácticas o a través de requisitos normativos.
Uno de los lineamientos que se incorporará a la nueva versión del MCV9, corresponde a la “Reducción de Residuos”, para lo cual se contempla como primer paso, conocer cuáles serán los residuos que se generarán, sus cantidades y los sitios específicos dónde éstos se producirán, con el fin de aplicar medidas de minimización y gestión, determinando el costo de las mismas. Lo anterior tiene relación con la reducción en origen y es parte de la denominada “tecnología limpia”.
Adicionalmente, el MC solicitará implementar medidas de recuperación, reutilización y/o reciclaje, con lo cual se pretende lograr una reducción de los residuos y generar obras más amigables con el medio ambiente. Lo indicado en el Manual de Carreteras, se traducirá en requerimientos a los contratistas y se incluirá en las Bases de Licitación de las Obras.
Asimismo, se espera que a partir del año 2021, todas las obras MOP incorporen un Plan de Manejo para RCD, de acuerdo a la NCh 3562.
Insumos y Residuos en Proyectos Viales
Para la ejecución de un proyecto vial se requiere de una serie de insumos de construcción, los cuales dependerán de la tipología del proyecto. Los insumos directos, son fácilmente identificables a través del análisis de las partidas que conforman los requisitos y cubicaciones expuestas en las Bases de Licitación o en los proyectos de conservación.
Uno de los principales insumos de la construcción vial corresponde a los áridos, los cuales representan aproximadamente el 80% del hormigón y el 95% de los morteros y aglomerados asfálticos. En general en Chile, gran parte de los áridos utilizados para la construcción de obras viales, corresponden a áridos vírgenes, lo que implica la habilitación de pozos o extracción desde cursos de agua.
Otros insumos necesarios para la realización de proyectos viales, corresponden a imprimantes, asfalto, cemento, acero, estructuras prefabricadas, tubos de acero corrugado, HPDE, alambre, madera, pintura, señales, tachas, geotextil, etc.
Debe mencionarse que muchas veces, los materiales poseen embalajes, lo que determina la llegada a la obra de cartón, plumavit, poliestileno, madera, plástico, metal y otros tipos de envases. Por otro lado, dentro de los insumos necesarios para la ejecución de un proyecto, se cuentan todos los elementos propios del proceso constructivo, vale decir los materiales y elementos que permiten el funcionamiento de la maquinaria (aceite, petróleo, baterías, neumáticos, filtros, etc.) y el trabajo de operarios, administrativos y profesionales (comida, ropa de trabajo, EPP, agua, papel, etc.), los cuales también, en muchos casos, llegan con embalajes específicos.
Teniendo a la vista lo anterior, se entiende que se generarán excedentes de los insumos, además elementos de embalaje, que eventualmente pueden transformarse en Residuos de Construcción y Demolición (RCD).
De acuerdo a la NCh 3562:2019, los RCD provienen de la construcción de nuevos proyectos, de la rehabilitación, reparación y reacondicionamiento de obras existentes, de los procesos de preparación de terrenos y de la demolición de obras que han perdido su valor de uso o demoliciones que se generan por situaciones de catástrofe. Para el caso de los proyectos viales, el listado de residuos dependerá del tipo de obra y de sus características, atendiendo además si se trata de un proyecto de construcción, ampliación, mejoramiento o conservación. En general, las partidas relacionadas con la remoción de elementos, tendrán como resultado una serie de residuos de los materiales específicos que componen dichos elementos (cercos, defensas, aceras, obras de arte, señalización, etc.).
Asimismo, otras partidas como despeje y limpieza de faja, la excavación de escarpe, remoción de material inadecuado, excavación TNC, excavación en roca, etc., tienen como resultado principal, materiales inertes naturales y rastrojos vegetales, entre otros. Adicionalmente a lo indicado, se encuentran todos aquellos residuos, que derivan del proceso de construcción mismo, vale decir embalajes, despuntes de madera y metal, basura doméstica, baterías, neumáticos, hormigón, aceites, telas, geotextiles, restos de asfalto, etc.
La clasificación y codificación de los residuos de construcción y demolición, puede observarse en el Anexo A de la Norma Chilena NCh3562. De acuerdo a dicha clasificación y a las características de los proyectos viales, puede visualizarse que muchos de estos residuos, son elementos que pueden ser revalorados con tecnologías disponibles y que no requieren demasiado trabajo para ello, siendo fundamental la selección y clasificación para su posterior recolección y uso.
Lineamientos para la implementación de la Economía Circular en la Dirección de Vialidad
Teniendo a la vista que la economía circular nace como una alternativa al sistema lineal de producción y se plantea como una forma de atacar los problemas de una manera económicamente viable, se reconoce que la aplicación de ésta, generará nuevas dinámicas sociales y técnicas, desarrollando una producción y consumo responsable. De esta manera el sistema conserva y optimiza el uso de los recursos utilizados en cada proceso y cada etapa de vida del material (Fundación Basura 2017).
De acuerdo a la Fundación Hellen MacArthur (citada en CORFO, 2020), existen tres principios en la Economía Circular.
Principio 1: Preservar y mejorar el capital natural, controlando las existencias finitas y equilibrando los flujos de recursos renovables.
Principio 2: Optimizar los rendimientos de los recursos, haciendo circular productos, componentes y materiales en uso con la mayor utilidad en todo momento, tanto en ciclos técnicos como biológicos.
Principio 3: Fomentar la efectividad del sistema al revelar y diseñar externalidades negativas, al agua, el aire, el suelo y la contaminación acústica, cambio climático, toxinas congestión, y efectos negativos para la salud relacionados con el uso de recursos.
Estos principios generales de la economía circular, pueden resumirse en dos grandes lineamientos tendientes a la incorporación de la economía circular en los proyectos de la Dirección de Vialidad.
1. Diseño ecoeficiente: Corresponde al diseño del proyecto propiamente tal, el cual puede incorporar desde su concepción, materias primas recicladas (pavimento, acero, neumáticos, etc.) además de trazados que minimicen la necesidad de áridos u otros elementos.
2. Gestión de Residuos: Conocer y cuantificar los insumos y residuos que generará un proyecto, permitiendo minimizar los insumos y embalajes o clasificarlos de manera efectiva, segregando los que pueden ser reutilizados en la obra y seleccionando los que pueden ser reciclados para otros usos.
Estos dos grandes lineamientos engloban una serie de actividades pre-constructivas (diseño) y constructivas, estableciendo aspectos a considerar en el desarrollo de éstas, lo que implica la incorporación de requisitos de sustentabilidad en las bases de concurso y bases de licitación de los contratos.
Debe mencionarse que el año 2020, se publicó la “Hoja de Ruta RCD Economía Circular en Construcción, 2035”, la cual establece una serie de Ejes Estratégicos, dentro de los cuales se cuenta el Eje 2, que pretende Fomentar en Licitaciones Públicas la Gestión Sustentable de los RCD con foco en Economía Circular en Construcción.
Específicamente dentro de las acciones de dicho eje estratégico se cuenta la acción 6, que promueve el “uso de áridos reciclados en obras viales rurales y urbanas, así como en infraestructura y edificación.” Cabe destacar que las técnicas de reciclaje de pavimentos (asfalto espumado, pavimentos con caucho reciclado y RAP), se encuentran incorporadas dentro del Manual de Carreteras desde los años 2002, 2015 y 2017, respectivamente, por lo que son técnicas validadas técnicamente en estos momentos.
De acuerdo a lo indicado, en la actualidad se encuentran los elementos necesarios, para comenzar un trabajo sistemático que permita desarrollar diseños más amigables y gestionar adecuadamente los residuos de las obras.
Esto permitirá realizar un esfuerzo guiado y coordinado, pasando desde los proyectos piloto y buenas prácticas, generadas hasta la fecha, a un trabajo sistemático, tendiente a generar proyectos más sustentables.
Ejemplo de Buenas Prácticas
A continuación se presentan algunos proyectos desarrollados por la Dirección de Vialidad, donde se han implementado medidas asociadas a Economía Circular. Si bien a la fecha el reciclaje de pavimento y embalajes, la reutilización de elementos en desuso y otras medidas propias de la economía circular, no forman parte aún de una política nacional de la Dirección de Vialidad que privilegie esta visión, en los siguientes ejemplos se demuestra cómo a través de diversas iniciativas (proyectos piloto, gestiones internas, proyectos de conservación e iniciativas de contratistas, entre otras), se han logrado implementar soluciones innovadoras, que han mejorado la gestión ambiental y disminuido la generación de RCD.
a) Reciclaje de Pavimento Diversas obras de la Dirección de Vialidad han efectuado reciclaje de pavimento (pavimento espumado, mejoramiento de base).
En la Región de Antofagasta el año 2011 se efectuó la reposición de la Ruta 5 entre los Km. 1.059 al 1.307, mediante reciclado del pavimento existente con asfalto espumado y una nueva carpeta de asfalto.
En la Región de Valparaíso, el año 2019 se reutilizaron materiales de los procesos de conservación de la Ruta 68, en la pavimentación de caminos secundarios. Otros proyectos de conservación donde se ha efectuado reciclaje de mezcla asfáltica y estabilización con asfalto espumado, son los siguientes:
● Conservación Camino Básico Ruta A-31 Km. 25 al Km. 47, por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota, 2020 (en desarrollo)
● Conservación Camino Básico Ruta A-31 Km. 47 al Km. 77, por Sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota 2020 (en desarrollo)
Conservación Red Vial, Conservación Periódica Ruta A-27, Sector San Miguel de Azapa Punta de Cabuza, por sectores, Provincia de Arica, Región de Arica y Parinacota (2018)
● Conservación de la Red Vial Comunal Ruta 90 por Sectores, Comuna de Marchigue, Provincia de Cardenal Caro, Región de O’Higgins. (2018)
● Conservación de la Red Vial Comunal Ruta I-62-G, Por Sectores Comuna de Litueche, Provincia de Cardenal Caro, Región de O’Higgins. (2018)
● Conservación Ruta A-665, Sector la Huayca -Pica, Dm. 30,000 al Dm. 53,330, Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá. (2017)
Para el caso de mezclas asfálticas que incorporan RAP (pavimento de asfalto reciclado), se cuentan los siguientes proyectos asesorados por el LNV:
● Mantenimiento de Pavimentos Concesión Camino Santiago – Colina – Los Andes
● Concesión Américo Vespucio Oriente, Tramo: Avda. El Salto – Príncipe de Gales
● Concesión Sistema Oriente Poniente – Prolongación Costanera Norte, entre Puente La Dehesa y calle Padre Arteaga (Obra PLD-PA) – Etapa 2 del Programa Santiago Centro Oriente.
b) Uso de neumáticos en desuso (caucho) en Mezclas Asfálticas
En algunas obras de la Dirección de Vialidad se han incorporado tramos de prueba de 500 m, para observar el comportamiento de las mezclas asfálticas con caucho.
● Reposición RUTA G-184, sector el Noviciado, tramo Km. 0,007 al Km. 5,400 Comuna de Pudahuel, Provincia de Santiago, Región Metropolitana.
● Mejoramiento Ruta F-50, Lo Orozco Quilpué, Km 17.578 al Km 29.498, Región de Valparaíso
● Reposición Ruta E-46, Catapilco – La Laguna, Región de Valparaíso
c) Uso de barreras metálicas y prefabricadas de hormigón en desuso para la construcción de muros de contención
Esta iniciativa desarrollada por la Dirección de Vialidad de la Región de Valparaíso, consistió en evaluar los materiales en desuso y buscarle nuevas alternativas de uso, con lo cual pudieron efectuarse una serie de obras que redujeron significativamente los costos de inversión. De esta manera, las defensas camineras metálicas y de hormigón, fueron utilizadas para fines distintos a los originales, manteniendo un funcionamiento adecuado.
d) Reciclaje de Cartones (embalajes)
En el contrato “Diseño y Construcción Puente Chacao” actualmente en ejecución, el Contratista (Consorcio Puente Chacao) ha implementado un procedimiento de selección de los cartones de embalaje de diferentes materiales de construcción, de oficina y alimentos, con el fin de reducir la generación de residuos y sus efectos ambientales.
En este caso, los cartones son entregados a una empresa dedicada al reciclaje, que cuenta con resolución sanitaria y cuya misión es reducir la cantidad de residuos y reutilizar dichos materiales.
e) Reciclaje de acero
En la Región de Los Lagos, en el año 2007, durante la reposición del Puente Pilmaiquén, se efectuó la demolición del antiguo puente ferroviario, el cual incluyó el rescate de las enfierraduras y su posterior venta. Por su parte en el contrato “Diseño y Construcción Puente Chacao”, el contratista efectúa la recolección de los despuntes de acero, señales en mal estado, alambres, etc., los cuales son tratados como chatarra y ofrecidos a recicladores de la zona. Con esto se dinamiza la economía, se disminuyen los RCD y se obtienen beneficios económicos del manejo adecuado de los Residuos.
f) Alternativas Pavimentos en Estudios de Ingeniería Para los Estudios de Ingeniería que se refieren a reposición de pavimento y que no implican cambios de trazados importantes, en varios casos se ha efectuado un análisis de alternativas de pavimento que incluye el reciclado de éstos. Si bien esta medida, no se efectúa para todos los proyectos, en los casos donde se ha visto la posibilidad de realizar un rescate de los áridos o pavimentos, se ha solicitado a los consultores, efectuar los análisis respectivos.
Conclusiones
Actualmente, la Dirección de Vialidad se encuentra avanzando hacia la incorporación de la Economía Circular en sus obras, para lo cual ha implementado una serie de iniciativas, las cuales han tenido buenos resultados y han contribuido con un adecuado manejo ambiental. Buena parte de estas iniciativas provienen del mundo de la Conservación, lo cual ha permitido a esta área de vialidad, avanzar de manera más rápida que otras, implementando innovaciones tendientes al reciclaje de pavimentos y áridos.
Por otra parte, para el caso de los proyectos de construcción, los avances se han centrados en la realización de tramos piloto y en las condiciones operativas de la ejecución de las obras, vale decir en la reducción y manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición.
De esta manera se establece, que si bien la Dirección de Vialidad ha avanzado en la incorporación de los conceptos de Economía Circular en sus proyectos, esto aún no se transforma en una política nacional que abarque la totalidad del ciclo de vida de los proyectos.
Se espera que con la nueva versión del MCV9 y Bases de Licitación, esta temática pueda transformarse en un esfuerzo sistemático, que asegure el adecuado manejo de los RCD y contribuya a la generación de proyectos más sustentables.
Esto permitirá favorecer la implementación de técnicas de reciclaje ya incluidas en las actuales versiones del MC, permitiendo su incorporación a las diferentes fases del ciclo de vida de los proyectos viales.
Fuente: Revista Obras Públicas
Gestión de residuos en la construcción del aeropuerto de Santiago permite potenciar la reducción de emisiones de CO2
Más de 228 mil kilos de madera, 32 mil kilos de cartón y más de 1.000 kilos entre latas y botellas plásticas, son algunas de las impactantes cifras de reciclaje que ha logrado el consorcio a cargo de la ampliación del principal terminal aéreo del país.
Junto con proponer un diseño basado en BIM, que favoreció el trabajo colaborativo en una mega obra de ingeniería como es el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, el consorcio Vinci Construction Grands Projets – Astaldi, complementó su oferta con un completo programa de gestión de residuos en obra. Mandatado por el Ministerio de Obras Públicas, el proyecto de más de 250.000 m², no solo duplicaría la capacidad de acoger pasajeros, también generaría una gran cantidad de residuos en su construcción, pero CJV tenía un plan preparado desde el inicio.
En su Resolución de Calificación Ambiental, el consorcio presentó un programa de gestión sustentable que aplicaría a la empresa y a todas las contratistas durante la construcción del proyecto, con la visión de reducir las emisiones directas de carbono en 40% antes de 2030, respecto al 2018. En una entusiasta conversación con Alejandra Tapia, coordinadora de Sustentabilidad de Construye2025, la encargada de medioambiente de Vinci Construction Grands Projets – Astaldi, Carolina Véliz, explicó el camino recorrido en la gestión de residuos del aeropuerto.
La propuesta de economía circular de Vinci Construction Grands Projets – Astaldi buscaba proteger los recursos, reforzando la oferta de materiales reciclados y valorizando los residuos, en un contexto de respeto al medio ambiente, reduciendo el consumo de agua, previniendo la contaminación acústica y con un enfoque de cero pérdidas netas.
“En residuos, hacemos la gestión para el reciclaje de algunos elementos como metales; madera, con acopios en varios puntos de la obra, la que se utiliza para la generación de energía; reciclaje de cartón, que se retira mensualmente de la obra; y puntos de acopio para reciclaje de latas, botellas y polietileno expandido que una empresa usa para generar pintura vial”, explica Carolina Véliz.

Mejor segregación, más reciclaje
Han sido cerca de dos años trabajando fuertemente, no solo en estas acciones, sino también en la concientización sobre la adecuada gestión de residuos. De hecho, en septiembre, hicieron una serie de charlas para incentivar el reciclaje y mejorar la segregación de residuos. Además, en una jornada dedicada al medio ambiente, la empresa dispuso un buzón de ideas, para que los trabajadores pudieran presentar soluciones susceptibles de ejecutar en la obra. De ellas, se preseleccionaron alrededor de 40, que están en evaluación.
“Con gestión del cambio, reforzamos los mensajes para que la gente se de cuenta del impacto que genera no segregar y que no solo se aplica esto en una obra, sino que también se puede aplicar en el futuro”, señala Stephane Chaing, gerente de Logística & Lean de Vinci Construction Grands Projets – Astaldi. La importancia de gestionar los residuos, según el profesional, radica en la presión que imponen los accionistas para cumplir con el Acuerdo de París y en tener que llegar, a 2050, con una generación de CO2 que sea igual a cero, compensado. “Este año hay un concurso en todas las filiales de Vinci para incentivar nuevas ideas que sean replicables en varias obras”, dice. Junto con los resultados económicos, en CJV, valorizan la reducción de la huella de carbono como un criterio más. “Tenemos la ambición de que sea parte del ADN”, explica Chaing.
Gracias a los grandes volúmenes de material, destinados a reciclaje -en una obra en la que priman el hormigón y el metal- se calcula una reducción de 230 toneladas de CO2, es decir, “un 3,1% del total de emisiones generadas solo por residuos”, comenta la encargada de medio ambiente del consorcio. Lograr la segregación en obra ha sido un desafío diario, donde el cambio de mentalidad ha sido fundamental.
“Quizá los protocolos han tenido que adaptarlos a la realidad chilena. Eso lo veo súper positivo, porque no son procesos de tecnología grande sino de cambio de mentalidad. Aportan una visión, una política de reducción de huella de carbono. El aeropuerto es un espacio gigante, con varias áreas y se destaca el orden, se ve un despeje del área”, destaca Joaquín Cuevas, especialista en el manejo de Residuos y Medio Ambiente, quien apoyó a la empresa en las jornadas.
Según Cuevas, el futuro -en este ámbito- es prometedor, pues la gestión del residuo en Chile debiera generar nuevos puestos de trabajo. “Las empresas, así como tienen prevencionista de riesgos, debieran tener un jornal de aseo y reciclaje”, enfatiza.

Reducción por diseño: eliminación de residuos y potenciales de proyecto
En un taller de la Escuela de Arquitectura UC, un grupo de tesistas investigó los potenciales proyectuales de la reducción de residuos en edificios, considerando las etapas de construcción, ocupación y demolición. En él vieron que la independencia total de las capas constructivas evita una generación de residuos innecesarios, entre otras conclusiones.
El sector construcción es el mayor generador de residuos, con una participación que varía entre el 23% y el 34% en el período 2000-2009 respecto al total de residuos generados por el país (fig. 1), unas 5.7 millones de toneladas de las 16.9 millones de toneladas generadas en total (Conama, 2010).
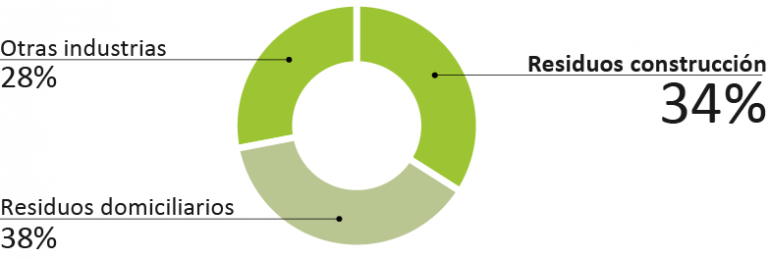
Figura 1. “Producción de residuos por sector”. En base a MMA, 2012. Cap. 3: Residuos.
Al mismo tiempo, en la tríada Reducción, Reutilización y Reciclaje de materiales, componentes y residuos de la construcción, la prioridad conceptual de las estrategias de Reducción y Reutilización se ve opacada por el predominio de las estrategias de Reciclaje, tanto en la investigación académica como en la práctica (fig. 2). Sin embargo, dentro del proceso de producción es la etapa de diseño la que permite abordar la reducción de residuos de la manera más integral, considerando todas las etapas del ciclo de vida.
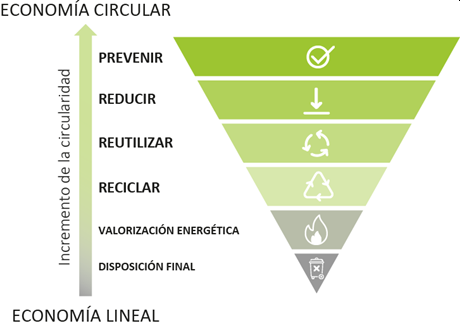
Figura 2. Jerarquía de procesos de Prevención de Residuos
La lógica misma de la construcción ofrece un abanico lo bastante amplio de alternativas que van desde la recuperación de barrios y la reutilización de edificios en desuso, la recuperación de ruinas, hasta el reciclaje de materiales o escombros para ser incorporados nuevamente en un ciclo de producción de materiales de construcción.
En el Taller de Investigación y Proyecto “Reducción por Diseño: Eliminación de Residuos y Potenciales de Proyecto”, un grupo de tesistas del Magister en Arquitectura Sustentable y Energía (MASE) de la Escuela de Arquitectura UC, supervisados por los profesores Renato D’Alençon y Macarena Burdiles, investigaron los potenciales proyectuales de la reducción de residuos en edificios considerando las etapas de construcción, ocupación y demolición. Los conceptos de economía circular y las herramientas de análisis de ciclo de vida fueron el marco conceptual en la investigación y en la elaboración de una propuesta de proyecto, para definir estrategias, evaluar el desempeño y elaborar el diseño. El grupo de tesistas estuvo integrado por Marjorie Barros, Keren Codriansky, Luciano Lizana, Andrea Pérez candidatos a Título de Arquitecto y Grado de Magíster, y Elizabeth Zegarra candidata a Grado de Magíster.
Los trabajos investigaron la correspondencia de las estrategias de Reducción de Residuos de la Construcción y la etapa de Diseño Arquitectónico como concepto central para discutir críticamente y elaborar proyectualmente el rol de la arquitectura en este escenario, considerando todas las etapas que componen el ciclo de vida: diseño, construcción, ocupación y desmantelamiento.
La investigación “Flexibilidad y Deconstrucción para la Reducción de Residuos de Construcción: Capas Constructivas de los Sistemas en Madera” de Keren Codriansky apuntó a estudiar el impacto que tiene el diseño de un proyecto de arquitectura a partir de su sistema constructivo en la generación de residuos, analizado dentro de una escala temporal.
El estudio analiza el impacto que tienen los diferentes ciclos de vida de las capas constructivas de un edificio y su relación con la generación de residuos en todas las etapas de su existencia: construcción, uso y demolición para sistemas constructivos en madera. Con este objetivo, se cubican los residuos generados en cada etapa del edificio de un modelo base, diseñado según parámetros estándares de construcción en madera, analizando las capas que mayor cantidad producen y las causas de esta problemática, que incluyen uniones, durabilidad material, interferencia de ciclos de vida, entre otros.
Las conclusiones apuntan a que la independencia total de las capas constructivas evita una generación de residuos innecesarios, aumentando la flexibilidad de la construcción tanto estructural como programática, prolongando los ciclos de vida de sus partes y piezas, y permitiendo el desarmado parcial o total de la construcción.
La investigación “DECONSTRUCCIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL: Diseño de módulos de albañilería para reutilización off-site en Nuevo Barrio Yungay” de Andrea Pérez explora los límites de la reutilización material en edificios existentes con riesgo de demolición con el fin de reducir los residuos generados en la construcción, buscando mediante diferentes prototipos de deconstrucción incluir su material dentro de una economía circular y rescatando no solamente el material, sino que también la comprensión de técnicas pasadas para poder preservarlas.
Específicamente se analiza la deconstrucción del patrimonio industrial en torno al Ex Ferrocarril Circunvalación Santiago, mediante el diseño de prototipos de desmantelamiento en un sistema constructivo de albañilería confinada.
La investigación explora diferentes hipótesis de desmontaje y prototipos para el desmantelamiento de edificios industriales, buscando la posibilidad de diseñar módulos de fácil montaje y desmontaje, y la aplicación de estos módulos en la rehabilitación de otros edificios existentes, con el fin de rescatar patrimonio industrial de alto valor local y poner en práctica el uso de los prototipos propuestos para diferente aplicaciones: muros exteriores, divisiones internas y fachada.
“Construye sustentable”: el proyecto que llevó a la constructora EBCO a reducir en un tercio sus residuos
Con sensibilización, organización y revalorización, no sólo se redujeron los residuos de la construcción en 30%, sino que también lograron valorizar al menos el 15% de ellos.
Hace un año, comenzó a gestarse el proyecto “Construye Sustentable” de EBCO, que está cambiando la cultura y la forma en que se gestionan los residuos. La primera etapa, explicó Patricio Bravo, coordinador de Gestión en la Gerencia de Obras de la constructora, fue sensibilizar. “Generamos la instancia para reunirnos con los gerentes de obras y poder explicarles lo que estaba pasando en el mundo en cuanto a los impactos medio ambiente”, recordó.
Según el ingeniero especializado en gestión Lean, la industria de la construcción abarca un gran trozo de la torta nacional de generación de residuos: 34%. Con esa dura realidad al frente, el equipo a cargo del proyecto cotejó las obras de EBCO y revisó 87 obras terminadas, para calcular el índice de generación de escombros por metro cuadrado, que resultó ser 0,26%.
Además, se calcularon los volúmenes de hormigón: “nos dimos cuenta que por cada dos edificios, generábamos el equivalente a un edificio en volumen escombros, es decir, 0,5 metros cúbicos por metro cúbico de hormigón”, detalló Patricio Bravo, que lideró el desafío de bajar esa cifra.
Por ello, lo primero que hicimos fue comprar carritos y, así, entre dos personas podían llevar 500 kilos sin mucho esfuerzo. Luego, armamos un equipo multidisciplinario, en el que participaban el área de obras, la de prevención, la de asuntos corporativos y el área de capacitación”, comentó el coordinador de Gestión en la Gerencia de Obras de EBCO.
La meta era alcanzar 150 obras y llegar a 0,18 metros cúbicos de escombros por metro cuadrado. “Según nuestros estudios estábamos en 0,26. También queríamos darle un espacio a la valorización de al menos un 15%. Sin embargo, había un objetivo más grande: ayudar a que esto permee a toda la industria”, sostuvo Bravo.
Control de materiales
El camino implicaba mejorar la gestión de bodega, lo que no solo disminuía la generación de desechos, sino que, además, facilitaba el ahorro de cerca de 100 millones de pesos. “Nos propusimos hacer un buen control de los materiales y comprar lo estrictamente necesario; hicimos un instructivo con todos los pasos del proyecto, enfocados en el reciclaje; y enseñamos cómo armar los puntos limpios”, afirmó el especialista en Lean.
Durante las capacitaciones se definieron roles que conversaran con los distintos perfiles y, además, se confeccionó un listado de recicladores en el que se detallaban sus características. “A veces hay obras en las que sobran materiales y se dejan en otras donde hay espacio, pero cuando éste tiene que desocuparse, muchas veces terminan desechándose”, aseguró Patricio Bravo. Para evitar este desperdicio de recursos, en EBCO armaron una plataforma que publica los materiales que están disponibles, informa el estado en que se encuentran y conecta la oferta con la demanda, entre las 150 obras de la empresa.
En este aspecto, Fernanda Aguilera, encargada de Control de Gestión de Ebco, hizo hincapié en el ahorro que representa el solo hecho de hacer un control de los materiales. “Hay un personaje que debe llevar el material al recinto donde se va a utilizar y después volver a bajarlo, eso tiene un costo asociado. Nos ahorraríamos un 30% más si pudiéramos hacer una gestión de bodega, es decir, si saliera realmente el material que se va a utilizar en la obra”, señala.
Ahora, pese a la complicación que podrían enfrentar las empresas debido a la gran cantidad de materiales en la bodega, finalmente los ahorros son muy altos y, “efectivamente, podríamos generar menos escombros, porque el material que está dando vueltas generalmente se destruye”, dice la ingeniera en Construcción Civil.
Pero este no es el fin de la historia, el equipo de gestión reconoce que hay camino por recorrer, por lo que continuará sensibilizando a los colaboradores, reforzando la entrega de información y capacitándolos, así como disminuyendo aún más la generación de residuos y desechos.
Economía circular: reutilización de pavimentos en los aeropuertos
La eficiente gestión de residuos en los aeropuertos de Iquique y Arica abrió la puerta para la incorporación del ítem RCD en futuras licitaciones, como la del Aeródromo de Tobalaba. Allí, se espera lograr la reutilización de hasta un 85% del material que suele terminar en un botadero.
El árido es el segundo recurso más utilizado después del agua. Para la construcción es un bien preciado y muy necesario, pero genera mucho residuo y, además, podría agotarse. Por eso, la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha tomado cartas en el asunto. En el aeropuerto de Iquique, importantes volúmenes de material se iban al botadero, pero hoy, se reutilizan. Lo mismo sucedió en Arica, donde se utilizó material fresado reutilizado.
“Lo que hicimos con ese material fue ponerlo de una cierta forma, con una cierta técnica y en la resa que es una zona que está posterior al umbral, donde el avión, en caso de tener un aterrizaje largo, tiene la oportunidad de frenar y que el material de allí no esté tan compactado, para que no pueda seguir hacia al infinito”, explica el jefe del Departamento de Proyectos de la División de Infraestructura Aeroportuaria de la Dirección de Aeropuertos del MOP, Walter Kaempfe.
La gestión de residuos en el terminal aéreo implicó sacar la carpeta asfáltica y reutilizar todo el material que iba a ir a botadero, inyectándole un estabilizador. Los resultados fueron alentadores: “Se deformó la mitad, lo que nos ratifica que la técnica de reciclar material, además de un componente ambiental, puede tener una componente técnico muy fuerte”, detalla Kaempfe.
Una técnica constructiva se divide en parámetros ambientales que, al final, son desechos: formación de ozono, contaminación del agua y del aire, y va comparando un patrón. Luego de haber medido una nueva técnica por tres años, que fue aprobada por la Dirección de Aeropuertos, entre el 17 de enero y el 17 de febrero de 2020, se licitó la conservación del Aeródromo de Tobalaba, donde la autoridad espera que toda la pista, las calles de rodaje, se hagan sin tener que llevar material al botadero.
Menos áridos, menos basura
“Vamos a ahorrar un 86% de material, que vamos a reutilizar, evitando que el 85% se vaya al botadero. Y vamos a disminuir la producción de árido, de la carpeta a intervenir, del orden del 31%. Eso es lo que respecta al paquete estructural de un pavimento, ya sea de hormigón o de asfalto”, asegura el jefe del Departamento de Proyectos de la División de Infraestructura Aeroportuaria de la Dirección de Aeropuertos del MOP.
Cuando el terreno es de mala calidad, los especialistas deben estabilizar y, luego, construir para evitar reemplazar todo el material que termina siendo desecho. Pero, la reutilización de material con técnicas de economía circular está cambiándolo todo. “El tramo de prueba que hicimos en Iquique, lo realizamos hace tres años. Es muy temprano para poder sacar esa conclusión, pero tenemos expectativas sobre lo que hicimos, estamos colocando una base”, afirma Walter Kaempfe.
Caso Metalpol, RC Tecnova: Sustentabilidad y Productividad en la Construcción
Todas las industrias han ido avanzando hacia la automatización, digitalización e innovación, pero ¿qué pasa con la construcción? ¿Cómo podemos innovar? ¿Cómo podemos ser más sustentables y productivos? Esas son las primeras interrogantes que surgen desde el sector, ya que esta es una industria que no ha sido abordada intensivamente desde esta arista.
La industrialización de la construcción, para ser más sustentable y productiva, es un paso que hay que dar y bien lo sabe Cristian Rivadeneira, quien decidió dejar la estabilidad de su trabajo para emprender una aventura hace 5 años atrás. Así fue como nació RC Tecnova, empresa de fabricación de sistemas constructivos sustentables para el sector de la construcción y que forma parte del Consejo de Construcción Industrializada de Construye2025.
RC Tecnova combina materiales de alta calidad técnica, como el acero galvanizado y el poliestireno expandido (EPS), para el desarrollo de sus paneles modulares, además de la creación de revestimientos sostenibles, como morteros elastómeros y corcho proyectado orgánico para fachadas y techo.
La combinación de estos materiales es el “Metalpol”, producto que ofrece una mayor resistencia, menor peso y que no tiene puentes térmicos, con los cuales mediante un proceso industrializado se fabrican paneles para muros, losas y techos, con los que se pueden realizar ampliaciones, construir casas, conjuntos habitacionales e incluso, tabiques y fachadas para edificios de gran altura.
Con el proyecto Valle Noble de Concepción, demostraron que tienen una capacidad de gestión e industrialización altamente competitiva, logrando realizar la entrega de 184 casas prefabricadas en dos meses, realizando 3 entregas semanales de 24 casas. La constructora de este proyecto inmobiliario solo tuvo que armar las viviendas, sin mayores residuos de obra.
Por su parte, la empresa se preocupó de capacitar a los choferes que trasladaban las casas de Metalpol; a los bodegueros; a las cuadrillas de trabajo para que supieran retirar los materiales que correspondían; a los subcontratistas, y también realizó un seguimiento permanente de la obra. “Tenemos la virtud de haber primero desarrollado un sistema constructivo y luego, un proceso productivo para prefabricar las partes y piezas que lo componen, con tecnología propia”, asegura Rivadeneira.
 Construcción sustentable
Construcción sustentable
Gracias a esta innovación, se contribuye directamente a la construcción sustentable por medio de dos áreas: eficiencia constructiva y mejor aislación térmica, basados en la creación de un sistema que permite generar ahorros importantes en eficiencia energética y plazos en la ejecución de obras.
Asimismo, aumenta la productividad, porque se necesita menos tiempo de construcción, hay ahorro energético, excelente comportamiento sísmico, resistencia a la humedad, aislación acústica y disminución del servicio postventa, ya que se trata de productos de alta calidad y eficiencia, además de contar con certificación de fuego desde F30 a F180 para sus muros, inédito para este tipo de material y en espesor estándar.
El usuario final también puede ver los beneficios de este producto, desde que los tiempos son un 50% menor con respecto a la construcción tradicional, hasta el ahorro que se produce en calefacción en las temporadas de invierno, gracias a las propiedades aislantes del producto. Según Cristián Rivadeneira, las viviendas construidas con este material son 80% más eficientes energéticamente con respecto al sistema constructivo tradicional, lo que hace que el consumo en calefacción se haya reducido entre 50 y 60%, sobre un gasto habitual durante meses de invierno.
De Chile para Latinoamérica
En Chile, ya se están realizando proyectos inmobiliarios con este producto en distintas partes del país, como en La Serena, Valparaíso, Santiago y Concepción, con tiempos de despacho que no superan las 8 horas.
Luego de cinco años trabajando y posicionando el Metalpol a nivel nacional, obteniendo buenos resultados en diferentes tipos de construcción, la empresa buscó nuevos mercados donde estar presente, exportando la “receta” del material y las máquinas propias de RC Tecnova a Ecuador, donde ya están trabajando en proyectos concretos, a través de un royalty. Además, cuentan con el apoyo de ProChile, que les otorgó la certificación “Marca Chile” y tienen planes de exportar próximamente a Perú y Colombia.
Material completo
Con sus propiedades únicas y la inversión en innovación, el Metalpol logró cumplir con los más altos estándares de seguridad y resistencia. Aislación térmica, acústica, resistente al fuego e industrializable son características que lo han llevado a ser parte de grandes proyectos inmobiliarios dentro de Chile y en Ecuador.
Además de estas cualidades, el Metalpol responde a las diferentes necesidades de los clientes, ya que al ser un producto que se industrializa, se pueden fabricar diferentes medidas y espesores. También lograr una resistencia única, alcanzando la mayor resistencia al menor peso.
Datos para recuadro:
Empresa: RC Tecnova
Producto destacado: Metalpol(R)
Proyecto destacado: Valle Noble, Concepción
Otros involucrados: Inmobiliaria JCE, Constructora RTA
Capacidad productiva actual: 100 casas de 120m2 por mes
Adelchi Colombo: “Para potenciar la construcción industrializada, es clave la formación de capital humano”
¿En qué nivel está la construcción industrializada en Chile?
Se está avanzando probablemente poco respecto del estándar mundial que ofrece muchas más posibilidades de las que hemos recogido en la industria local. Ello se debe a que se trata de un proceso lento y a que el sector de la construcción involucra proyectos acotados en el tiempo, que implican la formación de un equipo humano que no necesariamente seguirá trabajando luego de manera integrada. Entonces, cuesta mucho atesorar el tema colectivo.
¿Es fácil visualizar las ventajas de este sistema?
La construcción industrializada es un proceso natural, porque tiene directa relación con el aumento de diversos factores, como la productividad y la especialización. Creo que la industria de la edificación y de la construcción en general, tienen que transitar por este camino.
En cuanto a las ventajas de este sistema, no siempre es fácil palparlas, ya que se trata de un proceso, con un costo de por medio, donde los resultados no son instantáneos. Para que la construcción industrializada y la prefabricación funcionen adecuadamente, se debe lograr integrar a todos los actores involucrados. Bajo este concepto, la etapa del diseño es fundamental; la revolución más importante en este tema reside en la planificación, que requiere mucho más tiempo y un expertise que nuestros diseñadores aún no tienen.
 ¿Cuál ha sido la experiencia de Inmobiliaria Manquehue en este tema?
¿Cuál ha sido la experiencia de Inmobiliaria Manquehue en este tema?
Creo que hemos sido pioneros en lo que es la construcción industrializada, lo que constituye un desafío enorme. Esto lo hemos logrado gracias a las relaciones estratégicas que mantenemos con algunos proveedores, porque este proceso no se puede llevar a cabo solos; hay que hacerlo integrando equipos de trabajo en una cadena de valor. En Inmobiliaria Manquehue, hemos podido dar pasos en esta línea y formar una alianza que nos ha permitido estar en un proceso de producción industrializada, prefabricada e, incluso, robotizada.
¿Qué hace falta para potenciar la industrialización en la construcción?
Los desafíos pendientes son muchos, destacando, entre ellos, el de la formación de capital humano. En este tipo de “revolución” se requiere que en la fase de diseño, los diseñadores tengan un conocimiento que hoy muchos no poseen y que es difícil adquirir en forma rápida. Hoy un diseñador debe saber construir; no puede proyectar algo que no sabe cómo se ejecuta. Entonces, ya no solo hay que estar pensando en volúmenes, sino que también en cómo los voy a producir, segmentar e integrar después.
¿Cómo es el nivel de innovación en Chile en este ámbito?
En Chile se innova y, probablemente, en comparación con otros países de Latinoamérica, no estamos tan mal; pero si nos evaluamos en relación a la realidad de países desarrollados, obviamente estamos muy atrás.
Sin embargo, se están haciendo cosas interesantes. Ahora bien, innovar siempre es un esfuerzo, una inversión y un riesgo. Nosotros conocemos historias de innovación exitosas, pero también hay muchas otras que no prosperan.
En todo caso, soy optimista; pienso que se está innovando, y actividades como Expo Construcción Industrializada 2018 muestran justamente eso. Creo, además, que la tecnología BIM es el núcleo aglutinador de temas como la prefabricación, pues es la gran herramienta asociada a este concepto.
 ¿Existe buena disposición a incorporar innovación en los proyectos?
¿Existe buena disposición a incorporar innovación en los proyectos?
Es variable, ya que mientras algunos son muy cautos y prefieren innovar “sobre seguro”, es decir, optan por esperar y ver primero los resultados de la competencia, otros están dispuestos a asumir más riesgos. Ambos estilos tienen pros y contras, pero, en definitiva, alguien tiene que “tirarse primero a la piscina” y si le va bien, otros le copiarán, pero mientras tanto, por algún tiempo logra sacar ventajas competitivas.
Por eso, existen estímulos de financiamiento, como por ejemplo, algunas líneas de Corfo, orientadas a apoyar las decisiones de vanguardia, justamente porque son las más riesgosas, pero que cuando son exitosas, son las que impulsan los cambios. La innovación siempre es un riesgo, pero es un desafío muy estimulante.
Industrialización de calidad: la apuesta de Martabid por la mejora continua de sus procesos y viviendas
Por Alejandra Tapia Soto, Coordinadora Técnica de Construye2025.
Al alero del programa Construye2025, impulsado por Corfo, se ha formado el Consejo de Construcción Industrializada (CCI), cuyo objetivo es “promover el desarrollo de soluciones industrializadas, prefabricadas y modulares que mejoren la calidad, productividad, y sustentabilidad en la edificación, incorporando mejores prácticas, tecnología e innovación en toda su cadena de valor”. En este contexto, se encuentra en desarrollo un estudio de obras que den cuenta de las ventajas de la industrialización en cuanto a plazos, costos, calidad, y la incidencia en la sustentabilidad de la Unidad de Negocio. De esta manera, se identifica a Empresas Martabid como un caso a destacar en la fabricación y montaje de viviendas industrializadas.
El camino que ha recorrido el Holding Martabid no ha estado ausente de obstáculos, puesto que ha enfrentado las brechas propias del sector de la construcción, como lo son la falta de mano de obra calificada y de la integración de actores en la cadena de valor, además de la fragmentación en las etapas de los proyectos, entre otras. Sin embargo, ha tenido grandes logros en su gestión, y declara que “sin la industrialización no habrían sido posibles”.
José Miguel Martabid, Director Ejecutivo de la compañía, da cuenta de su experiencia y resalta que, una de sus principales motivaciones para optar por la industrialización fue la falta de mano de obra calificada, la que se relaciona directamente con la calidad de la construcción, afirmando que, “sin industrialización no hay certezas en los costos ni en la calidad”. La formación de oficios es una necesidad imperante para poder obtener obras de calidad, se requiere dignificar los oficios de construcción, tema complejo pero muy necesario a nivel país.
Por otra parte, la falta de integración y la fragmentación en las etapas, los ha obligado a abordar la cadena de valor completa, y segmentar el negocio en cuatro áreas: inmobiliaria, constructora, arriendo de maquinaria e industrialización de paneles, ésta última denominada Canadá House. Su principal objetivo es optimizar los costos en los distintos procesos y de esta forma hacer que su compañía sea más competitiva. Sin embargo, aclara que lo ideal es que las empresas estén especializadas en un solo segmento, pero que, en las condiciones existentes, no hay otra alternativa.
Aseguramiento de calidad
Según sostiene su Director Ejecutivo, la construcción artesanal no asegura una óptima calidad, existiendo problemas en los controles debido a la dispersión en las faenas en “terreno”. Por otra parte, las condiciones climáticas adversas, la mano de obra no calificada y la lentitud de los procesos en obra, los llevó a tomar este camino. El objetivo apuntó a desarrollar un sistema industrializado con estrictos controles de calidad en planta.
Empresas Martabid, en su búsqueda por mejorar continuamente, ha adquirido importantes aprendizajes que han hecho a su empresa líder en la materia. Y aunque no todo está resuelto, ha encontrado buenos socios entre proveedores de productos y servicios, que lo acompañan en superar sus desafíos. En esto destaca IDIEM, por su labor de asegurar la calidad de sus viviendas a través de la inspección técnica en la fábrica y en la obra, marcando un referente en la construcción industrializada. IDIEM, además de velar por el cumplimiento de los requerimientos técnicos del proyecto, plazos y costos, establece parámetros de calidad para la fabricación y construcción, considerando la normativa vigente, el control de materiales, y la inspección de especialidades, entre otros.
Vivienda industrializada
Una de las primeras tareas que realizó la empresa al constituirse hace 17 años, fue definir el concepto de vivienda industrializada y su objetivo, “lograr una vivienda óptima en base a controles de calidad realizados en fábrica, mediante un proceso constructivo industrializado de los distintos elementos que lo componen, complementado por un sistema de montaje mecanizado en obra que aborda programas masivos de vivienda”. Lo anterior, le significó asumir desafíos en los procesos, en el desarrollo de productos y en el aseguramiento de la calidad.
Junto a la definición del producto, José Miguel Martabid realizó un estudio en aquellos países que desarrollan el industrializado de viviendas. Sin embargo, resalta que es fundamental adaptar la integración de tecnologías a la realidad del mercado nacional y a los productos disponibles; existe tecnología avanzada, pero puede encarecer los costos. En el caso de su empresa que produce diseños repetitivos, ésta no se justifica, a diferencia de Estados Unidos y Canadá donde existe mayor diversidad en los diseños. Por otra parte, estos países tienen estandarizadas las medidas de las piezas de madera y las tolerancias son mínimas. En Chile, por el contrario, éste es uno de los grandes desafíos para la industria de la madera.
Actualmente, la cartera de productos que ofrece el Holding Martabid, está enfocado a variados segmentos económicos, contando con viviendas desde UF800, destinadas a los programas de subsidios DS-49 y al programa de integración social, conocido como DS-19, hasta un segmento más alto, cuyos valores bordean las UF 6.000, donde resalta que la calidad de la vivienda en cuanto a su estructura y componentes básicos es similar. Básicamente, se distinguen por factores diferenciadores como mobiliario y elementos de terminaciones y arquitectónicos.
La empresa apuesta en ir avanzando paulatinamente, y se proyecta la construcción de una nueva Planta Industrial para proveer la demanda de vivienda que alcanza las 2.500 unidades anuales, así como proveer también a otras constructoras y clientes que requieran de productos constructivos industrializados. Se espera que esta planta comience a operar el 2020.
Un proceso de mejora continua
En cuanto al proceso de fabricación, Empresas Martabid cuenta con un manual de protocolos, donde se define las características de cada elemento interior y exterior, tales como tipos de aislación térmica y acústica, puertas, ventanas, instalaciones, revestimientos, etc., y las instrucciones de armado de cada panel. Así, la vivienda se compone de diferentes elementos que conforman un kit.
En cuanto a la cadena de suministro, el primer desafío fue encontrar piezas de madera que cumplieran con la calidad requerida. La empresa tuvo que establecer condiciones de calidad a los proveedores a través del cumplimiento de cuatro pasos: dimensionamiento, impregnado, secado y calibrado, de tal manera de obtener estándares de calidad en piezas que darán forma en el armado estructural de cada panel que compone las viviendas.
Roberto Uribe, Jefe de Sección Calidad de la Construcción (IDIEM), comenta que, la calidad de la madera es fundamental no solo por su función estructural, sino que también por la durabilidad de sus terminaciones, componentes térmicos y resistencia al fuego.
Otro gran desafío de Empresas Martabid, fue tratar de realizar la menor cantidad de trabajos en faenas u obra una vez realizado el montaje, es por esto que se decidió disponer los paneles con las ventanas instaladas, lo que trajo consigo reingeniería en el transporte y logística de carga de paneles. Para esto se ideó un sistema en forma vertical y se diseñó una rampa especial para facilitar la carga de los paneles en los camiones.
La empresa busca constantemente optimizar sus operaciones, para ello cuenta con capacitaciones, manuales y protocolos para carga y montaje. De esta forma, por ejemplo, es el mismo chofer del camión el encargado de operar la grúa. Asimismo, en un principio, los camiones tenían el control de mando de la grúa en uno de los lados, lo que impedía visualizar la maniobra de descarga y montaje de los paneles, Martabid solicitó a su proveedor que lo ayudara a resolver esta problemática, de tal forma que, trabajando de manera integrada, el proveedor austriaco desarrolló un dispositivo para el comando de la grúa, tipo joystick, para que permitiera al operario moverse libremente y realizar la descarga y el montaje de los paneles en forma simultánea. De esta manera, mejoró sustancialmente la eficiencia de los procesos y la seguridad. Finalmente, el resultado es que un camión es capaz de transportar 10 viviendas y realizar el montaje de paneles de muros de primer piso en aproximadamente 4 horas.
A diferencia de los paneles que son fabricados en planta, para mayor eficiencia en el transporte y mayor seguridad para los trabajadores en la faena de montaje, Empresas Martabid tomó la decisión de prefabricar las techumbres en obra. Actualmente, esta faena se realiza a nivel de piso y luego se levanta, se minimizan los andamios, evitando problemas de accidentabilidad en caídas de media altura, facilitando la ejecución de las techumbres y mejorando su calidad.
En relación a otros componentes, en una primera etapa se utilizaron las puertas exteriores de terciado disponibles en el mercado, luego de hacerles seguimiento, se dieron cuenta que, debido a las condiciones climáticas, su exposición a la humedad y rayos UV, se deterioraban con facilidad. Otro aspecto a mejorar fue las infiltraciones, por lo que se buscó una solución durable en el tiempo, que no perdiera sus características estéticas y funcionales, y contribuyera a mejorar el desempeño de las viviendas desde el punto de vista de eficiencia energética y control de las infiltraciones de aire, a partir del diseño de marcos, puertas y ventanas.
Trataron de solucionar la problemática con proveedores locales, sin embargo, debido al tamaño de mercado, no obtuvieron respuesta. Esto los condujo a salir a buscar soluciones de alto estándar de calidad en otros países, entonces importaron puertas metálicas pre-pintadas al horno, con interior de poliuretano inyectado para la aislación térmica. Lo paradójico, fue que las puertas incluían un bastidor de madera que era chilena.
José Miguel Martabid comenta que, debido a las condiciones climáticas del sur de Chile, la combinación de viento y lluvia, se producen infiltraciones de aire y agua-lluvia. Para solucionarlo, trabajaron con una empresa canadiense que les ayudó a diseñar un marco de PVC que abraza el muro y oculta el borde de los revestimientos, cubriendo la junta entre materiales que es donde se producen las infiltraciones. Si bien, las mejoras que implementaron tuvieron un aumento en los costos en cuanto al valor, puertas y marcos, al inicio les significó una inversión mayor, ya que tuvieron que importar las máquinas para termo fusionar las uniones de los perfiles, armándolos en la fábrica. Todo esto, implicó un desarrollo técnico y la mejora en la calidad de las viviendas, lo que se tradujo en reducir la post-venta.

En cuanto a las instalaciones de agua potable, tras el terremoto del año 2010 se dieron cuenta que las cañerías de cobre y uniones de bronce fallaron en su soldadura debido a los movimientos, provocando filtraciones que eran difíciles de detectar. Esto les condujo a dos desafíos: repensar la materialidad de los ductos de agua potable y el diseño de los paneles, con el fin de facilitar al usuario la mantención de la vivienda. Se cambió la materialidad por tubos de polipropileno termofusionado, y se concentraron en 2 o 3 muros todas las instalaciones de las redes, minimizando así las interferencias.
Seguridad
Empresas Martabid es una empresa que trabaja en forma integrada con sus proveedores en la mejora de sus productos para adaptarse a los requerimientos de la empresa, esto le ha significado mejoras no solo en calidad, sino que también en la seguridad para sus trabajadores.
Tras esta ruta de mejora continua, ha sido galardonado con el premio “Construcción Segura, buenas prácticas Internacionales” con calificación máxima de cinco estrellas, durante la Semana de la Construcción de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) realizada en Santiago este año 2018.
Por último, José Miguel Martabid resalta que, constantemente se preguntan cómo mejorar, y afirma que no hay otro camino que no sea la industrialización, y además plantea dos grandes desafíos para el sector.
- Es necesario contar con mano de obra calificada, ya que la falta de ésta tiene consecuencias directas en la calidad de las obras. Esto se plantea como una necesidad del país.
- Para la implementación de la industrialización en madera, se debe contar con normas que establezcan la estandarización de medidas de la madera con tolerancias mínimas que no incidan en la calidad de las terminaciones.
Cuadro: Recientemente el MINVU publicó un decreto que especifica la madera de uso “estructural” y “no estructural”, a través de un rótulo que tiene como objetivo informar al consumidor las propiedades de la madera, su estándar de calidad y cumplimiento de las normativas vigentes en el país. Más información en http://portalsiac.minvu.cl
Otros links de interés
Construye2025 realiza primera Misión Tecnológica Nacional a la región del Bio Bío
En el marco del Plan de Industrialización y Construcción Limpia, el programa Construye2025, impulsado por Transforma de Corfo, realizó la primera Misión Tecnológica Nacional a la región del Bio Bío. El viaje contó con el apoyo del programa Madera de Alto Valor, y asistieron representantes de instituciones públicas y privadas, entre ellas el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Instituto de la Construcción, el Colegio de Arquitectos, el Instituto de Ingenieros, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, y el Sindicato Interempresa Montaje Industrial y Construcción.
El objetivo de la misión, fue dar a conocer ejemplos de tecnología y avances en materia de construcción industrializada que se están desarrollando en Chile. Esto con la intención de evidenciar esfuerzos nacionales -de los que no siempre existe conciencia-, demostrando que en el país se encuentran instaladas capacidades de punta, que siguen muy de cerca las tendencias internacionales.
El foco principal de la misión fue conocer la obra “Edificio Corporativo de CMPC”, ubicado en Los Ángeles, uno de los proyectos de edificación en madera más grandes de América Latina, con más de 5.500 m2 de construcción. La estructura cuenta con tres pisos, y está formada por vigas y pilares de madera laminada, y losas de CLT (Cross Laminated Timber). La visita, también abordó la cadena de suministro para la provisión de los componentes de madera, donde se pudo constatar la tecnología aplicada para “pasar del proyecto de arquitectura a las máquinas”, procesos de fabricación y su posterior montaje en la obra.
Durante la visita se pudo comprobar las capacidades productivas de madera de alto valor de la planta de Remanufactura de CMPC en Los Ángeles, donde se produce el trozado y cepillado de la madera, la cual es dimensionada en piezas más cortas llamadas Blocks (largo variable) y Cutstock (largo fijo). Estas piezas de madera, producidas bajo altos estándares de calidad, son las que posteriormente se procesan en una planta de manufactura avanzada, empresa Cortelima, donde se fabrican pilares y vigas laminadas de hasta 24 metros, y paneles de CLT, tableros contralaminados de cerca de 20 metros de largo, que son montados en obra ejecutada por la constructora EBCO.
CLT
El CLT, constituido por capas de madera longitudinales y transversales que forman paneles contralaminados de madera sólida, es un sistema constructivo estructural que cuenta con calidad controlada desde fábrica, gran estabilidad dimensional, excelente comportamiento estructural, alta resistencia al fuego, buen comportamiento térmico y confort ambiental, es un sistema de construcción industrializado en seco de gran precisión con reducidos plazos de ejecución, un gran potencial estético y baja huella de carbono.
Visitas
Planta de Remanufactura CMPC Los Ángeles

La planta de Remanufactura CMPC contempla una inversión acumulada de US$47MM, siendo capaz de procesar 145.000 m3/año de madera aserrada. Los principales productos que fabrica son molduras y paneles, de los que parte importante de su producción están destinadas a mercados internacionales. Algunos de los procesos que se llevan a cabo en estas instalaciones son: ripiado y cepillado, finger joint, moldureado, conformación de paneles no estructurales y pintado, entre otros. La planta dispone de un sistema de gestión de calidad, incluyendo los controles que involucran la dimensión y el grado de la madera, la resistencia de uniones encolada, la adherencia y acabado superficial de pinturas, el reproceso, y la revisión de productos finales. En esta planta se producen las piezas de madera para la fabricación de elementos estructurales laminados y CLT, que para el proyecto visitado fueron manufacturados en la empresa Cortelima.
Toda la madera utilizada en los procesos, cuenta con trazabilidad para garantizar su sustentabilidad. La trazabilidad de las maderas para los componentes del edificio, es realizada por el FSC, Consejo de Administración Forestal, y contempla desde el bosque a los aserraderos de CMPC, la planta de remanufactura, plywood, y los servicios asociados tales como Corte Lima y Tricahue (en productos Nitens), los cuales se encuentran con Cadena de Custodia.
Empresa Cortelima

La empresa Cortelima, de origen español, nace de la necesidad de abastecer de productos con valor agregado al mercado europeo de la construcción, principalmente en el rubro de la hotelería. Su dueño, de origen español, resalta que la decisión de instalarse en Chile responde a la excelente calidad de la madera que se produce en el país.
Desde la empresa CMPC llegan las piezas de madera que dan origen a vigas y pilares laminados, así como los paneles de CLT. Es en esta fase productiva, donde mediante máquinas de corte CNC, previo diseño del modelo del edificio con modelos BIM, el proyecto de arquitectura se descompone en elementos constructivos con una alta precisión, incorporando cortes y perforaciones para su ensamble, conexiones y paso de instalaciones. Con estas mismas máquinas, es posible cortar vanos de puertas y ventanas en los paneles de CLT.

Productividad y Gestión de Residuos de la Construcción, el desafío que ha asumido Claro Vicuña Valenzuela (CCV)
Entre los beneficios destaca una construcción limpia, mayor seguridad para los trabajadores, ahorros de al menos un 15% en el presupuesto para la disposición final de los residuos y, reducción en el impacto ambiental de la construcción de la obra.
Entre los beneficios destaca una construcción limpia, mayor seguridad para los trabajadores, ahorros de al menos un 15% en el presupuesto para la disposición final de los residuos y, reducción en el impacto ambiental de la construcción de la obra.
La Gestión de Residuos de la Construcción es una de las iniciativas de la Hoja de Ruta del programa Construye2025, impulsado por Corfo, en el marco de su Plan de Industrialización y Construcción Limpia. Su planteamiento busca pensar esta temática, no solo desde el punto de vista ambiental, sino que tomando en cuenta los tres pilares de sustentabilidad: desarrollo económico, ambiental y social.
Bajo esta mirada, se entiende a los residuos como un indicador de la “eficiencia en los procesos productivos”. Un recurso que se pierde, denota ineficiencia y a la vez indica la necesidad de una mayor revisión del proceso productivo de la obra.
El programa Construye2025, en su primer año de implementación conformó el Comité Gestor de Residuos de la Construcción, en el cual participan representantes del sector público, académico y privado. Este comité tiene como función orientar el cierre de brechas existentes en el sector, en torno a proyectos y estudios con acciones a implementar, tanto desde el sector público como del privado. Empresas como Echeverría e Izquierdo y Claro Vicuña Valenzuela, entre otras, destacan por asumir liderazgo en el tema.
Una brecha transversal en el sector es la generación de datos e indicadores que ayuden a establecer mediciones conforme a las mejoras que se realizan, así como su valoración en licitaciones públicas, no solo en cuanto a la gestión de residuos, sino que también en mejoras a la productividad. A partir de esto, surgió desde el comité la recomendación de formular dos estudios para información base; el primero, conocer cuáles son los residuos de la construcción y cuánto es lo que se produce; mientras que el segundo, busca saber qué están haciendo las constructoras en relación al manejo y gestión de residuos de la construcción.
El desarrollo de una metodología para la caracterización y cuantificación de residuos de la construcción fue realizado por un equipo de investigadores del Centro de Investigación CITEC de la Universidad del Bío-Bío, liderado por la Dra. Claudia Muñoz. En el estudio, que tiene el foco en la productividad, entendida como la eficiencia en la utilización de recursos y parte de su desarrollo, surgió como hallazgo importante la experiencia de la constructora Claro Vicuña Valenzuela (CCV), quien ha asumido la gestión de residuos como un desafío para optimizar recursos y, por tanto, mejorar su productividad.
Esta empresa ha tomado el liderazgo a partir de un modelo de gestión integral, donde existe como cultura organizacional pensar constantemente en la optimización de procesos y el uso racional de los recursos disponibles, haciendo partícipe a todos los actores involucrados en los procesos. Al mismo tiempo, establece indicadores de desempeño y una línea base para la definición de metas.
El administrador de la obra, Eduardo Reyes, da cuenta de cómo ha sido la implementación del Plan de Manejo y Gestión de Residuos de la Construcción. Además, define las estrategias a utilizar en el manejo de residuos: desde la identificación (caracterización de los mismos), hasta su disposición final (metodologías básicas y responsabilidades de cada uno de los cargos).
La experiencia de Claro Vicuña Valenzuela

La empresa CVV abre oportunidades para el desarrollo del Plan de Manejo y Gestión de Residuos de la Construcción no solo por su cultura y estructura organizacional, sino que también por la convicción de la administración de la obra, y de la motivación y esfuerzos de su equipo de trabajo.
Su puesta en marcha ha significado convencer a los distintos niveles de la organización, desde las gerencias hasta quienes realizan el trabajo en terreno. También ha habido una serie de aprendizajes, aciertos y errores, que se han ido soslayando. La convicción de la administración de la obra ha logrado que se resuelvan no solo temas técnicos, sino que también temas motivacionales del equipo de trabajo, factor clave para el éxito de la implementación.
El plan ha ido avanzando paulatinamente. Recién al tercer intento de implementación se logran apreciar mejoras en el manejo sustentable de residuos en un modelo de edificación en altura. Se trata un proyecto de dos edificios que abarcaban cerca de 10.460 m2: Costa Brava- Costa Dorada, en Pingueral, Tomé.
A partir de los resultados esperados se busca establecer una línea base de indicadores y también hacer visibles los beneficios obtenidos. Una construcción más limpia, mayor seguridad para los trabajadores, ahorro de hasta un 15% en el presupuesto, reducción del impacto ambiental y mejoras en prevención de riesgos, son solo algunos de los resultados obtenidos a partir del plan.
Motivación

La organización venía trabajando varios años en el tema de los residuos, sin embargo no había sido implementada en profundidad ya que no existía un área con recursos asignados. La propuesta para el proyecto de Lomas Verdes consideró todos estos aspectos y la organización autorizó la implementación del plan, exigiendo que éste se realizara con el mismo presupuesto asignado para la disposición final. Sin embargo, hubo una ambición mayor: reducir el presupuesto en al menos un 15%.
Reyes enfatiza en que lo fundamental es la inversión inicial. Esto se tradujo en un gasto de entre el 30% y el 40% del presupuesto durante los primeros dos meses. Esta importante inversión consideró principalmente compra de equipamiento, charlas de capacitación más extensas y horas profesionales, lo cual en un principio se puso en duda ya que se asumían gastos que anteriormente no existían. Sin embargo, esto permitió medir el impacto de la implementación en la obra a través del análisis de costos, actividades, equipos, personas, entre otros aspectos.
 El rol del administrador es poner a disposición los recursos que entrega la empresa para la construcción de la obra. Así, se planteó la pregunta, ¿cómo se podría reducir este monto destinado a residuos?, y ¿qué se podría hacer? Fue entonces cuando el retiro de los residuos de la construcción pasó a ser un problema, porque no se dimensionaba económicamente el ahorro que significaba en la gestión de la obra.
El rol del administrador es poner a disposición los recursos que entrega la empresa para la construcción de la obra. Así, se planteó la pregunta, ¿cómo se podría reducir este monto destinado a residuos?, y ¿qué se podría hacer? Fue entonces cuando el retiro de los residuos de la construcción pasó a ser un problema, porque no se dimensionaba económicamente el ahorro que significaba en la gestión de la obra.
En principio, la organización era escéptica a los resultados. Sin embargo, en la obra de Lomas Verdes, el indicador base se redujo de 0,3 m3/m2 a 0,16 m3/m2, y mejor aún, el ahorro conseguido significó el 15% de presupuesto destinado a esta materia. Esto llamó la atención de la gerencia ya que tendría una proyección interesante. Sin embargo, si no existe una base legal fuerte y/o un incentivo de los mandantes, el tema no evolucionará con otras constructoras.
Implementación
En consecuencia, la cultura y estructura organizacional de la empresa, el piloto inicial, las lecciones aprendidas, una propuesta base a mejorar, la autorización para hacer gestión de residuos con el presupuesto asignado para la disposición final de los residuos, y un equipo motivado y alineado con los objetivos de la organización, conformaron el escenario propicio para la implementación del plan.
Reyes destaca, que a pesar de que en nuestra vida cotidiana está integrado el concepto del reciclaje, no está la conciencia de practicarlo. Se dieron cuenta de que esto debía ser una obligación, por lo que se planteó una estructura con directrices claras, roles y responsabilidades. Así, de a poco se comenzaron a desarrollar distintas ideas respecto a los subcontratos y a buscar soluciones tecnológicas.
El jefe de área de edificación zonal, Marcos León, actualmente se encuentra gestionando un convenio con Universidad de Bio Bío, para la búsqueda de talentos y tecnologías, en ciertas especialidades de la obra donde existan oportunidades de desarrollo. Esto, pensando en que la construcción aún es muy artesanal, y hay mucho por hacer.
El manejo de los residuos se debe realizar con socios que en este caso corresponden a empresas que se dediquen a retirar y reciclar los residuos. Hoy la empresa ha planteado indicadores para todas las obras, pero se debe realizar el ejercicio de traspasarlo a costos. La implementación tuvo resultados visibles rápidamente en Lomas Verdes: una obra limpia y ordenada. No obstante, hay que considerar que también tuvo ciertos momentos en que se generó acumulación de residuos por demora en su retiro.
Aprendizajes y desafíos
La implementación de un Plan de Manejo y Gestión de Residuos debe contar con el convencimiento y motivación de las personas que están en los distintos niveles que la conforman. Para su implementación, es necesario que cada uno de los involucrados en la obra conozcan las directrices, y a la vez, que sean asignados roles y responsabilidades claras. Debe integrarse como área en el organigrama de la obra, disponer de recursos y de un profesional técnico encargado que cuente con las competencias necesarias para la evaluación de costos, alternativas, y que sea capaz de dar solución a las problemáticas que se presentan. Los procesos deben ser controlados desde su origen para poder obtener las optimizaciones que se esperan.
El segundo proyecto desarrollado se llevó a cabo con éxito. Actualmente, con todos los aprendizajes adquiridos y los múltiples ajustes, la constructora se encuentra desarrollando lo que definen como el mayor desafío en implementación de gestión de residuos. La obra de Pingueral, consta de una mayor superficie pero es un reto ideal para demostrar que el plan de manejo y gestión de residuos resulta para edificios de pequeña y de mayor escala.
El administrador resalta que lo más importante es que las personas estén motivadas y que se involucren; la oficina técnica, supervisores y jefes de terreno son primordiales. También, las habilidades blandas son importantes en los equipos de trabajo para activar la motivación, esto se refleja en la columna vertebral de la obra, los jefes de terreno son los principales motivadores para que realicen las tareas de segregación.
El caso de CVV es un precedente que aporta valor al sector y constituye un referente, en cuanto a una línea base para la implementación de planes de manejo y gestión de residuo en obra.
El programa Construye2025 es un actor clave en esta materia, capaz de articular a actores públicos y privados para mejorar la sustentabilidad de la construcción y reducir el impacto de la misma.